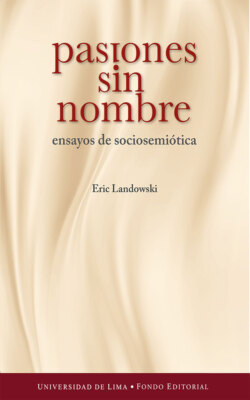Читать книгу Pasiones sin nombre - Desiderio Blanco - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.2 Poseedores y poseídos: del intercambio al gasto
ОглавлениеSea el objeto de valor por excelencia: el dinero. En relación con ese bien, es trivial constatar que para muchos (¡entre los que tienen los medios!), la única pasión imaginable es una pasión propiamente económica, de poseedor, orientada a la cantidad, una pasión especulativa, a la vez en sentido bursátil y según la acepción filosófica del término, es decir que cuando actúa en estado puro, conduce a contentarse (como buen capitalista) con acumular en el banco, por tanto de manera muy abstracta, una riqueza que no tiene otra consistencia que la de puros juegos de escritura. Pero existe también, de cara al mismo objeto, una disposición pasional completamente distinta, si no antitética, ciertamente tan fuerte, aunque menos difundida en nuestro mundo de lo “virtual”, que consiste en proyectar sobre el dinero, esta vez en cuanto especies contantes y sonantes, todas las pulsiones de una auténtica pasión estética e incluso estésica: placer propiamente erótico, en los verdaderos harpagons* [avaros], el de tener, el de acariciar, el de abrir el cofre, el de hundir en él las dos manos, el de palpar allí su oro, el de hacerlo deslizar como una cabellera o como un licor, el de respirar su olor…
Y es que el dinero presenta, con toda evidencia, dos caras, entre las que se enlazan una serie de relaciones altamente reveladoras. Por un lado, el dinero –el capital, la moneda– es la abstracción misma: un puro “equivalente general”, como dicen los economistas. Representa el valor en estado puro, en forma inteligible y como inmaterial. Pero, por otro lado, el dinero es también, por comparación, la forma más impura que pueda darse del valor, su cara materializada y perfectamente sensible: no se trata ya del “dinero” en general, sino de aquello que parece haber constituido desde siempre su encarnación casi sagrada: el oro en una palabra. Bajo la primera forma, en su estado tanto mejor mensurable cuanto más descarnado está, el dinero tiende a presentarse como algo de lo que podemos o podríamos ser poseedores –por conjunción–; bajo la segunda, reviste imaginariamente los rasgos de una sustancia y hasta de un poder que amenaza a cada instante con poseernos haciendo que nos sintamos –esta vez bajo el modo de la unión– poseídos. En cuanto equivalente monetario, el dinero nos pone a distancia como si fuera una cosa, y nos aleja también de las cosas mismas al amparo de sus poderes de seducción, puesto que en tal caso se limita a “representar” la riqueza, una riqueza en verdad cuantificada (hasta la obsesión), aunque cualitativamente aún indeterminada, y por tanto una riqueza cualquiera. El oro, en el extremo opuesto, es por su parte la seducción misma, ya que, en lugar de limitarse a valer por las riquezas posibles y como tales, ausentes, actualiza ante nosotros, aquí y ahora, en su propia materia, la presencia misma del valor –un valor concreto e inmediatamente aprehensible, que se ofrece, por decirlo así, en persona y que se presta sin el menor pudor al contacto y como a una suerte de goce compartido entre sujeto y objeto, o mejor aún, en la ocurrencia, entre dos “poseídos”, uno en el modo del “ser”, otro en el modo del “tener”–.
La primera perspectiva remite a la lógica calculadora y abstracta, utilitarista y pragmática de la junción. La vemos perfectamente ilustrada, en particular, en los capítulos de Semiótica de las pasiones consagrados a esas “pasiones de objeto” en que se convierten, bajo la pluma de los autores, no solamente el amor al dinero, sino también el amor a secas, reducidos, respectivamente, a un deseo abstracto de acumulación de riqueza y a la obsesión de una posesión exclusiva del otro, sin que se vislumbre la eventualidad de una relación sensible entre el sujeto “amante” y la sustancia misma de la cosa o del ser “amados”. La segunda perspectiva, articulada figurativamente, coloca, al contrario, al sujeto en contacto directo con las propiedades significantes de los aspectos más sustanciales de la presencia del otro, y concuerda con las pasiones pródigas de la unión.
Según el punto de vista juntivo, el actante sujeto, instalado como puro poseedor, no es de hecho más que un lugar de paso, un punto de intersección casi inmaterial entre dos trayectorias –la suya propia y la de los valores en circulación–, un espacio de tránsito vacío por naturaleza, donde el actante objeto hace escala por un momento en el curso de su recorrido, sin que nada, ni en cuanto al objeto mismo ni en cuanto al sujeto que lo acoge, corra el riesgo de ser duraderamente alterado por el hecho de su encuentro, o más restrictivamente, por el hecho de una “conjunción” que no representa en realidad más que una coincidencia factual entre dos entidades perfectamente independientes la una de la otra. De suerte que no solamente los objetos aparecen, en esa óptica, como intercambiables, dado que se presentan como de igual valor, sino que los sujetos mismos se comportan correlativamente como entidades anónimas, prácticamente sin carne y sin cualidades propias, simples paradas funcionales en la ruta de los valores en movimiento.
Sujetos y objetos adquieren, por el contrario, una sustancia y una consistencia propias –un cuerpo– desde que uno se coloca en la otra óptica, cualitativa y material, estética y estésica, de la copresencia y de la unión. En ese régimen, cualquiera que sea la suma exacta que pueda poseer, cualquiera que sea la cantidad de mi haber, puedo considerarme siempre, casi indiferentemente, como si fuese rico, o como lo contrario, porque el hecho de sentirme como tal no depende ya de ningún criterio pragmático preestablecido. Solo puede, en ese caso, determinar para mí el valor –el valor existencial– de los valores funcionales que poseo, la manera misma en que los experimento yo mismo en mi relación de copresencia con el objeto. Y si eso es así de cara a ese valor fungible por excelencia que es el dinero, será lo mismo, a fortiori, ante las otras magnitudes que pueda poseer como lugares de investimiento del valor: para el sujeto definido según el “ser”, nada, en último término, le será dado de antemano como si tuviera un precio determinado. A diferencia de las mercancías a la espera de la conjunción, cuyo valor de cambio aparece fijado en una etiqueta, convencional y funcionalmente detenido, el valor de ser del objeto en cuestión, aquel que reviste no en sí mismo y por referencia a algún criterio de evaluación contractualmente fijado, sino el que tiene aquí y ahora, “para mí”, solo se deja descubrir en el uso, o mejor, en la “probación” –en la experiencia que tengo de la cualidad específica de mi relación con el objeto en el momento mismo en que estoy viviendo esa relación–.
Salimos entonces del campo de las relaciones económicas –el de las interacciones mediatizadas por los intercambios más o menos equilibrados entre cantidades mensurables de bienes– y entramos en el universo del gasto, el de relaciones cualitativas siempre únicas, con las propiedades sensibles intrínsecas de las gentes o de las cosas. Todo objeto, incluso el más ordinario, es susceptible desde ese momento, de gozar, respecto al sujeto que lo valoriza, de un estatuto cercano al de la obra de arte, o al del ser amado. Porque el objeto estético, lo mismo que el objeto patético (que se orienta a la pasión), se sitúan, estatutariamente y por construcción, en el extremo opuesto del dinero, o en todo caso, de la moneda: valores que no son ni reproductibles ni intercambiables, que carecen de patrón de medida y de referencia; si uno los “ama”, lo hace fuera de todo cálculo, como si se tratase de objetos de elección perfectamente injustificables, como puros valores de por sí, situados más allá de toda comparación y más acá de toda “razón” particular, porque solamente encuentran su fundamento en la unicidad de la relación misma.