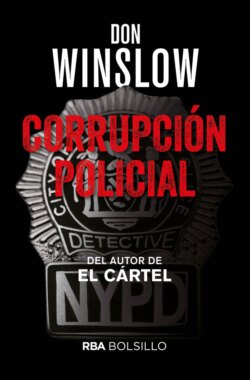Читать книгу Corrupción policial - Don winslow - Страница 10
1
ОглавлениеHARLEM, NUEVA YORK
NOCHEBUENA
Mediodía.
Denny Malone toma dos anfetaminas y se mete en la ducha.
Acaba de levantarse después del turno de noche de doce a ocho de la mañana y necesita las pastillas para activarse. Inclina la cara hacia el chorro de agua y deja que las afiladas agujas se le claven en la piel hasta que duela.
Eso también lo necesita.
Piel cansada, ojos cansados.
Alma cansada.
Malone se da la vuelta y disfruta del agua caliente que le golpea el cuello y los hombros y se desliza por los tatuajes de los antebrazos. Es agradable; podría quedarse allí todo el día, pero tiene cosas que hacer.
Es hora de moverse, campeón, se dice.
Tienes responsabilidades.
Sale de la ducha, se seca y se pone la toalla alrededor de la cintura.
Malone mide un metro noventa y es corpulento. Tiene treinta y ocho años y es consciente de su pinta de tipo duro. Es por los tatuajes en los gruesos antebrazos, la barba tupida incluso después de afeitarse, el pelo oscuro y rapado, los ojos azules y esa mirada de «no me toques los cojones».
Es por la nariz rota y la pequeña cicatriz en la parte izquierda del labio. Lo que no se aprecia a simple vista son unas cicatrices más grandes en la pierna derecha, las que le valieron la Medalla al Valor por ser tan estúpido como para recibir un disparo. Pero así es el Departamento de Policía de Nueva York, piensa. Te dan una medalla por tonto y te quitan la placa por listo.
Es posible que su aspecto agresivo le ayude a mantenerse alejado de enfrentamientos físicos, que él siempre intenta evitar. Por un lado, es más profesional arreglar las cosas dialogando. Por otro, en toda pelea sales magullado —aunque solo sea en los nudillos—, y no le gusta estropearse la ropa revolcándose sabe Dios en qué mierda que pueda haber en el pavimento.
No le gusta demasiado levantar pesas. Prefiere atizarle a un saco de boxeo o salir a correr por Riverside Park, normalmente a primera hora de la mañana o al anochecer, según le permita el trabajo. Le gustan las vistas del Hudson, Jersey al otro lado del río y el puente George Washington.
Malone va a la pequeña cocina. Por la mañana, Claudette ha dejado un poco de café, del que se sirve una taza y la mete en el microondas.
Claudette está doblando turnos en el hospital de Harlem, a solo cuatro manzanas de allí, entre Lenox y la Ciento treinta y cinco, para que otra enfermera pueda pasar más tiempo en familia. Con un poco de suerte, la verá por la noche o a primera hora de la mañana.
El café está amargo y rancio, pero a Malone le da igual. No busca calidad, sino un chute de cafeína que potencie la Dexedrina. Tampoco soporta esas chorradas de sibarita, hacer cola detrás de un adolescente gilipollas que tarda diez minutos en pedir el café con leche perfecto para poder hacerse un selfi con él. Malone lo toma con un poco de leche y azúcar, como casi todos los policías. Beben demasiado, así que la leche les alivia el estómago y el azúcar los estimula.
Hay un médico del Upper West Side que le receta de todo: Dexedrina, Vicodin, Xanax, antibióticos, lo que quiera. Hace un par de años, el bueno del doctor —y sí, es un buen tipo con mujer y tres hijos— tuvo una pequeña aventura y la amante decidió chantajearlo cuando él se propuso dejarla.
Malone fue a hablar con la chica y le expuso la situación. Le entregó un sobre con 10.000 dólares y le dijo que allí se acababa todo. No debía contactar con el médico nunca más o la metería en el talego, donde acabaría ofreciendo su sobrevalorado coño por una cucharada extra de mantequilla de cacahuete.
Ahora, el agradecido doctor le extiende recetas, pero la mitad de las veces le facilita muestras gratuitas. Todo ayuda, piensa Malone, y, en cualquier caso, tampoco podría permitirse que aparecieran en sus informes médicos el speed o los somníferos si los consiguiera a través del seguro.
No quiere molestar a Claudette mientras trabaja, así que le envía un mensaje para confirmarle que no se ha quedado dormido y preguntarle cómo le va el día. Ella responde: «Locura navideña, pero bien».
Sí, locura navideña.
Nueva York siempre es una locura, piensa Malone.
Cuando no es la locura navideña es la locura de Año Nuevo (borrachos), o la locura del Día de San Valentín (las disputas domésticas se disparan y los gais se enzarzan en peleas de bar), o la locura del Día de San Patricio (policías borrachos), la locura del 4 de julio o la del Día del Trabajador. Lo que hace falta son vacaciones de las vacaciones, dejar de celebrar días festivos durante un año y a ver qué pasa.
Probablemente no funcionaría, conjetura.
Porque, aun así, existiría la locura cotidiana: la locura del borracho, la locura del yonqui, la locura del crack, la locura del cristal, la locura del amor, la locura del odio y, la favorita de Malone, la vieja locura de la locura. Lo que no entiende el ciudadano de a pie es que las cárceles de la ciudad se han convertido en sus manicomios y centros de desintoxicación de facto. Tres cuartas partes de los prisioneros que ingresan dan positivo en los test de drogas o son psicópatas, o ambas cosas.
Deberían estar en un hospital, pero no tienen seguro.
Malone va al dormitorio a vestirse.
Camisa vaquera negra, unos pantalones vaqueros Levi’s, unas botas Doctor Martens con punta de acero reforzada (que van muy bien para derribar puertas) y una chupa negra de cuero. Es el uniforme semioficial de los irlandeses de Nueva York, división de Staten Island.
Malone se crio allí, su mujer y sus hijos siguen viviendo allí y, si uno es un irlandés o un italiano proveniente de Staten Island, sus opciones profesionales son básicamente ser policía, bombero o delincuente. Malone eligió la puerta número uno, aunque tiene un hermano y dos primos que son bomberos.
Bueno, su hermano Liam lo fue hasta el 11-S.
Ahora es una visita al cementerio de Silver Lake dos veces al año para dejar flores, una pinta de Jameson’s y un parte sobre la temporada de los Rangers.
Que normalmente es una mierda.
Siempre se metían con Liam. Le decían que era la oveja negra de la familia porque era bombero, un «mono con manguera», en lugar de policía. Malone le medía los brazos a su hermano para comprobar si se le habían alargado de arrastrar los bártulos de un lado para otro, y Liam contraatacaba diciéndole que lo único que podía cargar un poli escaleras arriba era una bolsa de dónuts. Y luego estaba la competición ficticia por quién podía desvalijar más: un bombero tras un incendio doméstico o un policía después de un robo en una vivienda.
Malone quería a su hermano pequeño, cuidaba de él las noches en que su padre no estaba en casa, y veían juntos los partidos de los Rangers en el Canal 11. La noche que los Rangers ganaron la Stanley Cup en 1994 fue una de las más felices en la vida de Malone. Él y Liam, delante del televisor, Malone, arrodillado durante el último minuto de partido, cuando los Rangers se aferraban con todo a su ventaja de un punto y Craig MacTavish —que Dios bendiga a Craig MacTavish— no dejaba de meter el disco en la zona de los Canucks y finalmente se agotó el tiempo y los Rangers ganaron por 4-3 y él y Liam se abrazaron y empezaron a dar saltos de alegría.
Y entonces Liam desapareció como si nada y fue Malone quien tuvo que decírselo a su madre. Después de aquello nunca fue la misma y falleció al cabo de solo un año. Los médicos dictaminaron que era un cáncer, pero Malone sabía que era otra víctima del 11-S.
Ahora Malone se prende al cinturón la funda de la Sig Sauer reglamentaria.
A muchos policías les gusta la funda sobaquera, pero a Malone le parece que requiere más movimientos y prefiere que el arma esté en el mismo sitio que su mano. Se mete la Beretta no reglamentaria por dentro del pantalón, en la parte baja de la espalda, y lleva el cuchillo de combate en la bota derecha. Va contra las normas y es ilegal de la hostia, pero a Malone no le importa. Si unos maleantes le arrebatan las pistolas, ¿qué va a sacar? ¿La polla? No caerá como una nena. Caerá asestando cuchilladas.
A fin de cuentas, ¿quién va a arrestarlo?
Pues mucha gente, imbécil, se dice.
Últimamente, cualquier policía lleva una diana en la espalda. Corren tiempos difíciles para el Departamento de Policía de Nueva York.
Primero fue la muerte de Michael Bennett.
Michael Bennett era un chico negro de catorce años que fue acribillado por un agente de Anticrimen en Brownsville. Un caso típico: era de noche, el chaval tenía mala pinta e hizo caso omiso cuando el policía, un novato llamado Hayes, le dio el alto. Bennett se llevó la mano al cinturón y sacó lo que a Hayes le pareció una pistola.
El novato le vació el cargador.
Resultó que era un teléfono móvil, no una pistola.
Por supuesto, la comunidad estaba «indignada». Las protestas amenazaban con degenerar en disturbios, los habituales ministros religiosos, abogados y activistas sociales de renombre interpretaron su papel ante las cámaras y la ciudad prometió una investigación a fondo. Hayes fue relegado a tareas administrativas a la espera de las conclusiones, y la hostil relación entre los negros y la policía empeoró aún más si cabe.
La investigación sigue «en curso».
Y todo ocurrió después del caso Ferguson, y de Cleveland y Chicago, y de Freddie Gray en Baltimore. Luego sucedió lo de Alton Sterling en Baton Rouge y lo de Philando Castile en Minnesota, y la lista podría continuar.
Aunque, claro, el Departamento de Policía de Nueva York no estaba exento de agentes que hubieran matado a negros desarmados: Sean Bell, Ousmane Zongo, George Tillman, Akai Gurley, David Felix, Eric Garner, Delrawn Small... Y a ese novato no se le ocurre otra cosa que disparar al joven Michael Bennett.
Así que notas el aliento de Black Lives Matter en la nuca, cualquier ciudadano es un periodista con una cámara en el bolsillo, y, cuando vas a trabajar, sabes que todo el mundo te considera un racista asesino.
De acuerdo, quizá no todo el mundo, reconoce Malone, pero las cosas han cambiado.
La gente te mira de otra manera.
O te pega un tiro.
Cinco policías abatidos por un francotirador en Dallas. Dos policías asesinados mientras comían en un restaurante de Las Vegas. Cuarenta y nueve agentes muertos en Estados Unidos en el último año, uno de ellos, Paul Tuozzolo, del Departamento de Policía de Nueva York. Y el año antes perdieron a Randy Holder y Brian Moore. Han sido muchos a lo largo de estos años. Malone conoce las estadísticas: trescientos veinticinco tiroteados, veintiuno apuñalados, treinta y dos asesinados a golpes, veintiuno atropellados deliberadamente y ocho muertos en explosiones, todo ello sin contabilizar a los que fallecieron a causa de la mierda que respiraron el 11-S.
De modo que, sí, Malone lleva un peso extra sobre los hombros, y sí, habría gente dispuesta a ahorcarte si te descubrieran armas ilegales, en especial esos hijos de puta de la CEPC, que odian a la policía. Según Phil Russo, las siglas equivalen a «Capullos, Energúmenos, Paletos y Cafres», pero en realidad se trata de la Comisión Evaluadora de Protestas Ciudadanas, el bastón que ha elegido el alcalde para azuzar a su cuerpo de policía cuando necesita desviar la atención de sus propios escándalos.
Así que la CEPC te colgaría, piensa Malone, Asuntos Internos también, e incluso tu jefe se alegraría de ponerte la soga al cuello.
Ahora Malone le echa valor y llama a Sheila, su exmujer. No quiere discutir, no quiere que le pregunte desde dónde llama. Pero eso es lo que escucha cuando coge el teléfono.
—¿Desde dónde llamas?
—Estoy en la ciudad —dice Malone.
Para los nacidos en Staten Island, Manhattan es y será siempre «la ciudad». Malone no le da más detalles y, por suerte, ella no insiste.
—Espero que no llames para decirme que no puedes venir mañana. Los niños estarán...
—Sí que iré.
—¿Llegarás a tiempo para los regalos?
—Iré temprano —le asegura Malone—. ¿A qué hora te va bien?
—Siete y media u ocho.
—De acuerdo.
—¿Trabajas esta noche? —pregunta ella con un ápice de desconfianza.
—Sí —responde Malone. Su equipo cubre el turno de noche, pero es un tecnicismo: trabajan cuando quieren, o sea, cuando los casos estipulan que deben trabajar. Los camellos mantienen un horario fijo para que sus clientes sepan cuándo y dónde encontrarlos, pero los traficantes van por libre—. Y no es lo que estás pensando.
—¿Y qué estoy pensando?
Sheila sabe que cualquier policía con un coeficiente intelectual superior a diez y un rango superior al de novato puede tener la Nochebuena libre si así lo desea, y una salida a medianoche normalmente es una excusa para emborracharse con los colegas, tirarse a una puta o ambas cosas.
—No le busques tres pies al gato. Estamos trabajando en un caso —dice Malone—, y puede que se resuelva esta noche.
—Claro.
Lo ha dicho en tono sarcástico. ¿De dónde coño se cree ella que sale el dinero para los regalos, la ortodoncia de los niños, sus reservas en el balneario y sus salidas nocturnas con las amigas? Los policías tienen que hacer horas extras para pagar las facturas, e incluso pedir algún adelanto. Las mujeres, incluso aquellas de las que te has separado, deberían entenderlo. Te pasas el día dejándote el alma en la calle.
—¿Celebrarás la Nochebuena con ella? —pregunta Sheila.
Casi te salvas, piensa Malone. Y Sheila ha pronunciado «ella» con desdén.
—Trabaja —responde, evitando la pregunta como lo haría un delincuente—. Y yo también.
—Tú siempre estás trabajando, Denny.
Qué gran verdad, piensa Malone, que lo interpreta como una despedida y cuelga. Lo pondrán en mi puta lápida: «Denny Malone, él siempre estaba trabajando». A la mierda. Uno trabaja, muere e intenta vivir un poco entre tanto.
Pero sobre todo trabaja.
Mucha gente ingresa en el cuerpo de policía para trabajar los veinte años preceptivos y luego cobrar la pensión. Malone está en el cuerpo porque le encanta su trabajo.
Sé sincero, se dice al salir del apartamento. Si tuvieras que empezar de nuevo, volverías a ser agente de policía en Nueva York.
El mejor trabajo del mundo.
Hace frío, así que Malone se pone un gorro de lana negro, cierra la puerta y baja por las escaleras a la calle Ciento treinta y seis. Claudette eligió aquel apartamento porque podía ir caminando al trabajo y porque está cerca del Hansborough Rec Center, que dispone de una piscina cubierta que le gusta.
—¿Cómo puedes ir a nadar a una piscina pública? —le preguntó Malone en una ocasión—. Con todos esos gérmenes flotando... Eres enfermera.
Ella se echó a reír.
—¿Tienes una piscina privada y yo sin saberlo?
Se dirige hacia el oeste por la Ciento treinta y seis, enfila la Séptima Avenida, también conocida como Adam Clayton Powell Jr. Boulevard, y pasa frente a la Christian Science Church, United Fried Chicken y Café 22, donde a Claudette no le gusta comer porque teme engordar y donde a él no le gusta comer porque teme que le escupan en el plato. En la otra acera está Judi’s, el pequeño bar donde él y Claudette toman tranquilamente una copa las raras ocasiones en que sus días libres coinciden. Luego cruza Adam Clayton Powell a la altura de la Ciento treinta y cinco y bordea la Academia Thurgood Marshall y un restaurante IHOP cuyo sótano ocupaba en su día Small’s Paradise.
Claudette, que sabe de esas cosas, le contó que allí Billie Holiday participó en su primera audición y Malcolm X trabajó de camarero durante la Segunda Guerra Mundial. A Malone le interesaba más el hecho de que Wilt Chamberlain hubiera sido el propietario del local una temporada.
Las calles de una ciudad son recuerdos.
Encierran vidas y muertes.
En la época en que Malone todavía iba de uniforme y conducía un coche patrulla, un gilipollas violó a una niña haitiana en esta misma manzana. Era la cuarta víctima de los abusos de aquel animal y todos los miembros del Tres-Dos andaban detrás de él.
Los haitianos llegaron antes que la policía, encontraron al delincuente en la azotea y lo arrojaron al callejón.
Malone y su compañero recibieron el aviso y, al llegar al lugar de los hechos, encontraron a Rocky la Ardilla No Voladora en un charco de sangre. Tenía casi todos los huesos rotos, porque nueve pisos son una caída considerable.
—Es él —aseguró una vecina a Malone a la entrada del callejón—. Es el que violó a esas niñas.
Los paramédicos sabían de qué iba la cosa y uno de ellos preguntó:
—¿Ya está muerto?
Malone respondió que no, de modo que se pasaron diez minutos fumando un cigarrillo apoyados en la ambulancia. Luego acudieron con una camilla y al volver pidieron que alguien llamara al forense.
Este dictaminó que la causa del fallecimiento había sido «traumatismo masivo con hemorragia catastrófica y mortal», y los agentes de Homicidios que se personaron en la escena aceptaron la versión de Malone, según el cual el tipo había saltado porque se sentía culpable por lo que había hecho.
Los investigadores determinaron que había sido un suicidio, Malone recibió muchos elogios de la comunidad haitiana y, lo que es más importante, ninguna niña se vio obligada a testificar en los juzgados con su violador mirándola desde el banquillo y un abogado de mierda intentando dejarla por mentirosa.
Al final todo salió bien, piensa, pero si lo hiciéramos hoy nos pillarían. Iríamos a la cárcel.
De camino al sur pasa por delante de Saint Nick’s.
También conocido como el Nickel.
Las viviendas sociales de Saint Nicholas, una docena de edificios de catorce plantas flanqueados por los bulevares Adam Clayton Powell y Frederick Douglass desde la Ciento veintisiete hasta la Ciento treinta y uno, ocupan buena parte de la vida laboral de Malone.
Sí, Harlem ha cambiado, Harlem se ha aburguesado, pero las viviendas sociales siguen siendo las viviendas sociales. Se elevan como islas desiertas en un mar de nueva prosperidad y lo que les confiere su identidad es lo mismo de siempre: la pobreza, el desempleo, el tráfico de drogas y las bandas. Malone cree que la mayoría de la gente de Saint Nicholas es buena, gente que intenta vivir su vida, criar a sus hijos en duras condiciones, sobrellevar el día a día, pero también hay matones peligrosos y bandas.
Dos bandas dominan la acción en Saint Nicholas: los Get Money Boys y los Black Spades. Los GMB controlan las viviendas del norte y los Spades, las del sur, y mantienen una paz incómoda por la cual vela DeVon Carter, que dirige casi todo el tráfico de drogas en West Harlem.
La calle Ciento veintinueve es la frontera entre las bandas, y Malone bordea las pistas de baloncesto de la parte sur.
Hoy, los chavales de las bandas no están allí. Hace demasiado frío.
Deja atrás Frederick Douglass Boulevard y pasa junto a Harlem Bar-B-Q y la iglesia baptista Greater Zion Hill. A solo dos manzanas de allí se labró su reputación de «héroe» y «policía racista», ambas una falacia, a juicio de Malone.
Un día, hará cosa de seis años, cuando trabajaba como agente de paisano en el Tres-Tres, estaba almorzando en Manna’s y de repente oyó gritos en el exterior. Al salir vio a la gente señalando una charcutería situada en la otra acera.
Malone avisó de un «10-61», sacó el arma y entró en el establecimiento.
El atracador había tomado a una niña como rehén y estaba apuntándole a la cabeza con una pistola.
Su madre gritaba.
—¡Suelta el arma o la mato! —advirtió el atracador a Malone—. ¡La mato!
Era negro, tenía el mono y estaba totalmente fuera de sí.
Sin dejar de apuntarle, Malone dijo:
—¿Y a mí qué coño me importa que la mates? Para mí es una negrata más.
En cuanto el ladrón parpadeó, Malone le metió una bala en la cabeza.
La madre echó a correr y estrechó a la niña contra su pecho.
Era la primera vez que mataba a alguien.
Fue un acto limpio que no le supuso ningún problema con la comisión de investigación, aunque quedó relegado a tareas administrativas hasta que finalizaron sus pesquisas y lo obligaron a visitar al psicólogo del departamento para que valorara si padecía estrés postraumático o algo similar, pero la conclusión fue que no.
El único inconveniente fue que el empleado del establecimiento lo había grabado todo con la cámara de su teléfono móvil y el Daily News publicó el titular: «Para mí es una negrata más», acompañado de una foto de Malone y la leyenda: «El héroe de la policía es racista».
Malone fue convocado a una reunión con su entonces capitán, Asuntos Internos y un miembro del gabinete de prensa de la comisaría central, que le preguntó:
—¿«Negrata»?
—Tenía que sonar creíble.
—¿Y no podía elegir otra palabra? —insistió el del gabinete de prensa.
—No encontré por allí a un redactor de discursos —repuso Malone.
—Nos gustaría proponerle para concederle una Medalla al Valor —explicó su capitán—, pero...
—Tampoco pensaba solicitarla.
Hay que reconocer que el tipo de Asuntos Internos tuvo a bien intervenir.
—¿Puedo destacar que el sargento Malone salvó una vida afroamericana?
—¿Y si llega a fallar? —respondió el hombre del gabinete de prensa.
—No lo hice —dijo Malone.
Pero lo cierto es que a él también se le había pasado por la cabeza. No se lo dijo al psicólogo, pero tenía pesadillas en las que fallaba y hería a la niña.
Sigue teniéndolas.
Joder, incluso tiene pesadillas en las que dispara al ladrón.
El vídeo fue publicado en YouTube y un grupo de rap local compuso una canción titulada Just Another Nigger Baby To Me, una niña negrata más, que recibió varios cientos de miles de visitas. Pero, en una nota positiva, la madre de la niña se presentó en la comisaría para entregar a Malone una olla de jalapeño especial y una tarjeta de agradecimiento escrita a mano.
Malone aún la conserva.
Ahora cruza Saint Nicholas y Convent y recorre la calle Ciento veintisiete hasta la intersección con la Ciento veintiséis, donde se desvía hacia el noroeste. Atraviesa Amsterdam y pasa por delante de Amsterdam Liquor Mart, donde lo conocen bien, la iglesia baptista de Antioquía, donde no lo conocen, Saint Mary’s Center y la comisaría del Dos-Seis, y entra en el viejo edificio que ahora acoge a la Unidad Especial de Manhattan Norte.
O, como la conocen en la calle, La Unidad.