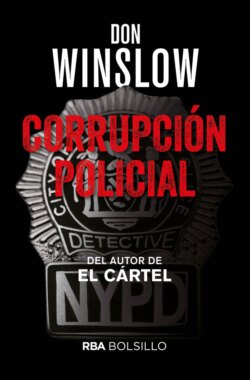Читать книгу Corrupción policial - Don winslow - Страница 11
2
ОглавлениеLa Unidad Especial de Manhattan Norte en parte fue idea de Malone.
Hay mucha jerga burocrática en torno a su labor, pero Malone y el resto de los policías de La Unidad saben perfectamente en qué consiste.
En resistir.
Big Monty lo expresaba con otras palabras.
—Somos paisajistas. Nuestro trabajo es impedir que la jungla vuelva a crecer.
—¿De qué coño hablas? —preguntó Russo.
—La antigua jungla urbana que era el norte de Manhattan ha sido podada casi por completo para hacer hueco a un Jardín del Edén cultivado y comercial. Pero todavía quedan restos de la jungla: las viviendas sociales. Nuestra labor consiste en impedir que la jungla devore el Paraíso.
Malone conoce la ecuación —los precios de la vivienda suben cuando los delitos bajan—, pero eso le importa una mierda.
A él lo que le interesa es la violencia.
Cuando Malone ingresó en el cuerpo, el «Milagro Giuliani» había transformado la ciudad. Los comisarios Ray Kelly y Bill Bratton habían utilizado la teoría de «las ventanas rotas» y la tecnología CompStat para reducir los delitos callejeros hasta unos niveles casi insignificantes.
Después del 11-S, el departamento otorgó prioridad a la lucha antiterrorista, pero, aun así, la violencia callejera siguió disminuyendo, el índice de asesinatos cayó en picado y Harlem, Washington Heights e Inwood, los «guetos» del norte de Manhattan, empezaron a revivir.
La epidemia del crack casi había llegado a su trágica y darwiniana conclusión, pero los problemas derivados de la pobreza y el desempleo —la adicción a las drogas, el alcoholismo, la violencia doméstica y las bandas— no habían desaparecido.
Para Malone era como si existieran dos barrios, dos culturas agrupadas en torno a sus respectivos castillos: los flamantes edificios de apartamentos y los viejos bloques de vivienda social. La diferencia era que quienes ostentaban ahora el poder tenían intereses allí.
En su día, Harlem era Harlem, y los blancos ricos no lo pisaban a menos que estuvieran de visita o que buscaran un pasatiempo barato. El índice de asesinatos era elevado, los atracos, los robos con intimidación y la violencia relacionada con las drogas también, pero, mientras los negros violaran, robaran y asesinaran a otros negros, ¿a quién cojones le importaba?
Pues a Malone.
Y a otros policías.
Esa es la ironía amarga y brutal de su trabajo.
Ese es el origen de la relación de amor-odio que mantiene la policía con la comunidad y la comunidad con la policía.
La policía lo ve cada día, cada noche.
Los heridos, los muertos.
La gente olvida que la policía ve primero a las víctimas y luego a los autores del crimen. Desde el bebé que se le ha caído en la bañera a una prostituta adicta al crack hasta el niño al que ha dejado inconsciente a golpes el decimoctavo novio de su madre, la anciana que se rompe la cadera cuando la derriba un ladrón de bolsos o el quinceañero que aspira a ser traficante y acaba tiroteado en una esquina.
Los agentes lo sienten por las víctimas y odian a los criminales, pero no pueden sentir demasiado o serán incapaces de hacer su trabajo, y no pueden odiar demasiado o ellos también se convertirán en delincuentes. Así que se envuelven en una coraza, un campo de fuerza, un odio hacia todo el mundo que la gente detecta a tres metros de distancia.
Malone sabe que tienes que conservar esa coraza o el trabajo acabará contigo, física o psicológicamente, o ambas cosas.
Así que lo sientes por la anciana, pero odias al cabrón que lo hizo; entiendes al propietario de la tienda que ha sufrido el robo, pero desprecias al paleto que le robó; lo sientes por el niño negro que fue tiroteado, pero odias al negrata que le disparó.
Para Malone, el verdadero problema llega cuando también empiezas a odiar a la víctima. Y la odias porque te desgasta. Su dolor se convierte en el tuyo, la responsabilidad de su sufrimiento es un peso que recae sobre tus hombros: no los protegiste lo suficiente, no estabas en el lugar adecuado, no cazaste antes al delincuente.
Empiezas a culparte a ti mismo o a la víctima: ¿por qué son tan vulnerables? ¿Por qué son tan débiles? ¿Por qué viven en esas condiciones? ¿Por qué se unen a una banda? ¿Por qué trafican? ¿Por qué tienen que dispararse unos a otros sin ningún motivo?... ¿Por qué son unos putos animales?
Pero a Malone todavía le importa.
Querría que no fuese así.
Pero lo es.
Tenelli no está de buen humor.
—¿Por qué nos hace venir en Nochebuena ese tonto de los cojones? —pregunta a Malone cuando entra por la puerta.
—Creo que tú misma te has respondido —dice.
El capitán Sykes es un tonto de los cojones.
Y, hablando de cojones, la opinión generalizada es que Janice Tenelli tiene los más gordos de La Unidad. Una vez, a Malone se le encogió todo al verla patear repetidamente un saco de boxeo justo a la altura de los huevos.
O se le agrandó todo. Tenelli tiene una espesa melena oscura, unas tetas enormes y cara de actriz italiana. A todos los hombres de La Unidad les gustaría acostarse con ella, pero les ha dejado muy claro que no caga donde come.
A pesar de que Tenelli está casada y es madre de dos hijos, Russo insiste, incluso delante de ella, en que es lesbiana.
—¿Porque no follo contigo? —le espetó ella una vez.
—Porque mi fantasía más preciada es veros a ti y a Flynn juntas —dijo Russo.
—Flynn sí que es lesbiana.
—Ya lo sé.
—Vete a meneártela, anda —repuso Tenelli agitando el puño.
—No he envuelto ni un regalo —dice ahora—. ¿La familia de mi marido llega mañana y yo tengo que sentarme a escuchar los discursos de ese tío? Venga, mételo en vereda, Denny.
Tenelli sabe lo que todos saben: que Malone estaba allí antes de que llegara Sykes y seguirá allí cuando se vaya. La gente bromea con que podría pasar las pruebas para teniente pero no acepta el recorte salarial.
—Tú escucha el discurso —dice Malone— y luego vete a casa y haz... ¿Qué harás?
—No lo sé. Jack se encarga de cocinar —contesta Tenelli—. Entrecot, me parece. ¿Haréis el reparto anual de pavos?
—De ahí lo de «anual».
—Claro.
De camino a la sala de reuniones, Malone ve a Kevin Callahan por el rabillo del ojo. El agente infiltrado —alto, delgado, con melena y barba pelirrojas— parece colocado hasta las cejas.
Los policías, encubiertos o no, en principio no deben consumir drogas, pero ¿cómo coño van a hacer una compra sin levantar sospechas? Así que a veces acaban enganchados. Al terminar la misión, muchos ingresan directamente en un centro de rehabilitación y su carrera se va al garete.
Riesgos laborales.
Malone se acerca, agarra a Callahan del codo y lo lleva hacia la puerta.
—Como te vea Sykes te hará un análisis de orina inmediatamente.
—Tengo que rendir informe.
—Te mandaré a una operación de vigilancia —afirma Malone—. Si alguien pregunta, te he enviado a Manhattanville.
La comisaría de la Unidad Especial de Manhattan Norte está oportunamente situada entre dos zonas de viviendas sociales: Manhattanville, justo al otro lado de la calle, y Grant, en la Ciento veinticinco, que queda por debajo.
Como estalle la revolución, piensa Malone, estamos jodidos.
—Gracias, Denny.
—¿Qué cojones haces ahí plantado? —le apremia Malone—. Lárgate a Manhattanville. Y, Callahan, si vuelves a cagarla, yo mismo te haré el control.
Malone entra de nuevo en la sala de reuniones, coge una silla metálica plegable y se sienta al lado de Russo.
Big Monty se vuelve y se los queda mirando. Sostiene una taza de té humeante en la mano y consigue beber un trago a pesar de llevar un puro apagado en la comisura de los labios.
—Quiero presentar una queja formal por las actividades de esta tarde.
—Tomo nota —dice Malone.
Monty se da la vuelta.
Russo sonríe.
—No está de buen humor.
En efecto, piensa Malone. Por suerte. Es bueno aguijonear de vez en cuando al imperturbable grandullón.
Eso lo mantiene despierto.
En ese momento entran Raf Torres y su equipo: Gallina, Ortiz y Tenelli. A Malone no le gusta que Tenelli trabaje con Torres, porque ella le cae bien y él le parece un gilipollas. El hijo de puta es corpulento, pero a Malone le recuerda a un sapo puertorriqueño marrón con marcas en la cara.
Torres lo saluda inclinando la cabeza. Por alguna razón, parece un gesto de reconocimiento, respeto y desafío al mismo tiempo.
Sykes entra y se sitúa detrás del atril como si fuera un profesor. Para ser capitán es joven, pero, claro, tiene padrinos en la central, altos mandos que velan por sus intereses.
Y es negro.
Malone sabe que Sykes es considerado una gran promesa y que la Unidad Especial de Manhattan Norte es una casilla importante que debe marcar en su camino hacia la cumbre.
A Malone le parece un precoz candidato republicano al Senado: muy pulcro, muy limpio y con el pelo corto. Es evidente que no va tatuado, a menos que en el culo lleve una flecha apuntando hacia arriba con el lema: «Por aquí a mi cerebro».
Eso no es justo, piensa Malone. Su historial es impecable; desempeñó labores de investigación en el departamento de Grandes Delitos de Queens y luego fue nombrado jefe de distrito. Limpió el Décimo y el Setenta y Seis, que son auténticos vertederos, y ahora lo han trasladado aquí.
¿Para marcar otra casilla en su hoja de servicios?
¿O para acabar con nosotros?
En cualquier caso, Sykes llegó con esa actitud tan típica de Queens.
Cuadriculada, cumpliendo la normativa a rajatabla.
Un infante de Marina de Queens.
En su primer día al mando, Sykes convocó a la Unidad Especial al completo —cincuenta y cuatro agentes, infiltrados, anticrimen y patrullas—, los hizo sentarse y pronunció un discurso.
—Estoy buscando a la élite —anunció Sykes—, a lo mejor de lo mejor. También estoy buscando a unos cuantos policías corruptos. Ya saben todos ustedes quiénes son. Pronto, yo también lo sabré. Y escúchenme bien: si los pillo aceptando un simple café o un bocadillo gratis, les retiro la placa y la pistola, y los dejo sin pensión. Y ahora salgan a hacer su trabajo.
No se granjeó la amistad de nadie, pero también dejó muy claro que no había venido a eso. Además, Sykes se había ganado la antipatía de los suyos manifestándose abiertamente en contra de «la brutalidad policial» y advirtiéndoles de que no toleraría intimidaciones, palizas, medidas discriminatorias o cacheos.
Malone lo observa y se pregunta: ¿cómo coño cree que mantenemos el control, por poco que sea?
El capitán sostiene en alto un ejemplar del New York Times.
—«Blanca Navidad —lee—. La heroína inunda la ciudad por vacaciones». El autor es Mark Rubenstein y no es un artículo suelto, sino una serie. El New York Times, caballeros.
Hace una pausa para que cale el mensaje.
Pero no lo consigue.
La mayoría de los agentes no leen el Times, sino el Daily News y el Post, sobre todo por la sección de deportes o las tías que aparecen en la página seis. Algunos leen el Wall Street Journal para estar al día de su cartera de valores. El Times es estrictamente para los burócratas de la central y los chapuceros del Ayuntamiento.
Pero el Times dice que hay «una epidemia de heroína», piensa Malone.
Que, por supuesto, es una epidemia porque está muriendo gente blanca.
Los blancos empezaron a abastecerse de opioides a través de sus médicos: oxicodona, Vicodin y toda esa mierda. Pero costaban mucho y los médicos eran reacios a recetarlos en exceso por miedo a adicciones. Así que los blancos acudieron al mercado libre y las pastillas se convirtieron en una droga de la calle. Todo fue muy bonito y civilizado hasta que el cártel mexicano de Sinaloa llegó a la conclusión de que podía vender más barato que las grandes empresas farmacéuticas estadounidenses aumentando la producción de heroína, lo cual reduciría su precio.
A modo de incentivo, también aumentaron su potencia.
Los adictos blancos estadounidenses descubrieron que la «canela» mexicana era más barata y fuerte que las pastillas y empezaron a inyectársela en vena y a morir de sobredosis.
Malone fue testigo presencial.
Él y su equipo detuvieron a tantos yonquis de los barrios periféricos, amas de casa de las afueras y madonas del Upper East Side que perdieron la cuenta. Cada vez con más frecuencia, los cuerpos que encontraban en los callejones eran de raza blanca.
Lo cual, según los medios de comunicación, es una tragedia.
Incluso los congresistas y senadores sacaron la nariz del trasero de sus mecenas el tiempo suficiente para reparar en la nueva epidemia y exigir que se hiciera algo al respecto.
—Os quiero ahí fuera practicando detenciones por tráfico de heroína —dice Sykes—. Nuestras cifras con el crack son satisfactorias, pero las de la heroína son insuficientes.
A los burócratas les encantan las cifras, piensa Malone. Esta nueva raza de mandos policiales son como los aficionados que aplican indicadores cibermétricos al béisbol; se creen que los números lo dicen todo. Y, cuando los números no dicen lo que ellos quieren, los masajean como coreanos en la Octava Avenida hasta que consiguen un final feliz.
¿Quieres dar buena imagen? Los delitos violentos han bajado.
¿Necesitas más financiación? Han subido.
¿Necesitas detenciones? Manda a tus hombres a practicar unos cuantos arrestos de pacotilla que nunca se saldarán con una condena. A ti te da igual; las condenas son problema del fiscal del distrito. Tú solo quieres el número de detenciones.
¿Quieres demostrar que las drogas han disminuido en tu sector? Manda a tus hombres a misiones de reconocimiento en las que no encuentren drogas.
Ese es un cincuenta por ciento del timo. Otra manera de manipular las cifras es ordenar a los agentes que notifiquen faltas en lugar de delitos. De ese modo, un robo manifiesto se convierte en un «pequeño hurto»; un asalto, en una «propiedad perdida», y una violación, en una «agresión sexual».
¡Pam! Los delitos han remitido.
Es pura estadística.
—Hay una epidemia de heroína —añade Sykes—, y nosotros estamos en la línea del frente.
Malone intuye que al inspector McGivern le han apretado los huevos en la reunión de CompStat y él le ha transmitido el dolor a Sykes.
Así que él se lo transmite a ellos.
Y ellos se lo transmitirán a unos cuantos camellos de poca monta, adictos que trapichean para poder comprar, efectuarán un puñado de detenciones para que los calabozos acaben rebosando vómito de yonqui con el mono y los banquillos del juzgado se abarroten de fracasados con tembleques que luego volverán a la cárcel a pillar más caballo. Cuando salgan, seguirán siendo adictos y el ciclo empezará de nuevo.
Pero llegaremos a objetivos, piensa Malone.
Los jefecillos de la central ya pueden ir pregonando que no existen los cupos, pero todo el mundo sabe que sí. En la época de las «ventanas rotas» se denunciaba por cualquier cosa: por merodear, por verter basuras, por saltar la barrera del metro o por aparcar en doble fila. Decían que, si no se castigaban los delitos menores, la gente pensaría que cometer fechorías de mayor calado no tendría consecuencias.
Así que se dedicaban a redactar montones de denuncias absurdas que obligaron a muchos pobres a tomarse horas libres que no podían permitirse para ir a los juzgados a pagar multas que tampoco podían permitirse. Algunos ignoraban las citaciones y eran acusados de no comparecencia, así que las faltas se convertían en delitos y podían acabar en la cárcel por tirar un envoltorio de chicle en la acera.
Todo ello despertó muchas iras hacia la policía.
Luego llegaron los «250».
Los cacheos.
Que consistían en que, si veías a un joven negro por la calle, le dabas el alto y lo registrabas. Eso también provocó mucho resentimiento y gozó de muy mala publicidad, así que ya no lo hacemos.
Pero sí lo hacemos.
Ahora, el cupo que no es un cupo es la heroína.
—La cooperación y la coordinación —prosigue Sykes— son lo que nos convierte en una Unidad Especial y no en una serie de entidades independientes que comparten oficina. Así que trabajemos juntos, caballeros, y cumplamos con nuestro deber.
¡Vamos, equipo, ra, ra, ra!, piensa Malone.
Al parecer, Sykes no ha reparado en que acaba de dar instrucciones contradictorias a sus hombres. Si les pide que hablen con sus contactos y practiquen detenciones por tráfico de heroína, no ha entendido que uno se gana a sus contactos ofreciéndoles drogas sin detenerlos después.
Ellos te pasan información y tú haces la vista gorda.
Funciona así.
¿Qué se cree? ¿Que un traficante va a hablar contigo por bondad, una bondad de la cual carece, por cierto? ¿Porque es un buen ciudadano? Un traficante habla contigo a cambio de dinero o droga, para evitar una denuncia o para joder a un traficante rival. O tal vez, y solo tal vez, porque alguien se está tirando a su chica.
Y punto.
Los hombres de La Unidad, como los conocen en la calle, no parecen policías. De hecho, piensa Malone al mirar a su alrededor, más bien parecen delincuentes.
Los infiltrados tienen pinta de yonquis o de camellos: sudaderas con capucha, pantalones anchos o vaqueros mugrientos y zapatillas de deporte. El favorito de Malone, un negro llamado Babyface, se oculta bajo una gruesa capucha y succiona un gran chupete mientras observa a Sykes, sabiendo que el jefe no protestará porque Babyface se gana el sueldo.
Los agentes de paisano son piratas de ciudad. Siguen llevando una placa de estaño —no de oro— debajo de la chaqueta de cuero negra, abrigo de marinero y chaleco de plumón. Llevan los vaqueros limpios pero sin planchar y prefieren los botines a las zapatillas deportivas.
Excepto Bob Hayes, alias Cowboy, que lleva botas con puntera fina, «las mejores para metérselas a un negro por el culo». Hayes nunca ha estado más al oeste de Jersey City, pero adopta un acento de paleto y saca de quicio a Malone poniendo «música» country-western en el vestuario.
Los de uniforme tampoco parecen agentes al uso. No es por la ropa, sino por su cara. Son tipos duros, con una sonrisa de suficiencia tan clavada en el rostro como su insignia en el pecho. Esos chicos siempre están listos para entrar en acción, listos para bailar por simple diversión.
Incluso las mujeres tienen actitud. No hay muchas en La Unidad, pero las que hay no se andan con rodeos. Tienes a Tenelli y a Emma Flynn, una fiestera y bebedora empedernida (irlandesa, imaginaos) con la voracidad sexual de una emperatriz romana. Y son tías duras con un odio saludable en el corazón.
Pero los agentes con placa de oro como Malone, Russo, Montague, Torres, Gallina, Ortiz y Tenelli están en otro nivel, son «lo mejor de lo mejor», veteranos condecorados y con docenas de detenciones importantes en su haber.
Los agentes de La Unidad no son policías uniformados, de paisano o infiltrados.
Son reyes.
Su reino no está hecho de campos y castillos, sino de manzanas enteras y bloques de vivienda social. Buenos barrios en el Upper West Side y viviendas sociales en Harlem. Dominan Broadway y el West End, Amsterdam, Lenox, Saint Nicholas y Adam Clayton Powell. Central Park y Riverside, donde las niñeras jamaicanas llevan a los hijos de los yupis en carritos y los nuevos empresarios salen a correr, y parques infantiles llenos de basura en los que los pandilleros follan y venden droga.
Ya podemos gobernar con mano dura, piensa Malone, porque nuestros súbditos son blancos y negros, puertorriqueños, dominicanos, haitianos, jamaicanos, italianos, irlandeses, judíos, chinos, vietnamitas y coreanos que se odian y que, en ausencia de un rey, se matarán unos a otros aún más que ahora.
Gobernamos a las bandas: Crips and Bloods y Trinitarios y Latin Lords. Dominicans Don’t Play, Broad Day Shooters, Gun Clappin’ Goonies, Goons on Deck, From Da Zoo, Money Stackin’ High, Mac Baller Brims. Folk Nation, Insane Gangster Crips, Addicted to Cash, Hot Boys, Get Money Boys.
Luego están los italianos —la familia genovesa, los Luchese, los Gambino, los Cimino—, que se desmadrarían del todo si no fuera porque saben que ahí fuera hay reyes que les cortarían la cabeza.
También gobernamos La Unidad. Sykes cree estar al mando, o al menos finge creerlo, pero los que realmente llevan la batuta son los reyes. Los infiltrados son nuestros espías; los de uniforme, nuestra infantería, y los de paisano, nuestros caballeros.
Y no nos convertimos en reyes porque nuestros papis lo fueran. Conseguimos la corona por la fuerza, como los viejos guerreros que se abrían paso hasta el trono con espadas cinceladas, armaduras abolladas y heridas y cicatrices. Empezamos en la calle con pistolas, porras, puños, valor, cerebro y cojones. Trepamos gracias a un conocimiento de las calles que adquirimos con gran esfuerzo, al respeto que nos ganamos, a nuestras victorias e incluso a nuestras derrotas. Nos ganamos la fama de gobernantes inflexibles, fuertes, despiadados y justos que administran una justicia estricta con misericordia temperada.
Eso hace un rey.
Impartir justicia.
Malone sabe que es importante dar ejemplo. Los súbditos esperan de sus reyes que sean elegantes, que lleven algo de dinero encima y que tengan un poco de estilo. Pongamos por caso a Montague. Big Monty viste como un profesor de universidad de la Ivy League: americanas de tweed, chalecos, corbatas de punto y sombrero con una pequeña pluma roja en la cinta. Su atuendo va contra los estereotipos y asusta, porque los maleantes no saben qué pensar de él y, cuando los mete en la sala, creen que va a interrogarlos un genio.
Y probablemente lo sea.
Malone lo ha visto entrar en Morningside Park, donde los ancianos negros juegan al ajedrez, simultanear cinco partidas y ganarlas todas.
Y luego devolver el dinero que acaba de embolsarse.
Lo cual también es una genialidad.
Russo es un hombre de la vieja escuela. Lleva un abrigo largo de piel marrón rojiza, una reliquia de los años ochenta que le sienta bien. Pero es que a Russo todo le sienta bien. Tiene estilo. El abrigo retro, trajes italianos a medida, camisas con monograma y zapatos de Bruno Magli.
Va a la peluquería cada viernes y se afeita dos veces al día.
«Elegancia mafiosa» es el irónico comentario de Russo sobre los gánsteres con los que se crio. Nunca quiso ser como ellos. Él tomó el otro camino; al ser policía, bromea siempre, se ha convertido en «la oveja blanca de la familia».
Malone siempre va de negro.
Es su seña de identidad.
Todos los agentes de La Unidad son reyes, pero Malone —sin querer faltar al respeto a nuestro Señor y Salvador— es el Rey de Reyes.
El norte de Manhattan es su reino.
Como cualquier monarca, sus súbditos lo aman y lo temen, lo veneran y lo desprecian, lo alaban y lo injurian. Tiene sus fieles y sus rivales, sus aduladores y sus detractores, sus bufones y sus consejeros, pero no tiene amigos de verdad.
Excepto sus compañeros.
Russo y Monty.
Sus reyes hermanos.
Daría la vida por ellos.
—Malone, ¿tiene un momento?
Es Sykes.