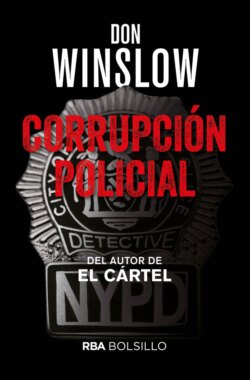Читать книгу Corrupción policial - Don winslow - Страница 7
EL ÚLTIMO HOMBRE
ОглавлениеEl último hombre de la Tierra al que uno imaginaría confinado en el Centro Correccional Metropolitano de Park Row era Denny Malone.
De hecho, los neoyorquinos habrían apostado que verían entre rejas al alcalde, al presidente de Estados Unidos o al Papa antes que al agente Dennis John Malone.
Héroe de la policía.
Hijo de héroe de la policía.
Un sargento veterano de la unidad de élite más importante del Departamento de Policía de Nueva York.
La Unidad Especial de Manhattan Norte.
Y, sobre todo, un hombre que sabe dónde están escondidos todos los trapos sucios, porque la mitad de ellos los enterró él mismo.
Malone, Russo, Billy O, Big Monty y el resto hicieron de sus calles (y eran suyas, pues las gobernaban como si fueran reyes) un lugar seguro para los que intentaban ganarse la vida decente mente. Convertirlas en un lugar seguro era su trabajo y su pasión, y si eso significaba saltarse las normas a veces, pues lo hacían.
Los ciudadanos no son conscientes de lo que hay que hacer para mantenerlos a salvo, y mejor que sea así.
Tal vez crean que quieren saberlo, tal vez digan que quieren saberlo, pero no.
Malone y la Unidad Especial no eran polis como los demás. Había treinta y ocho mil agentes de uniforme, pero Denny Malone y sus hombres eran el uno por ciento del uno por ciento del uno por ciento: los más listos, los más duros, los más rápidos, los más valientes, los mejores, los más canallas.
La Unidad Especial de Manhattan Norte.
La Unidad surcaba la ciudad como un viento frío, penetrante, rápido y violento, rastreando calles y callejuelas, patios de recreo, parques y edificios de viviendas sociales, llevándose la basura y la mugre, una tormenta depredadora que arrastraba a los carroñeros.
Un vendaval así se cuela por cualquier grieta, en las escaleras de los bloques de viviendas sociales, en los laboratorios de heroína, en las trastiendas de los clubes sociales, en los apartamentos para los nuevos ricos y los viejos áticos de lujo. Desde Columbus Circle hasta el puente Henry Hudson, desde Riverside Park hasta el río Harlem, subiendo hasta Broadway y Amsterdam, bajando hasta Lenox y Saint Nicholas, en las calles numeradas que recorrían todo el Upper West Side, Harlem, Washington Heights e Inwood, si había algún secreto que La Unidad no conociera era porque nadie lo había susurrado aún, porque nadie lo había pensado siquiera.
Negocios de drogas y armas, tráfico de personas y propiedades, violaciones, robos y agresiones, delitos tramados en inglés, español, francés o ruso ante platos de coles, pollo asado, cerdo con especias o pasta marinara, o durante carísimas comidas servidas en restaurantes de cinco tenedores en una ciudad hecha de pecado y con ánimo de lucro.
La Unidad iba a por todos ellos, pero sobre todo a por las armas y las drogas, porque las armas matan y las drogas incitan a matar.
Ahora Malone está entre rejas y el viento ha amainado, pero todo el mundo sabe que esto es el ojo del huracán, un momento de calma antes de que llegue lo peor. ¿Denny Malone en manos de los federales? ¿Ni Asuntos Internos ni los fiscales del estado, sino los federales, donde nadie en la ciudad pueda tocarlo?
Todo el mundo está agazapado, cagado de miedo a la espera del golpe, del tsunami, porque, con lo que sabe Malone, podría llevarse por delante a inspectores y jefes de policía, incluso al comisario. Podría cargarse a fiscales y jueces. Joder, hasta podría servir al alcalde y a los federales en la proverbial bandeja de plata, acompañados al menos de un congresista y un par de multimillonarios del sector inmobiliario como aperitivo.
Así que, cuando se corrió la voz de que Malone se encontraba en el CCM, quienes estaban en el ojo del huracán se asustaron, se asustaron de veras, y empezaron a buscar cobijo incluso en plena calma, aun sabiendo que no existen muros lo bastante altos ni sótanos lo bastante profundos —no los hay en la comisaría central, no los hay en el edificio del Juzgado de lo Penal, no los hay siquiera en Gracie Mansion ni en los palacios que albergan los áticos de la Quinta Avenida y Central Park Sur— que los protejan de todo lo que Denny Malone tiene en la cabeza.
Si Malone quiere arrasar la ciudad entera, puede hacerlo.
Porque, en realidad, nadie ha estado a salvo de Malone y los suyos.
Sus hombres copaban titulares en el Daily News, el Post, los canales 7, 4 y 2, y los noticiarios de las once. Los reconocían por la calle, el alcalde se sabía sus nombres, tenían entradas gratis en el Garden, en el Meadowlands, en el Yankee Stadium y en el Shea, y podían entrar en cualquier restaurante, bar o discoteca de la ciudad y ser tratados como reyes.
Y, en ese grupo de machos alfa, Denny Malone es el líder indiscutible.
Cuando entra en una casa, los agentes de uniforme y los novatos se lo quedan mirando, los tenientes asienten e incluso los capitanes saben que no deben cruzarse en su camino.
Se ha ganado su respeto.
Entre otras cosas (Mierda, ¿queréis que hablemos de los robos que ha frustrado, del balazo que recibió, del niño al que salvó de un secuestro? ¿De las redadas, las detenciones y las condenas?), Malone y su equipo llevaron a cabo la mayor operación antidroga de la historia de Nueva York.
Cincuenta kilos de heroína.
Y el dominicano que la vendía está muerto.
Y un héroe de la policía también.
El equipo de Malone enterró a su compañero —gaitas, bandera doblada, crespones negros en las placas— y volvió directo al trabajo, porque los camellos, las bandas, los ladrones, los violadores y los mafiosos no descansan para llorar la muerte de nadie. Si quieres que tus calles sean seguras, tienes que salir de día, de noche, los fines de semana y en vacaciones, cuando sea necesario. Tu mujer ya sabía dónde se metía cuando se casó contigo y tus hijos acaban por entender que papá trabaja encerrando a los malos.
Pero ahora es él quien está encerrado. Malone está sentado en un banco de acero en una celda, igual que la chusma a la que suele meter allí, inclinado, con la cabeza apoyada en las manos, preocupado por sus compañeros —sus hermanos de La Unidad— y por lo que pueda ocurrirles ahora que están de mierda hasta el cuello por culpa suya.
Preocupado por su familia: por su mujer, que no aceptó esa vida para acabar así; por sus dos hijos, niño y niña, que aún son demasiado jóvenes para entenderlo, pero que cuando crezcan no le perdonarán jamás el haber tenido que criarse sin padre.
Y luego está Claudette.
Jodida a su manera.
Necesitada, necesitándolo, pero él no podrá estar a su lado.
Ni al lado de Claudette ni al lado de nadie, así que no sabe qué será de sus seres queridos.
La pared a la que mira fijamente tampoco tiene respuestas, tampoco sabe cómo ha llegado Malone hasta allí.
Y una mierda, piensa Malone. Al menos sé sincero contigo mismo, piensa mientras está allí sentado, sin nada por delante excepto tiempo.
Al menos, admite la verdad.
Sabes perfectamente cómo has llegado hasta aquí.
Paso a paso, joder.
Los finales conocen los comienzos, pero no a la inversa.
Cuando Malone era niño, las monjas le enseñaron que, incluso antes de nacer, Dios —y solo Dios— sabe cuánto tiempo viviremos, el día de nuestra muerte y en quiénes y en qué nos convertiremos.
Podría haberme avisado, piensa Malone. Podría haberme dedicado unas palabras, unos consejos. Podría haberme hecho una llamadita, haberme soltado un sermón, haberme dicho algo, lo que fuera. Podría haberme dicho: «Eh, gilipollas, giraste a la izquierda en lugar de a la derecha».
Pero no, nada.
Después de dieciocho años de profesión, después de todo lo que ha visto, Malone no es un gran admirador de Dios, e imagina que el sentimiento es mutuo. Le gustaría hacerle un montón de preguntas; pero, si alguna vez estuvieran en la misma habitación, Dios probablemente cerraría la boca, contrataría a un abogado y permitiría que fuera su hijo quien acabara en la silla eléctrica.
Después de dieciocho años de profesión, Malone ha perdido la fe, así que, llegado el momento de mirar al diablo a los ojos, ya no había nada entre Malone y un asesinato, salvo cuatro kilos y medio de presión sobre el gatillo.
Cuatro kilos y medio de gravedad.
Fue el dedo de Malone el que apretó el gatillo, pero quizá fue la gravedad la que lo arrastró hacia abajo, la implacable y despiadada gravedad de dieciocho años de profesión.
Lo arrastró hasta donde se encuentra ahora.
Cuando empezó no imaginaba que acabaría así. Cuando lanzó la gorra al aire y prestó juramento el día en que se graduó en la academia, el día más feliz de su vida —el día más radiante y azul, el mejor día—, no pensó que acabaría así.
No, empezó con los ojos clavados en la Estrella Polar, caminando con paso firme, pero la vida es así; pones rumbo al norte, te desvías un grado, y no pasa nada durante un año, ni durante cinco, pero los años van acumulándose y tú te vas alejando cada vez más de tu meta original. Ni siquiera sabes que te has perdido hasta que estás tan lejos de tu destino que ya no eres capaz de divisarlo.
No puedes volver sobre tus pasos para empezar de nuevo.
El tiempo y la gravedad te lo impiden.
Y Denny Malone daría muchas cosas por poder empezar de nuevo.
Joder, lo daría todo.
Porque jamás pensó que acabaría en la penitenciaría federal de Park Row. Nadie lo pensaba, excepto Dios quizá, pero Dios no dijo nada.
Y aquí está Malone.
Sin su pistola, sin su placa y sin nada que deje entrever qué y quién es, qué y quién era.
Un policía corrupto.