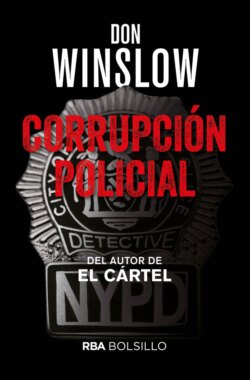Читать книгу Corrupción policial - Don winslow - Страница 8
PRÓLOGO EL ROBO
ОглавлениеLenox Avenue,
cariño.
Medianoche.
Y los dioses se ríen de nosotros.
LANGSTON HUGHES,
«Lenox Avenue: Midnight»
HARLEM, NUEVA YORK
JULIO DE 2016
Nueva York, 4:00 h.
Cuando la ciudad que nunca duerme al menos se tumba y cierra los ojos.
Eso piensa Denny Malone mientras surca la columna vertebral de Harlem en su Crown Vic.
Detrás de paredes y ventanas, en pisos y hoteles, en bloques de apartamentos y viviendas sociales, la gente duerme o se desvela, sueña o ha dejado sus sueños atrás. La gente discute o folla o ambas cosas, hace el amor y hace niños, se insulta a gritos o habla en voz baja, palabras íntimas dirigidas al otro y no a la calle. Algunos acunan a un bebé para que se duerma o se levantan para iniciar otra jornada laboral. Otros cortan kilos de heroína y los guardan en bolsas de papel translúcido que venden a los adictos para su primer chute de la mañana.
Después de las prostitutas y antes de los barrenderos, ese es el tiempo del que dispones para llevarte tu parte del pastel, y Malone lo sabe. Nunca ocurre nada bueno pasada la medianoche, como decía su padre, que lo sabía de buena tinta. Era policía en esas calles y llegaba al finalizar el turno de noche con los asesinatos en la mirada, la muerte en la nariz y un témpano en el corazón que nunca llegó a derretirse y que finalmente acabó con él. Una mañana se bajó del coche delante de casa y el corazón se le resquebrajó. Los médicos dictaminaron que ya estaba muerto antes de que se golpeara contra el suelo.
Fue Malone quien lo encontró.
Tenía ocho años y salía de casa para ir al colegio cuando vio el abrigo azul encima de un montón de nieve sucia que él y su padre habían retirado del camino.
Aún no ha amanecido y ya hace calor. Es uno de esos veranos en los que Dios, el casero, se niega a bajar la calefacción o a encender el aire acondicionado; la ciudad está tensa e irritable, al borde de un estallido, una pelea o una revuelta; el hedor a basura vieja y orina rancia es dulce, agrio, empalagoso y corrompido como el perfume de una prostituta entrada en años.
A Denny Malone le encanta.
Malone no querría estar en ningún otro lugar, ni siquiera de día, cuando el calor es asfixiante y la ciudad, un bullicio, cuando los pandilleros pueblan las esquinas y los ritmos del hip-hop te perforan los oídos, cuando las botellas, las latas, los pañales sucios y las bolsas de meados salen volando por las ventanas de las viviendas sociales y la mierda de perro apesta bajo el fétido calor.
Es su ciudad, su territorio, su corazón.
Recorriendo Lenox, pasando junto al viejo barrio de Mount Morris Park y sus elegantes casas rojizas, Malone rinde culto a los pequeños dioses del lugar: las torres gemelas del templo Ebenezer Gospel, donde los domingos suenan himnos angelicales; el característico chapitel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Éfeso y, un poco más adelante, Harlem Shake, no el baile, sino una de las mejores hamburgueserías de la ciudad.
Luego están los dioses muertos: el viejo Lenox Lounge, con su mítico cartel de neón, su fachada roja y su dilatada historia. Allí cantaba Billie Holiday y tocaban Miles Davis y John Coltrane, y James Baldwin, Langston Hughes y Malcolm X solían dejarse caer por allí. Ahora está cerrado —la ventana cubierta con papel marrón, el cartel apagado—, pero se rumorea que volverán a abrirlo.
Malone lo duda.
Los dioses muertos solo resucitan en los cuentos de hadas.
Cruza la calle Ciento veinticinco, también conocida como Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard.
Los pioneros urbanos y la clase media negra han aburguesado la zona, que el sector inmobiliario ha bautizado como SoHa. En opinión de Malone, un acrónimo mezclado es siempre una condena a muerte para cualquier barrio. Está convencido de que, si los constructores pudieran adquirir propiedades en el sótano del infierno de Dante, lo llamarían SoInf y empezarían a edificar boutiques y bloques de apartamentos.
Hace quince años, ese tramo de Lenox estaba repleto de escaparates vacíos, y ahora ha vuelto a ponerse de moda gracias a nuevos restaurantes, bares y cafeterías con terraza, donde van a comer los vecinos adinerados. Los blancos van para sentirse modernos, y algunos apartamentos de los nuevos rascacielos cuestan dos millones y medio.
Lo único que merece la pena saber de esta zona de Harlem, piensa Malone, es que hay un Banana Republic junto al teatro Apollo. Por un lado están los dioses del lugar y, por otro, los dioses del comercio, y si has de apostar quién saldrá ganador, apuesta siempre por el dinero.
Más al norte, en las viviendas sociales, sigue estando el gueto.
Malone recorre la Ciento veinticinco y pasa por delante del Red Rooster, en cuyo sótano se encuentra el Ginny’s Supper Club.
Hay santuarios menos famosos pero aun así sagrados para Malone.
Ha asistido a funerales en Bailey’s, ha comprado botellas de medio litro en Lenox Liquor, le han dado puntos de sutura en la sala de urgencias del hospital de Harlem, ha jugado al baloncesto junto al mural de Big L en el Fred Samuel Playground, ha pedido comida a través del cristal blindado de Kennedy Fried Chicken. Ha aparcado en la calle y observado a los niños que bailan, ha fumado hierba en una azotea, ha visto el amanecer en Fort Tryon Park.
Ahora más dioses muertos, dioses ancestrales: la vieja Savoy Ballroom, el lugar que antaño ocupaba el Cotton Club, ambos desaparecidos mucho antes de que Malone naciera, fantasmas del último renacer de Harlem que vagan por el barrio con la imagen de lo que fue y ya nunca volverá a ser.
Pero Lenox Avenue está viva.
La calle se estremece con el traqueteo de la línea de metro de la IRT que pasa justo por debajo. Malone solía viajar en el tren número dos, por aquel entonces conocido como la Bestia.
Ahora están Black Star Music, la iglesia mormona y Best African-American Foods.
Cuando llegan al final de Lenox, Malone dice:
—Da la vuelta a la manzana.
Phil Russo tuerce a la izquierda por la Ciento cuarenta y siete, enfila la Séptima Avenida, vuelve a girar a la izquierda por la Ciento cuarenta y seis y pasa frente a un edificio abandonado que el propietario cedió de nuevo a las ratas y las cucarachas. Echó a sus ocupantes con la esperanza de que algún yonqui le prendiera fuego mientras se preparaba una dosis para así poder cobrar el seguro y vender el edificio entero.
Un plan sin fisuras.
Malone busca centinelas o policías enjaulados en un coche patrulla arañando alguna que otra cabezada durante el turno de noche. En el umbral solo hay un vigilante. El pañuelo verde y las Nike, también verdes con cordones a juego, lo convierten en un trinitario.
El equipo de Malone lleva todo el verano controlando el laboratorio de heroína que hay en la segunda planta. Los mexicanos suben el caballo y se lo entregan a Diego Pena, el dominicano que controla Nueva York. Pena lo reparte en bolsitas y se lo vende a las bandas dominicanas, los trinitarios y los DDP (Dominicans Don’t Play), que a su vez se lo venden a los negros y puertorriqueños de las viviendas sociales.
Esta noche, el laboratorio está a rebosar.
A rebosar de dinero.
A rebosar de droga.
—Deprisa —ordena Malone mientras comprueba la Sig Sauer P226 que lleva a la cintura. Una segunda funda prendida justo por debajo del nuevo chaleco con placa de cerámica contiene una Beretta 8000D Mini-Cougar.
Ha ordenado a todo su equipo que lleve chaleco antibalas durante las operaciones. Big Monty se queja de que le aprieta mucho, pero Malone insiste en que es más holgado que un ataúd. Bill Montague, alias Big Monty, es de la vieja escuela. Incluso en verano lleva su característico sombrero de fieltro con ala rígida y una pluma roja en el lado izquierdo. Sus únicas concesiones al calor son una guayabera talla XXXL y unos chinos. De la comisura de los labios le cuelga un puro Montecristo apagado.
Phil Russo lleva una escopeta de corredera Mossberg 590 del calibre 12, con un cañón de cincuenta centímetros cargado con balas de cerámica en polvo. La tiene apoyada junto a los relucientes zapatos rojos de punta, que le hacen juego con el pelo. Phil Russo es un italiano pelirrojo, lo cual es muy infrecuente, y Malone se mofa de él diciéndole que ahí hay gato irlandés encerrado. Según Russo, eso es imposible, porque no es alcohólico ni necesita una lupa para encontrarse la polla.
Billy O’Neill lleva una metralleta HK MP5, dos granadas aturdidoras y un rollo de cinta adhesiva. Billy O es el más joven del equipo, pero tiene talento y es un animal callejero.
Y tiene agallas.
Malone sabe que Billy no saldrá corriendo, que no se quedará paralizado ni dudará en apretar el gatillo en caso de necesidad. Si acaso, hará lo contrario; puede que se precipite. Tiene ese temperamento irlandés y el atractivo de los Kennedy. Y no son los únicos atributos que comparte con ellos. Al chaval le gustan las tías y a las tías les gusta él.
Esta noche, el equipo va a por todas.
Y colocado.
Si uno se enfrenta a unos narcos que han consumido coca o speed, siempre viene bien estar farmacológicamente a la par, así que Malone engulle dos cápsulas de Dexedrina. Luego se enfunda un cortavientos azul con las letras NYPD impresas en blanco y se pasa la cinta con la placa por encima del pecho.
Russo vuelve a dar la vuelta a la manzana. Al entrar en la calle Ciento cuarenta y seis, pisa el acelerador, se dirige al laboratorio y frena en seco. El vigilante oye el chirrido de los neumáticos, pero tarda demasiado en darse la vuelta. Malone baja del coche antes de que se haya detenido del todo, empuja al vigilante contra la pared y le apunta a la cabeza con la Sig.
—Cállate, pendejo1 —dice Malone—. Una palabra y te reviento la cabeza.
Luego lo derriba de una patada. Billy ya está allí; le sujeta las manos a la espalda con cinta adhesiva y luego le tapa la boca con otro trozo de cinta.
Los hombres de Malone pegan la espalda a la pared del edificio.
—Si estamos atentos —les dice—, nos iremos todos a casa esta noche.
La Dexedrina empieza a hacer efecto. A Malone se le acelera el pulso y le hierve la sangre.
Es agradable.
Envía a Billy O a la azotea para que baje por la salida de incendios y cubra la ventana. Los demás suben por las escaleras. Malone va delante empuñando la Sig. Le siguen Russo, armado con la escopeta, y Monty.
A Malone no le preocupa la retaguardia.
Una puerta de madera bloquea el final de la escalera.
Malone hace un gesto a Monty.
Este da un paso al frente e inserta la palanca hidráulica entre la puerta y el marco. El sudor le cae por la frente y le recorre la piel oscura mientras junta las asas de la herramienta y fuerza la puerta.
Malone entra y describe un arco con la pistola, pero no hay nadie en el vestíbulo. Al mirar a su derecha, ve la nueva puerta de acero al final del pasillo. Se oyen música bachata en la radio, voces en español, el zumbido de unos molinillos de café y el repiqueteo de un contador de billetes.
Y un perro que ladra.
Joder, piensa Malone, ahora todos los narcos tienen perro. Lo mismo que todas las nenas del East Side llevan en el bolso un yorkshire que no para de ladrar, a los camellos les ha dado por los pitbulls. Es buena idea. A los negratas les aterran los perros y las chicas que trabajan en los laboratorios no se arriesgan a que les arranquen la cara a mordiscos por robar.
A Malone le preocupa Billy O, porque al chaval le encantan los perros, incluso los pitbulls. Lo descubrió en abril, cuando entraron en un almacén situado junto al río y tres pitbulls intentaron saltar la valla para despedazarles la garganta. Billy O no fue capaz de pegarles un tiro ni permitió que lo hicieran los demás, así que tuvieron que rodear el edificio, subir a la azotea por la escalera de incendios y volver a bajar.
Fue un tostón.
El pitbull ha notado su presencia, pero los dominicanos no. Malone oye a uno gritar: «¡Cállate!» y después un golpe seco. El perro se calla.
Pero la puerta de acero es un problema.
La palanca hidráulica no la abrirá.
Malone coge la radio.
—Billy, ¿estás en posición?
—Nací en posición, colega.
—Haremos saltar la puerta por los aires —le indica Malone—. Cuando caiga, lanza una granada.
—Entendido, D.
Malone le hace una señal a Russo, que apunta a las bisagras y dispara una ráfaga. La explosión de la cerámica en polvo es más rápida que la velocidad del sonido y la puerta salta de sus goznes.
Varias mujeres, cuyo único atuendo son unos guantes de látex y unas redecillas en la cabeza, salen corriendo hacia la ventana. Otras se agazapan debajo de las mesas mientras las máquinas de contar billetes escupen dinero al suelo como si fueran tragaperras que pagan con papel.
—¡Policía de Nueva York! —grita Malone.
Ve a Billy al otro lado de la ventana que queda a su izquierda.
Mirando sin hacer absolutamente nada. Lanza la granada, por el amor de Dios.
Pero Billy no se mueve.
¿A qué coño está esperando?
Entonces Malone se percata.
El pitbull, una hembra, tira de la cadena, dando sacudidas y gruñendo para proteger a sus cuatro cachorros, que están enroscados detrás de ella.
Billy no quiere hacer daño a los putos cachorritos.
Malone grita por radio.
—¡Hazlo, joder!
Billy se lo queda mirando, da una patada al cristal y arroja la granada.
Pero la tira cerca para no alcanzar a los putos perros.
La onda expansiva rompe el resto del cristal y los fragmentos que salen despedidos impactan en el rostro y el cuello de Billy.
Una luz blanca y cegadora. Gritos, chillidos.
Malone cuenta hasta tres y entra.
Caos.
Un trinitario se tambalea, tapándose los ojos con una mano y empuñando una Glock con la otra, mientras avanza a tientas hacia la ventana y la escalera de incendios. Malone le dispara dos veces en el pecho y el hombre cae contra la ventana. Un segundo pistolero que estaba oculto debajo de una mesa apunta a Malone, pero Monty le acierta con un revólver del 38 y le descerraja un segundo balazo para cerciorarse de que está muerto.
A las mujeres las dejan huir por la ventana.
—¿Estás bien, Billy? —pregunta Malone.
La cara de Billy O parece una máscara de Halloween.
Tiene cortes en los brazos y las piernas.
—He salido peor parado de algún partido de hockey —dice riéndose—. Ya me darán puntos cuando acabemos.
Hay dinero por todas partes: amontonado, en las máquinas, esparcido por el suelo. La heroína sigue en los molinillos de café que utilizan para cortarla.
Pero eso son migajas.
La caja —la caja fuerte—, un gran agujero labrado en la pared, está abierta.
En su interior, los fardos de heroína llegan hasta el techo.
Diego Pena está sentado tranquilamente a una mesa. Si le inquieta la muerte de dos de sus hombres, no lo parece.
—¿Traes una orden judicial, Malone?
—He oído a una mujer pidiendo socorro —responde este.
Pena esboza una sonrisa de suficiencia.
El hijo de puta es elegante. Un traje gris de Armani que vale dos de los grandes y un reloj de oro Piguet en la muñeca que cuesta cinco veces más.
Pena se da cuenta.
—Puedes quedártelo. Tengo otros tres.
La perra sigue tirando de la cadena y ladra enloquecida.
Malone observa la heroína.
La hay a montones, envasada al vacío en plástico negro.
Con esa mercancía podría colocarse la ciudad entera durante semanas.
—Te ahorraré la molestia de contar —dice Pena—. Cien kilos justos. Canela mexicana. Caballo oscuro, sesenta por ciento pura. Puedes venderla a cien mil dólares el kilo. Lo que ves ahí debería de ascender a algo más de cinco millones en efectivo. Vosotros os quedáis con la droga y el dinero y yo me largo. Me monto en un avión con destino a la República Dominicana y no volvéis a verme nunca más. Piénsalo: ¿cuándo será la próxima vez que puedas ganar quince millones de dólares por hacer la vista gorda?
Y esta noche nos iremos todos a casa, piensa Malone.
—Saca la pistola. Poco a poco —le ordena.
Lentamente, Pena se lleva la mano al interior de la chaqueta.
Malone le dispara dos veces al corazón.
Billy O se agacha y coge un paquete. Lo abre con un cuchillo de combate, hunde un pequeño vial en la heroína, recoge una muestra y la mete en una bolsa de plástico que llevaba en el bolsillo. Luego rompe el vial dentro de la bolsa y espera a que cambie de color.
Se vuelve púrpura.
Billy sonríe.
—¡Somos ricos!
—Espabila, hostia —dice Malone.
Entonces oyen un chasquido. La pitbull ha roto la cadena y se abalanza sobre Billy, que cae de espaldas. El paquete salta por los aires, la droga forma una nube y después se precipita como una tormenta de nieve sobre sus heridas.
Monty mata a la perra de un balazo.
Pero Billy sigue allí tumbado. Malone ve que se pone rígido y empieza a sufrir espasmos en las piernas y a convulsionar descontroladamente mientras la heroína le recorre las venas.
Patalea en el suelo.
Malone se arrodilla junto a él y lo sostiene entre sus brazos.
—No, Billy —dice—. Aguanta.
Billy le devuelve una mirada inexpresiva.
Está pálido.
La columna vertebral se le tensa como un muelle que se estira.
Y Billy se va.
Billy, el joven y hermoso Billy O, ya nunca envejecerá.
Malone oye cómo se le parte el corazón, y después una sucesión de explosiones sordas.
Al principio cree haber recibido un disparo, pero no tiene ninguna herida, así que imagina que le está estallando la cabeza.
Entonces cae en la cuenta.
Es el 4 de julio.