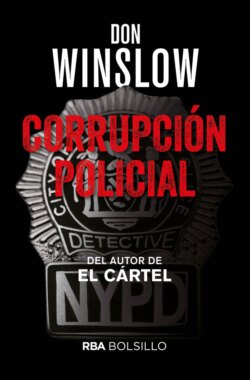Читать книгу Corrupción policial - Don winslow - Страница 12
3
Оглавление—Como seguramente ya sabrá —dice Sykes cuando entran en su despacho—, todo lo que acabo de explicar ahí dentro es una memez.
—Sí, señor —responde Malone—. Lo que no tenía claro es si usted también lo sabía.
La sonrisa de Sykes se vuelve más tensa de lo normal, cosa que Malone no creía posible.
El capitán tiene a Malone por una persona arrogante.
Y Malone no va a discutírselo.
Si te dedicas a patrullar las calles, piensa, es mejor que seas arrogante. Si alguien intuye que no te consideras la hostia, acabará contigo. Te coserá a tiros y te follará por los orificios de entrada. Que salga Sykes a la calle, que practique él las detenciones, que tire él las puertas abajo.
A Sykes eso no le gusta, pero hay muchas cosas que no le gustan del sargento Dennis Malone: su sentido del humor, los tatuajes en los brazos y su conocimiento enciclopédico del hip-hop. Lo que más detesta es su actitud, que básicamente se reduce a que el norte de Manhattan es su reino y su capitán, un mero turista.
Que le den por culo, piensa Malone.
Sykes no puede hacer nada al respecto, porque, el pasado mes de julio, Malone y su equipo se incautaron del mayor alijo de heroína en toda la historia de Nueva York. Cogieron a Diego Pena, el narcotraficante dominicano, con cincuenta kilos, suficiente para abastecer a todos los hombres, mujeres y niños de la ciudad.
También requisaron casi dos millones en efectivo.
A los burócratas de la central no les gustó nada que Malone y su equipo se encargaran ellos solos de la investigación. Los de Narcóticos y la DEA estaban muy cabreados. Que les den por saco a todos, piensa Malone.
A los medios de comunicación les encantó.
El Daily News y el Post publicaron titulares llamativos a todo color y todos los canales abrieron sus informativos con la noticia. Incluso el Times incluyó un artículo en la sección local.
Así que los burócratas tuvieron que sonreír y aguantarse.
Posaron junto a la montaña de heroína.
Los medios también se pusieron como locos en septiembre, cuando la Unidad Especial llevó a cabo una gran redada en las viviendas sociales de Grant y Manhattanville y detuvo a más de cien miembros de las bandas 3Staccs, Money Avenue Crew y Make It Happen Boys. Estos últimos eran jóvenes en riesgo de exclusión social que se cargaron a una conocida baloncestista de dieciocho años en represalia por el asesinato de uno de los suyos. La chica se arrodilló en el hueco de una escalera y suplicó que le dieran la oportunidad de ir a la universidad para la que le habían concedido una beca completa, pero se la negaron.
La dejaron en el rellano y la sangre caía por los escalones como una pequeña cascada carmesí.
Los periódicos publicaron muchas fotos de Malone, su equipo y el resto de la Unidad Especial sacando a los asesinos de las viviendas sociales y llevándolos a una vida sin libertad bajo fianza en Attica, conocida en la calle como la Cúpula del Terror.
Así que mi equipo, piensa Malone, es el responsable de tres cuartas partes de las detenciones de calidad en «tu zona», detenciones de peso que conllevan condenas serias. Eso no aparece en tus cifras, pero sabes perfectamente que hemos participado en todas y cada una de las detenciones practicadas por homicidios relacionados con la droga que se han saldado con penas de cárcel, por no hablar de atracos, asaltos, robos, violencia doméstica y violaciones cometidos por yonquis y traficantes.
He sacado a más chusma de la calle que el cáncer y es mi equipo el que impide que la tapa de esta cloaca salte por los aires, y lo sabes.
Así que, aunque me consideres una amenaza, aunque sepas que en realidad soy yo y no tú quien dirige la Unidad Especial, no solicitarás mi traslado, porque me necesitas para salvaguardar tu buena imagen.
Y eso también lo sabes.
Puede que no te guste tu mejor jugador, pero no vas a traspasarlo.
Hace subir el marcador.
Sykes no puede hacerle nada.
Ahora el capitán dice:
—Ha sido un paripé para tener contentos a los de arriba. La heroína copa titulares, tenemos que responder.
Malone sabe que el consumo de heroína en la comunidad negra ha descendido y no a la inversa. El menudeo entre las bandas negras ha descendido y no a la inversa. De hecho, los jóvenes pandilleros están diversificando el negocio y ahora trapichean con teléfonos móviles y se dedican a delitos cibernéticos como el robo de identidades y los fraudes con tarjetas de crédito.
Cualquier poli de Brooklyn, el Bronx y el norte de Manhattan sabe que la violencia no es por la heroína, sino por la hierba. Los jóvenes camellos se pelean por vender la relajante marihuana y por dónde venderla.
—Si es posible desmantelar los laboratorios de heroína —dice Sykes—, hagámoslo cueste lo que cueste. Pero lo que realmente me preocupa son las armas. Lo que me interesa de verdad es impedir que esos jóvenes idiotas se maten o maten a otros en mis calles.
Las armas y la droga son el quid de la criminalidad en Estados Unidos. Aunque la policía está obsesionada con la heroína, lo está aún más con sacar las armas de la calle. Y no es de extrañar: es la policía la que tiene que lidiar con los asesinatos, con los heridos; es la policía la que tiene que hablar con las familias, trabajar con ellas e intentar que se haga justicia.
Y, por supuesto, son las armas que hay en la calle las que matan a policías.
Los gilipollas de la Asociación Nacional del Rifle te dirán que «no matan las armas, sino las personas». Sí, piensa Malone, las personas que van armadas.
Se producen apuñalamientos y palizas mortales, claro está, pero, sin armas, las tasas de homicidios serían nimias. Y la mayoría de las putas del Congreso que asisten a las reuniones de la ANR con un buen perfume y un conjuntito recargado no han visto en su vida un homicidio con arma de fuego, o tan siquiera a una persona que haya recibido un disparo.
Los policías, sí. Los policías lo han visto.
Y no es agradable. No parece ni suena (ni huele) como en las películas. A esos imbéciles que creen que la solución es abastecer de armas a todo el mundo para que, por ejemplo, puedan liarse a tiros en un cine a oscuras, nunca les han apuntado con una, y, si ocurriera, se cagarían en los pantalones.
Ellos esgrimen la Segunda Enmienda y los derechos individuales, pero es una cuestión de dinero. Los fabricantes de armas, que suponen el grueso de la financiación de la ANR, quieren vender armas y ganar pasta.
Fin de la puta historia.
Nueva York tiene la ley de posesión de armas de fuego más estricta del país, pero eso no cambia nada, porque todas las armas llegan de fuera a través del Iron Pipeline. Es en los estados con leyes permisivas sobre armas, como Texas, Arizona, Alabama y Carolina del Norte y del Sur, que se encuentran a lo largo del corredor de la carretera interestatal I-95 —el corredor del hierro—, donde los traficantes realizan compras ilegales de armas y las llevan a las ciudades del noreste y Nueva Inglaterra.
A esos memos les encanta hablar del crimen en las grandes ciudades, piensa Malone, pero, o no saben que las armas vienen de sus estados, o no les importa.
Hasta la fecha han sido asesinados al menos cuatro policías de Nueva York con armas llegadas a través del Iron Pipeline.
Por no mencionar a pandilleros y transeúntes.
La oficina del alcalde, el departamento, todo el mundo anda desesperado por sacar las armas de la calle. La policía incluso las recompra sin hacer preguntas: tú traes las armas, nosotros te dedicamos una sonrisa y te entregamos tarjetas con un saldo de doscientos dólares para pistolas y rifles de asalto y otros veinticinco para rifles, escopetas y carabinas de aire comprimido.
En la última recompra, celebrada en la iglesia que hay en la Ciento veintinueve con Adam Clayton Powell, se obtuvieron un total de cuarenta y ocho revólveres, diecisiete pistolas semiautomáticas, tres rifles, una escopeta y una AR-15.
A Malone le parece bien. Las armas fuera de la calle son armas fuera de la calle, y las armas fuera de la calle ayudan a un policía a conseguir su objetivo primordial: regresar a casa tras acabar su turno. Se lo enseñó un veterano amargado al ingresar en el cuerpo: «Tu trabajo más importante es volver a casa cuando termine la jornada».
—¿Cómo vamos con el caso DeVon Carter? —pregunta Sykes.
DeVon Carter es el señor de la droga del norte de Manhattan. También es conocido como el Único Superviviente, el último representante de un linaje de traficantes de Harlem que se remonta a Bumpy Johnson, Frank Lucas y Nicky Barnes.
Casi todo el dinero lo gana con los laboratorios de heroína, que en realidad son centros de distribución que realizan envíos a Nueva Inglaterra, a las pequeñas ciudades situadas al norte del Hudson o a Filadelfia, Baltimore y Washington.
Es como un Amazon del caballo.
Es inteligente, es un buen estratega y se ha aislado de las actividades del día a día. Se mantiene alejado de la droga y de las ventas, y todos sus mensajes se filtran a través de varios subordinados que hablan con él personalmente, nunca por teléfono, mensaje o correo electrónico.
La Unidad no ha podido infiltrar a nadie en la banda de Carter, porque el Único Superviviente solo permite que accedan a su círculo íntimo viejos amigos y parientes directos. Y, si los detienen, prefieren cumplir condena a delatarlo, porque cumplir condena significa seguir vivo.
Es frustrante. La Unidad podría encerrar a tantos traficantes de poca monta como quisiera. Los infiltrados detienen a muchos simulando que van a hacer una compra, pero es una puerta giratoria: unos cuantos pandilleros acaban en Rikers y ya hay otros formando cola para ocupar su lugar.
Pero, hasta el momento, Carter ha sido intocable.
—Tenemos investigadores en la calle —dice Malone—. Lo hemos localizado alguna vez, pero ¿de qué sirve? Si no podemos pincharle el teléfono, estamos jodidos.
Carter es propietario o copropietario de una docena de discotecas, tiendas de alimentación, edificios de apartamentos, barcos y sabe Dios qué más, y siempre se reúne en un sitio distinto. Si pudieran instalar un micrófono en uno de esos lugares, tal vez recabarían información suficiente para tomar medidas contra él.
Es el típico círculo vicioso. Sin pruebas fehacientes, no puedes conseguir una orden de registro, y, sin una orden de registro, no puedes conseguir pruebas fehacientes.
Malone ni se molesta en mencionarlo.
Sykes ya lo sabe.
—La información confidencial de la que disponemos indica que Carter está negociando una gran compra de armas de fuego —dice Sykes—. Es mercancía seria: rifles de asalto, pistolas automáticas e incluso lanzacohetes.
—¿Cómo lo han sabido?
—Lo crea o no —responde el inspector—, no es usted el único que trabaja en este edificio. Si Carter anda buscando esa clase de armamento, significa que va a declarar la guerra a los dominicanos.
—Estoy de acuerdo.
—Bien —dice Sykes—. No quiero que libren esa guerra en mi territorio. No quiero ver semejante derramamiento de sangre. Quiero que frustren ese envío.
Sí, piensa Malone, quiere que lo impidamos, pero a su manera: nada de enfrentamientos, nada de micrófonos ilegales, nada de ruido y nada de actuar por iniciativa propia. Ya ha oído antes ese discursito.
—Me crie en Brooklyn —continúa Sykes—, en las viviendas sociales de Marcy.
Malone conoce la historia; ha aparecido en los periódicos y ocupa un lugar destacado en la página web de la policía: «De los barrios marginales a la comisaría. Un agente negro deja atrás el mundo de las bandas para llegar a lo más alto del Departamento de Policía de Nueva York». Es la historia de cómo Sykes dio un vuelco a su vida, obtuvo una beca para ir a Brown y volvió a casa para «cambiar las cosas».
Malone no va a soltar una lagrimita.
Pero las cosas no deben de ser fáciles para un policía negro con un cargo de responsabilidad. Todo el mundo te mira distinto. Para la gente del distrito no eres lo bastante negro y para los agentes de la comisaría no eres lo bastante azul. Malone se pregunta qué se considera Sykes, si es que tan siquiera lo sabe. Así que tiene que ser difícil, sobre todo en este clima de conflictos raciales.
—Sé lo que piensa de mí —dice Sykes—. Que soy un burócrata ambicioso que no sirve para nada y solo aspira a seguir trepando.
—Más o menos. Estamos siendo sinceros, señor.
—Los de arriba quieren que el norte de Manhattan sea un lugar seguro para los blancos con dinero —afirma Sykes—. Yo quiero que sea un lugar seguro para los negros. ¿Le parezco suficientemente sincero?
—Sí, con eso bastará.
—Sé que cree estar protegido por la redada contra Pena y sus otras hazañas, por McGivern y el club de irlandeses e italianos de la central —añade Sykes—, pero permítame que le advierta una cosa, Malone: tiene enemigos que están esperando a que resbale con la piel de plátano para poder pasarle por encima.
—Y usted no es uno de ellos.
—Ahora mismo le necesito —responde el capitán—. Necesito que usted y su equipo impidan que DeVon Carter convierta mis calles en un matadero. Si hace eso por mí, en efecto, seguiré trepando y le dejaré a usted su pequeño reino. Si no lo hace, para mí será un grano blanco en el culo y pediré que lo trasladen tan lejos del norte de Manhattan que su uniforme incluirá un puto sombrero.
Inténtalo, hijo de puta, piensa Malone.
Inténtalo. A ver qué pasa.
Pero lo jodido es que ambos desean lo mismo. No quieren que esas armas lleguen a la calle.
Y esas calles son mías, piensa Malone, no tuyas.
—Puedo impedir ese envío —dice—. Lo que no sé es si puedo impedirlo acatando las normas.
Así pues, ¿hasta qué punto quiere que eso ocurra, capitán Sykes?
Malone mira fijamente a Sykes mientras este medita el pacto con el diablo.
—Quiero informes, sargento —responde—. Y espero que el contenido de esos informes no infrinja las reglas. Quiero saber dónde está y qué está haciendo allí. ¿Le ha quedado claro?
Totalmente, piensa Malone.
Aquí somos todos corruptos
Cada uno a su manera.
Es una oferta de paz: si esto se salda con una gran redada, esta vez te llevaré conmigo. Serás el protagonista de la película. Tu foto aparecerá en el Post, será un empujón para tu carrera. Cosecharás fama. Y a nadie le importarán una mierda las cifras del norte de Manhattan hasta que llegues a la cima.
—Feliz Navidad, capitán —dice.
—Feliz Navidad, Malone.