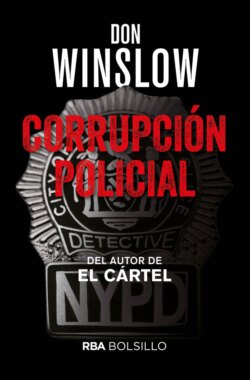Читать книгу Corrupción policial - Don winslow - Страница 13
4
ОглавлениеMalone empezó a repartir pavos hará cosa de unos cinco años. Cuando se creó la Unidad Especial, le pareció que necesitaban un poco de publicidad positiva en el barrio.
Aquí todo el mundo conoce a los agentes de La Unidad, así que no está de más regalar un poco de amor y buena voluntad al prójimo. Nunca se sabe si un niño que en lugar de pasar hambre por Navidad ha comido pavo puede darte un chivatazo en el futuro.
Para Malone es un orgullo pagar los pavos con dinero de su bolsillo. Lou Savino y los mafiosos de Pleasant Avenue no tendrían reparos en donar pavos que se hubieran caído de la parte trasera de un camión, pero Malone sabe que la comunidad se enteraría al momento. Así que acepta un descuento de un mayorista de comida cuyos camiones aparcados en doble fila están exentos de sanciones, pero costea el resto del cargamento él mismo.
Otra redada decente lo compensa con creces.
Malone no se engaña. Sabe que los mismos que aceptan los pavos hoy le lanzarán correo aéreo —botellas, latas, pañales sucios— pasado mañana desde lo alto de algún edificio. En una ocasión, alguien arrojó un aparato de aire acondicionado desde un decimonoveno piso y no le cayó en la cabeza por un par de centímetros.
Malone sabe que el reparto de pavos es solo una tregua.
Ahora baja al vestuario, donde Big Monty está enfundándose el traje de Santa Claus.
Malone se echa a reír.
—Estás guapo.
Ridículo, más bien. Un negro corpulento, normalmente reservado y digno, con gorro y barba de Santa Claus.
—¿Un Santa Claus negro?
—Diversidad —dice Malone—. Lo leí en la web del departamento.
—De todos modos, tú no eres Santa Claus —dice Russo a Montague—. Tú eres Crack Claus, que aquí sería negro. Y la barriga ya la tienes.
—Yo no tengo la culpa de que cada vez que me tiro a tu mujer me haga un sándwich —replica Montague.
—Ya te hace más que a mí —dice Russo entre carcajadas.
Antes era Billy O quien se vestía de Santa Claus, aunque estaba más flaco que un palo. Le encantaba meterse un cojín debajo del disfraz, hacer bromas a los niños y repartir los pavos. Ahora la tarea recae en Monty, a pesar de que es negro.
Monty se coloca la barba y mira a Malone.
—Imagino que ya sabrás que luego venden los pavos. Ya puestos, podríamos saltarnos al intermediario y regalarles crack.
Malone es consciente de que no todos los pavos llegarán a la mesa, que muchos irán directos a una pipa, a un brazo o a una nariz. Esos pavos acabarán en manos de los traficantes, que los venderán a las bodegas de los hispanos, que a su vez los expondrán en las estanterías de las tiendas de comidas y obtendrán beneficio. Pero la mayoría llegarán a su destino, y la vida es una cuestión de números. Algunos niños podrán disfrutar de una cena navideña gracias a sus pavos y otros no.
Lo cual está bien.
Pero a DeVon Carter no se lo parece y se burló del reparto de pavos navideños de Malone.
Fue hace más o menos un mes.
Malone, Russo y Monty estaban en Sylvia’s comiendo alitas de pavo guisadas cuando Monty levantó la cabeza y dijo:
—Adivinad quién ha llegado.
Malone miró en dirección a la barra y vio a DeVon Carter.
—¿Queréis que pidamos la cuenta y nos vamos? —preguntó Russo.
—No hay razón para ser antipáticos —dijo Malone—. Creo que iré a saludar.
Cuando Malone se levantó, dos de los hombres de Carter se interpusieron en su camino, pero el jefe les indicó que lo dejaran pasar. Malone se sentó en un taburete al lado de Carter y dijo:
—DeVon Carter, Denny Malone.
—Ya sé quién eres —dijo Carter—. ¿Algún problema?
—Si no lo tienes tú, no —respondió Malone—. Simplemente he pensado que, ya que habíamos coincidido, podíamos conocernos.
Carter iba elegante, como siempre. Jersey Brioni de cachemir gris y cuello alto, pantalones Ralph Lauren gris oscuro y unas grandes gafas Gucci.
En el local se hizo el silencio. Allí estaban el mayor traficante de Harlem y el policía que estaba intentando arrestarlo.
—La verdad es que estábamos riéndonos de ti —dijo Carter.
—¿Ah, sí? ¿Y qué os hace tanta gracia?
—Vuestro reparto de pavos —repuso Carter—. Vosotros le dais a la gente alitas y yo le doy dinero y droga. ¿Quién crees que ganará?
—La verdadera pregunta —dijo Malone— es si ganarás tú o ganarán los dominicanos.
La redada en el laboratorio de Pena contrarió un poco a los dominicanos, pero fue un mero revés. Algunas bandas de Carter empezaban a considerarlos una opción. Tienen miedo de verse superados numérica y armamentísticamente, y perder el negocio de la marihuana.
Así que Carter vende todo tipo de drogas; no hay alternativa. Además del caballo que sale de la ciudad o que al menos va destinado mayoritariamente a la clientela blanca, trafica con coca y marihuana, porque para gestionar su lucrativo negocio de heroína necesita soldados. Necesita seguridad, mulas y relaciones públicas. Necesita a las bandas.
Las bandas tienen que ganar dinero, tienen que comer.
A Carter no le queda otra opción que permitir que sean sus propias bandas las que vendan hierba. O lo hace él o lo harán los dominicanos y se quedarán con su negocio. Comprarán directamente a las bandas de Carter o las borrarán del mapa, porque, sin el dinero de la hierba, las bandas no podrían conseguir armas y estarían desamparadas.
Su pirámide se desmoronaría desde la base.
A Malone no le preocuparía tanto el tráfico de hierba si no fuera porque el setenta por ciento de los asesinatos que se cometen en el norte de Manhattan están relacionados con asuntos de drogas.
Así que hay bandas latinas que se enfrentan entre ellas, hay bandas negras que se enfrentan entre ellas y, cada vez más, hay bandas negras que se enfrentan a bandas latinas a medida que se recrudece la batalla entre los grandes señores de la heroína.
—Me quitasteis de en medio a Pena —dijo Carter.
—Y no mandaste ni una triste cesta de magdalenas.
—Por lo que he oído, te compensaron bien.
Malone notó una punzada en la columna, pero ni siquiera pestañeó.
—Cada vez que hay una redada de envergadura, la «comunidad» dice que la poli se ha embolsado algo.
—Eso es porque siempre ocurre.
—Hay algo que no entiendes —dijo Malone—. Antes, los jóvenes negros recogían algodón. Ahora, el algodón sois vosotros. Sois la materia prima que alimenta la maquinaria, miles de personas cada día.
—El complejo industrial de las cárceles —repuso Carter—. Tu sueldo lo pago yo.
—Y no creas que no te estoy agradecido —dijo Malone—. Pero, si no fueras tú, sería otro. ¿Por qué crees que te llaman el Único Superviviente? Porque eres negro, estás solo y eres el último de tu especie. Antes, los políticos blancos os lamían el culo para conseguir vuestro voto. Ahora ya no pasa tanto porque no os necesitan. Van a por los latinos, los asiáticos y los indios. Joder, si hasta los musulmanes tienen más tirón que vosotros. Estáis acabados.
Carter sonrió.
—Si me hubieran dado un dólar cada vez que he oído eso...
—¿Has pasado por Pleasant Avenue últimamente? —preguntó Malone—. Ahora es de los chinos. ¿Y por Inwood y Heights? Cada día hay más latinos. En M-Ville y Grant, vuestra gente ha empezado a comprarles a los dominicanos. Pronto perderéis incluso el Nickel. Los dominicanos, los mexicanos y los puertorriqueños hablan el mismo idioma, comen la misma comida y escuchan la misma música. Puede que os vendan mercancía, pero ¿asociarse con vosotros? Ni de broma. Los mexicanos ofrecen a los hispanos un precio de mercado que no te ofrecen a ti, y tú no puedes competir, porque un yonqui solo le es fiel a su brazo.
—¿Apuestas por los dominicanos? —preguntó Carter.
—Apuesto por mí mismo —dijo Malone—. ¿Y sabes por qué? Porque la maquinaria sigue en marcha.
Aquel día llegó a la comisaría de Manhattan Norte una cesta de magdalenas con un recibo por valor de 49,95 dólares, cinco centavos menos de lo que puede aceptar un policía en concepto de regalo.
Al capitán Sykes no le hizo ninguna gracia.
Ahora Malone recorre Lenox sentado en la parte trasera de una furgoneta con las puertas abiertas mientras Monty grita: «¡Jo, jo, jo!». Malone lanza los pavos y da su bendición:
—¡Que La Unidad sea con vosotros!
Es el lema no oficial del equipo.
Eso tampoco le hace gracia a Sykes, que lo considera «frívolo». Lo que no entiende el capitán es que ser policía allí tiene algo de espectáculo. No son infiltrados precisamente. Trabajan con ellos, pero los infiltrados no practican detenciones.
Somos nosotros los que nos encargamos de los arrestos, piensa Malone, y algunos salen en los periódicos junto a nuestras caras sonrientes. Sykes no comprende que aquí debemos tener presencia. Imagen. Y la imagen ha de ser que La Unidad está contigo, no contra ti.
A menos que vendas droga, cometas agresiones, violes a mujeres o acribilles a alguien desde un coche. Entonces La Unidad irá a por ti y te encontrará.
Sea como sea.
Y, en cualquier caso, aquí la gente nos conoce.
Y la gente grita: «Que le den por culo a La Unidad», «Dadme el puto pavo, gilipollas» o «¿Por qué no repartís cerdo, capullos?». Pero Malone se lo toma bien. Lo hacen solo por tocar las pelotas, y la mayoría no dice nada o les da las gracias disimuladamente. Porque aquí la mayoría de la gente es buena; es gente que intenta ganarse la vida y criar a sus hijos, como casi todo el mundo.
Como Montague.
El grandullón lleva un peso excesivo sobre los hombros, piensa Malone. Vive en los apartamentos Savoy con su mujer y sus tres hijos, el mayor de los cuales está en esa edad en que o te lo ganas o lo pierdes en las calles, y a Montague le preocupa cada vez más el pasar demasiado tiempo lejos de sus chicos. Como esta noche. Le gustaría celebrar la Nochebuena en casa con su familia, pero está ganando dinero para pagarles la universidad, cuidando de su negocio paternal.
Lo mejor que puede hacer un hombre por sus hijos es cuidar de su puto negocio.
Y los hijos de Montague son buenos chicos, piensa Malone. Inteligentes, educados y respetuosos.
Malone es su «tío Denny».
Y su tutor legal. Él y Sheila serían los tutores de los hijos de Monty y Russo si ocurriera algo. Si los Montague y los Russo salen a cenar juntos, como hacen en ocasiones, Malone les aconseja que no viajen en el mismo coche, no sea que herede seis críos más.
Phil y Donna Russo son los tutores de los hijos de Malone. Si Denny y Sheila mueren en un accidente de avión, un escenario cada vez más improbable, John y Caitlin se irían a vivir con los Russo.
No es que Malone no confíe en Montague. Puede que sea el mejor padre que haya conocido nunca y los chicos le quieren, pero Phil es su hermano. Él también es de Staten Island. No es solo un compañero; es su mejor amigo. Se criaron y fueron a la academia de policía juntos. El impoluto italiano le ha salvado tantas veces la vida que ha perdido la cuenta, y Malone le ha devuelto el favor.
Estaría dispuesto a llevarse un balazo por Russo.
Y por Monty también.
Ahora, un niño de unos ocho años está incordiando a Monty.
—Santa Claus no fuma esos puros de mierda.
—Pues este sí. Y cuida ese vocabulario.
—¿Por?
—¿Quieres pavo o no? —pregunta Monty—. No me toques los cojones.
—Santa Claus no dice «cojones».
—Deja en paz a Santa Claus y coge el pavo.
El reverendo Cornelius Hampton se acerca a la furgoneta y la multitud le abre paso como si fuera el mar Rojo sobre el que siempre predica en sus sermones de liberación.
Malone escruta ese rostro famoso, el tieso cabello gris, la expresión plácida. Hampton es un activista de la comunidad, un líder de los derechos civiles, un invitado habitual de los debates televisivos de la CNN y la MSNBC.
Al reverendo Hampton le chiflan las cámaras, piensa Malone. Sale más por la tele que la jueza Judy.
Monty le ofrece un pavo.
—Para la iglesia, reverendo.
—Ese no —dice Malone, que busca en la parte trasera, elige otro ejemplar y se lo da a Hampton—. Este está más gordo.
Es por el relleno.
Lleva metidos en el culo veinte de los grandes, cortesía de Lou Savino, el capo de la familia Cimino en Harlem, y los chicos de Pleasant Avenue.
—Gracias, sargento Malone —dice Hampton—. Esto servirá para alimentar a los pobres y los sintecho.
Sí, piensa Malone. Al menos una parte.
—Feliz Navidad —añade Hampton.
—Feliz Navidad.
Malone ve a Nasty Ass.
Con sus tembleques, junto a un reducido grupo de vecinos. Su cuello largo y delgado asoma por una chaqueta North Face que él mismo le regaló para no congelarse en la calle.
Nasty Ass es uno de los confidentes de Malone, un «informante criminal», su soplón especial, aunque nunca lo ha oficializado. Es un yonqui y traficante de poca monta, pero su información normalmente es buena. A Nasty Ass le pusieron ese apodo porque siempre huele que apesta. Si tienes que hablar con él, mejor que sea al aire libre.
Ahora se acerca tiritando a la parte trasera de la furgoneta, bien porque tiene frío, bien porque tiene el mono. Malone le entrega un pavo, aunque no sabe dónde lo cocinará, porque suele pasar la noche en algún fumadero.
—218 Uno-Ocho-Cuatro. Sobre las once —dice Nasty Ass.
—¿Y para qué va allí? —pregunta Malone.
—Para meterla en caliente.
—¿Estás seguro?
—Totalmente. Me lo dijo él mismo.
—Si da resultado, hoy será día de paga —dice Malone—. Y busca un puto lavabo, por el amor de Dios.
—Feliz Navidad —dice Nasty Ass.
El confidente se aleja con el pavo. Tal vez pueda venderlo, piensa Malone, y pillar para un chute.
Un hombre grita desde la acera:
—¡No quiero un pavo de la poli! Michael Bennett no puede comer pavo, ¿verdad?
Cierto, piensa Malone.
Es la pura verdad.
Entonces ve a Marcus Sayer.
El niño, que tiene la cara hinchada y llena de moratones y el labio inferior partido, está pidiendo un pavo.
La madre de Marcus, una holgazana gorda e idiota, entreabre la puerta y ve la placa dorada.
—Déjame entrar, Lavelle —dice Malone—. Te traigo un pavo.
Lo cual es cierto. Lleva un pavo debajo del brazo y a Marcus, que tiene ocho años, cogido de la mano.
La mujer quita la cadena y abre.
—¿Se ha metido en algún lío? ¿Qué has hecho ya, Marcus?
Malone hace pasar a Marcus y va a dejar el pavo en la encimera de la cocina, o lo que queda libre entre tanta botella vacía, tanto cenicero y tanta mugre.
—¿Dónde está Dante? —pregunta.
—Durmiendo.
Malone levanta la chaqueta y la camisa de cuadros de Marcus y le enseña los verdugones de la espalda.
—¿Esto se lo ha hecho él?
—¿Qué te ha contado Marcus?
—Marcus no me ha contado nada —dice Malone.
Dante sale del dormitorio. El nuevo hombre de Lavelle debe de medir dos metros y es todo músculo y maldad. Va borracho, tiene los ojos amarillentos e inyectados en sangre y le saca una cabeza a Malone.
—¿Qué quieres?
—¿Qué te dije que haría si volvías a pegar al niño?
—Romperme la muñeca.
Malone saca la porra y golpea a Dante en la muñeca derecha, que se parte como si fuera una piruleta. Dante se pone a gritar e intenta pegarle con la mano izquierda, pero Malone se agacha y le atiza con la porra en la espinilla. El hombre cae como un árbol recién talado.
—Pues ahí lo tienes —dice Malone.
—Esto es brutalidad policial.
Malone le pisa el cuello y utiliza el otro pie para propinarle tres fuertes patadas en el trasero.
—¿Tú ves a Al Sharpton o a algún equipo de televisión por aquí? ¿A Lavelle con un teléfono móvil en la mano? Si no hay cámaras grabando, no hay brutalidad policial que valga.
—El niño me faltó al respeto —gime Dante—. Tuve que castigarlo.
Marcus los mira boquiabierto; nunca ha visto al fornido Dante recibir una paliza y en cierto modo le gusta. Lavelle sabe que le espera otra agresión cuando el policía se vaya.
Malone aprieta con más fuerza.
—Si vuelvo a verle un solo morado o un verdugón, seré yo quien te castigue. Te meteré la porra por el culo y te la sacaré por la boca. Luego Big Monty y yo te hundiremos los pies en cemento y te tiraremos al río. Y ahora lárgate. Ya no vives aquí.
—¡Tú no eres quién para decirme dónde vivo!
—Acabo de hacerlo —Malone le aparta el pie del cuello—. ¿Qué haces aún en el suelo, imbécil?
Malone le aparta el pie del cuello.
—¿Qué haces aún en el suelo, imbécil?
Dante se levanta, agarrándose la muñeca fracturada y retorciéndose de dolor.
Malone coge su abrigo y se lo lanza.
—¿Y mis zapatos? —pregunta—. Están en la habitación.
—Te vas descalzo —responde Malone—. Vete caminando por la nieve a urgencias y cuéntales lo que les pasa a los adultos que pegan a niños pequeños.
Dante sale tambaleándose.
Malone sabe que esa noche todo el mundo hablará de ello. Se correrá la voz: puedes pegar a un niño en Brooklyn o en Queens, pero en el norte de Manhattan no, en el Reino de Malone no.
Luego se vuelve hacia Lavelle.
—¿Y a ti qué te pasa?
—¿Es que yo no necesito amor?
—Pues ama a tu hijo —responde Malone—. Si vuelvo a ver algo parecido, irás a la cárcel y él quedará bajo la custodia del estado. ¿Eso es lo que quieres?
—No.
—Pues deja de beber. —Se saca del bolsillo un billete de veinte dólares—. Esto no es para chucherías. Todavía estás a tiempo de comprar algo y ponerlo debajo del árbol.
—No tengo árbol.
—Es un decir.
Madre mía.
Malone se agacha delante de Marcus.
—Si alguien te hace daño o te amenaza, acude a mí, a Monty, a Russo o a cualquier miembro de La Unidad. ¿Entendido?
Marcus asiente.
Sí, es posible, piensa Malone. Es posible que el chaval no odie a todo poli viviente cuando sea mayor.
Malone no es tonto. Sabe que no puede impedir cada maltrato infantil que se produce en el norte de Manhattan, ni siquiera la mayoría de ellos. Ni tampoco puede impedir la mayoría de los delitos que se cometen. Y le fastidia. Es su territorio, su responsabilidad. Todo lo que ocurre en el norte de Manhattan es cosa suya. Sabe que eso tampoco es realista, pero lo siente así.
Todo lo que ocurre en el reino es cosa del rey.
Malone encuentra a Lou Savino en D’Amore’s, en la calle Ciento dieciséis, situada en lo que antes era conocido como el Harlem español.
Y antes de eso fue el Harlem italiano.
Ahora va camino de convertirse en el Harlem asiático.
Malone se dirige a la barra.
Savino es un capo de la familia Cimino y tiene gente en el viejo territorio de Pleasant Avenue. Se dedican a los chanchullos inmobiliarios, los sindicatos, la usura y el juego, los negocios habituales de la mafia, aunque Malone sabe que Lou también trafica.
Pero no en el norte de Manhattan.
Malone le ha advertido que, si algún día aparece mercancía suya por el barrio, se acabó el cuento: eso repercutirá en el resto de sus negocios. Ese ha sido siempre el acuerdo entre la policía y la mafia. Si los mafiosos querían lucrarse con la prostitución y el juego —partidas de cartas, casinos ilegales, tejemanejes de números antes de que el estado se adueñara de ellos, los bautizara «lotería» y los convirtiera en una virtud ciudadana—, cada mes debían entregar dinero a la pasma.
Lo llamaban «el sobre».
Normalmente, en cada distrito había un policía que ejercía de correo: recogía el pago y lo repartía entre sus compañeros. Los patrulleros se lo entregaban a los sargentos, los sargentos a los tenientes, los tenientes a los capitanes, los capitanes a los inspectores y los inspectores a los jefes.
Todo el mundo sacaba tajada.
Y casi todos lo consideraban «dinero limpio».
En aquellos tiempos, los policías (joder, piensa Malone, y los policías en estos tiempos) distinguían entre «dinero limpio» y «dinero sucio». El dinero limpio provenía eminentemente del juego; el sucio, de la droga y los crímenes violentos o las raras ocasiones en que un mafioso intentaba pagar un soborno para encubrir un asesinato, un robo a mano armada, una violación o una agresión. Aunque casi todos los policías aceptaban dinero limpio, normalmente rechazaban billetes manchados de droga o de sangre.
Hasta los mafiosos entendían la diferencia y tenían asumido que un policía que recibiera dinero de las apuestas un martes podía detener al mismo gánster el jueves por vender caballo o cometer un asesinato.
Todo el mundo conocía las reglas.
Lou Savino es uno de esos mafiosos que creen estar en una boda y no se dan cuenta de que en realidad es un velatorio.
Le reza a un altar de falsos dioses muertos.
Intenta mantener viva una presunta imagen de antaño que en realidad solo existía en las películas. El muy capullo anhela ser algo que nunca fue y cuya imagen fantasmagórica está fundiéndose a negro.
A los de la generación de Savino les gustaba lo que veían en el cine e intentaban imitarlo. Por esa razón, Lou no quiere ser Lefty Ruggiero, sino Al Pacino interpretando a Lefty Ruggiero. No quiere ser Tommy DeSimone, sino Joe Pesci interpretando a Tommy DeSimone. No quiere ser Jake Amari, sino James Gandolfini.
Eran buenas películas, piensa Malone, pero, Lou, eran solo eso, películas. Sin embargo, la gente señala un lugar situado a un par de manzanas de allí en el que Sonny Corleone sacudió a Carlo Rizzi con una papelera como si hubiera ocurrido de verdad y no el lugar en el que Francis Ford Coppola grabó a James Caan mientras fingía que sacudía a Gianni Russo.
Bueno, concluye Malone, toda institución sobrevive gracias a su mitología, y el Departamento de Policía de Nueva York no es una excepción.
Savino lleva una camisa de seda negra y una americana Armani de color gris perla y está tomando un Seven and Seven: Seagram’s Seven Crown con Seven Up. Malone no entiende cómo puede mezclar la gente un buen whisky con refresco, pero allá cada cual.
—¡Hombre, el poli di tutti los polis! —Savino se levanta y le da un abrazo. El sobre se desliza sin esfuerzo de una americana a la otra—. Feliz Navidad, Denny.
La Navidad es una época importante para la comunidad mafiosa: es cuando todo el mundo recibe la paga extra anual, que a menudo se cuenta por decenas de miles de dólares. Y el volumen del sobre es un barómetro de tu posición en la banda: cuanto más pesa, mayor es tu estatus.
El sobre de Malone no tiene nada que ver con eso.
Es por sus servicios como correo.
Dinero fácil. Él se reúne con una persona en algún lugar —un bar, un restaurante, la zona de juegos de Riverside Park— y esta le pasa un sobre. Ya saben para qué es, todo está hablado. Malone ejerce solo de correo, ya que esos ciudadanos respetables no quieren arriesgarse a ser vistos con un mafioso declarado.
Son autoridades municipales, de esas que conceden contratos de obra.
Esa es la parte central de los beneficios de los Cimino.
La borgata Cimino cobra por todo: por el soborno del contratista para la concesión de la obra, después por el cemento, las varillas corrugadas, el material eléctrico y las tuberías. En caso contrario, esos sindicatos detectan un problema y cancelan el proyecto.
Todo el mundo daba por muerta a la mafia después de la Ley RICO, Giuliani, el caso Commission y el caso Windows.
Y lo estaba.
Pero entonces cayeron las Torres.
De la noche a la mañana, los federales destinaron tres cuartas partes de su personal a operaciones antiterroristas y la mafia volvió. Joder, si hasta amasaron una fortuna con los sobrecostes de la retirada de escombros de la Zona Cero. Louie se jactaba de haber ganado sesenta y tres millones de dólares.
El 11-S salvó a la mafia.
Ahora no se sabe a ciencia cierta cuál de ellos lleva las riendas de la familia Cimino, pero las apuestas se decantan por Stevie Bruno. Cumplió diez años acusado de pertenencia a organización criminal, lleva tres en la calle y está trepando con rapidez. Vive aislado en Nueva Jersey y rara vez va a la ciudad, ni siquiera a comer.
Así que han vuelto, aunque nunca volverán a ser lo que fueron.
Savino indica al camarero que sirva una copa a Malone. El camarero ya sabe que toma Jameson’s solo.
Ambos se acomodan y da comienzo el ritual: qué tal la familia, bien, qué tal la tuya, todo bien, qué tal los negocios, de algo hay que vivir. Las estupideces de siempre.
—¿Tratáis con el reverendo? —pregunta Savino.
—Ha recibido su pavo —dice Malone—. La otra noche, varios de tus hombres pusieron a tono al propietario de un bar en Lenox, un tal Osborne.
—¿Qué pasa? ¿Tienes el monopolio de las palizas a negratas?
—Sí, lo tengo —replica Malone.
—Se retrasó con el pago —explica Savino—. Dos semanas seguidas.
—No me pongas en evidencia haciéndolo en plena calle —le espeta Malone—. Ya están bastante tensas las cosas en la comunidad.
—¿Porque uno de los tuyos se haya cargado a un chaval tengo que ir repartiendo pases vip o algo así? —pregunta Savino—. Ese gilipollas apuesta por los Knicks. Por los Knicks, Denny. Y luego no me paga. ¿Qué se supone que debo hacer?
—No lo hagas en mi territorio.
—Joder, feliz Navidad. Me alegro de que hayas venido esta noche —dice Savino—. ¿Alguna otra queja?
—No, eso es todo.
—Gracias, san Antonio.
—¿Has recibido un buen sobre?
Savino se encoge de hombros.
—¿Quieres saber una cosa? ¿Entre tú y yo? Últimamente, los jefes son unos agarrados de mierda. El tío tiene una casa en Jersey con vistas al río, pista de tenis... No viene casi nunca a la ciudad. Pasó diez años en la trena, vale, lo entiendo... Pero se cree que puede trincar a manos llenas, que a nadie le importa. Y ¿sabes qué? Que a mí sí.
—Lou, joder, aquí las paredes oyen.
—Que les den por culo —suelta Savino, que pide otra copa—. Tengo algo que podría interesarte. ¿Sabes de qué me he enterado? Es posible que parte del caballo de Pena que te convirtió en estrella del rock no llegara al almacén de pruebas.
¿Es que todo el mundo está hablando de eso?
—Mentira.
—Sí, probablemente —dice Savino—, porque ya habría aparecido en la calle y no lo ha hecho. Alguien se ha marcado un French Connection y supongo que lo tiene escondido.
—No supongas tanto.
—Hostia, estás muy quisquilloso esta noche —responde Savino—. Yo solo digo que alguien se ha guardado unos kilos y está intentando colocarlos...
Malone deja el vaso en la barra.
—Tengo que irme.
—Hay lugares a los que ir, gente a la que ver —dice Savino—. Buon Natale, Malone.
—Sí, igualmente.
Malone sale a la calle. ¿Qué ha oído Savino sobre la redada? ¿Trataba de indagar o sabía algo? Eso no es bueno; habrá que hacer algo al respecto.
En fin, piensa Malone, los ditzunes no pegarán a más negros holgazanes en Lenox.
Ya es algo.
A por el siguiente.
Debbie Phillips estaba embarazada de tres meses cuando murió Billy O.
Como no estaban casados (todavía; Monty y Russo no dejaban de insistir en que hiciera lo correcto y Billy iba en esa dirección), la policía no movió un dedo por ella. No tuvo ningún reconocimiento en el funeral de Billy. El puto departamento católico no entregó a la madre soltera una bandera doblada, no le dedicó unas palabras amables, y, por supuesto, Debbie no recibió pensión ni seguro médico. Estaba dispuesta a solicitar una prueba de paternidad y denunciar a la policía, pero Malone la disuadió.
Uno no deja al departamento en manos de abogados.
—Las cosas no se hacen así —le dijo—. Nosotros cuidaremos de ti y del bebé.
—¿Cómo? —preguntó Debbie.
—Yo me ocupo de eso —dijo Malone—. Si necesitas algo, llámame. Si es cosa de mujeres, llama a Sheila, a Donna Russo o a Yolanda Montague.
Debbie nunca lo hizo.
Era una persona independiente. No estaba muy unida a Billy y menos aún a su numerosa familia. Fue un rollo de una noche que acabó siendo permanente a pesar de que Malone advertía continuamente a Billy de que debía ponerse el chubasquero.
—Usé la marcha atrás —le dijo Billy cuando Debbie llamó para darle la noticia.
—¿Eres un adolescente o qué? —preguntó Malone.
Monty le dio un coscorrón.
—Idiota.
—¿Te casarás con ella? —preguntó Russo.
—No quiere.
—Lo que queráis tú y ella da igual —dijo Monty—. Lo único que importa aquí es lo que necesita el niño, que son unos padres.
Pero Debbie es una de esas mujeres modernas que creen que no necesitan a un hombre para criar a su retoño. Le dijo a Billy que debían esperar y ver cómo «evolucionaba su relación».
Pero no les dio tiempo.
Ahora abre la puerta a Malone. Está de ocho meses y se nota. No recibe ayuda de su familia, que reside en el oeste de Pensilvania, y no tiene a nadie en Nueva York. Yolanda Montague es la que vive más cerca, así que le lleva comida y la acompaña al médico cuando Debbie se lo permite, pero no se encarga del dinero.
Las esposas nunca se encargan del dinero.
—Feliz Navidad, Debbie —dice Malone.
—Sí, claro.
Le deja entrar.
Debbie es bonita y menuda, así que la barriga se ve enorme. Tiene el pelo rubio y lo lleva enmarañado y sucio. Hay mucho desorden. Se sienta en el viejo sofá y tiene sintonizado el informativo de la noche.
Hace calor y está todo abarrotado, pero en esos apartamentos viejos siempre hace demasiado calor o demasiado frío. Nadie sabe cómo funcionan los radiadores. Ahora uno de ellos emite un silbido, como diciendo a Malone que se vaya a la mierda si no le gusta.
Deja un sobre encima de la mesita.
Cinco de los grandes.
La decisión fue pan comido. Billy sigue llevándose su parte y, cuando vendan el caballo de Pena, también se la llevará. Malone es el ejecutor. Se lo entregará a Debbie si considera que lo necesita y puede administrarlo. El resto irá destinado a la universidad del hijo de Billy.
A su hijo no le faltará de nada.
Su madre puede quedarse en casa cuidando de él.
Debbie se lo rebatió.
—Puedes pagar una guardería. Necesito trabajar.
—Eso no es cierto.
—No es solo por el dinero —dijo ella—. Me volvería loca todo el día aquí sola con un niño.
—Cuando haya nacido no pensarás igual.
—Eso dicen.
Ahora mira el sobre y luego a él.
—Prestaciones sociales blancas.
—No es caridad —afirma Malone—. Este es el dinero de Billy.
—Pues dádmelo en lugar de repartirlo como si fuerais los servicios sociales.
—Cuidamos de los nuestros —responde Malone, que escudriña el pequeño apartamento—. ¿Estás preparada para ese bebé? ¿Tienes, no sé, un moisés, pañales, cambiador...?
—Deberías oírte.
—Yolanda puede llevarte a comprar —continúa Malone—. O, si quieres, podemos traértelo aquí.
—Si Yolanda me lleva a comprar, pareceré una ricachona del West Side con niñera. Podría pedirle que hable con acento jamaicano. ¿O ahora son todas haitianas?
Está amargada.
Malone lo entiende.
Tiene una aventura con un poli, se queda preñada, el poli muere y aquí está, sola y con su vida patas arriba. Unos agentes y sus mujeres diciéndole qué debe hacer y dándole una paga como si fuera una cría. Pero es que es una cría, piensa Malone, y, si le diera la parte de Billy de una tacada, se la puliría y, entonces, ¿qué sería del niño?
—¿Tienes planes para mañana? —le pregunta.
—Ver ¡Qué bello es vivir! —dice—. Los Montague me preguntaron, y los Russo también, pero no quiero molestar.
—Eran sinceros.
—Ya lo sé. —Apoya los pies en la mesa—. Le echo de menos, Malone. ¿Es raro?
—No —responde él—, no es raro.
Yo también le echo de menos.
Yo también le quería.
El Dublin House, calle Setenta y nueve con Broadway.
Si uno entra en un bar irlandés en Nochebuena, piensa Malone, encontrará borrachos irlandeses, polis irlandeses o una combinación de ambos.
Ve a Bill McGivern bebiéndose una copa de un trago junto a la atestada barra.
—Inspector.
—Malone —dice McGivern—. Esperaba verte esta noche. ¿Qué tomas?
—Lo mismo que tú.
—Otro Jameson’s —indica McGivern al camarero.
El inspector tiene las mejillas sonrosadas, lo cual hace que resalte su cabellera blanca. McGivern es uno de esos irlandeses rubicundos, de cara redonda, afable y sonriente. Es un pez gordo de la Emerald Society y de los Catholic Guardians. Si no fuera policía, habría sido muñidor y de los buenos.
—¿Quieres sentarte a una mesa? —le pregunta Malone cuando llega la bebida. Encuentran una en la parte trasera y se sientan.
—Feliz Navidad, Malone.
—Feliz Navidad, inspector.
Hacen un brindis.
McGivern es el valedor de Malone, su mentor, protector y mecenas. Todos los policías de carrera tienen uno: es el hombre que te allana el terreno, que te consigue casos fáciles, que cuida de ti.
Y McGivern es un valedor poderoso. Un inspector del Departamento de Policía de Nueva York posee un rango dos veces superior al de capitán y está justo por debajo de los jefes. Un inspector bien situado, y McGivern lo está, puede acabar con la carrera de un capitán, y Sykes lo sabe.
Malone conoce a McGivern desde que era niño. En su día, el inspector y su padre trabajaron juntos en el Distrito Seis. Fue McGivern quien habló con él años después de la muerte de su padre, quien le explicó unas cuantas cosas.
—John Malone era un gran policía —dijo McGivern.
—Bebía —contestó Malone.
Sí, tenía dieciséis años y lo sabía todo.
—Cierto —dijo McGivern—. Cuando estábamos en el Distrito Seis, tu padre y yo encontramos en el espacio de dos semanas a ocho niños asesinados, todos ellos menores de cuatro años.
Uno de los niños presentaba pequeñas quemaduras en el cuerpo, y McGivern y su padre no sabían qué eran, pero finalmente se dieron cuenta de que coincidían con el extremo de una pipa de crack.
El niño había sido torturado y se mordió la lengua a causa del dolor.
—Así que, en efecto —sentenció McGivern—, tu padre bebía.
Ahora Malone saca un grueso sobre de la chaqueta y lo desliza por encima de la mesa. McGivern lo coge y dice:
—Feliz Navidad, vaya que sí.
—Ha sido un buen año.
McGivern se guarda el sobre en el abrigo de lana.
—¿Cómo te va la vida?
Malone bebe un sorbo de whisky y dice:
—Sykes está tocándome los huevos.
—Es nuevo —dice McGivern.
—No tanto.
—No puedo pedir que lo trasladen —responde McGivern—. Es la niña bonita de la central.
El cuartel general del Departamento de Policía de Nueva York ya tiene bastantes problemas ahora mismo, piensa Malone.
El FBI está investigando a varios altos mandos por aceptar regalos a cambio de favores.
Chorradas como viajes, entradas para la Super Bowl y banquetes gourmet en restaurantes de moda por retirar multas, cancelar citaciones e incluso proteger a algún gilipollas que traía diamantes del extranjero. Uno de esos capullos con dinero consiguió que un comandante de la Armada le dejara llevar a sus amigos a Long Island en una lancha y que un tipo de una unidad aérea trasladara a sus invitados a una fiesta en los Hamptons en un helicóptero de la policía.
Y luego está el asunto de las licencias de armas.
Es difícil conseguir una en Nueva York, sobre todo para llevar un arma oculta. Normalmente requiere exhaustivas comprobaciones de antecedentes y entrevistas personales. A menos que seas rico y puedas soltarle veinte de los grandes a un intermediario y que ese intermediario soborne a policías de alto rango para que aceleren el proceso.
Los federales tienen a uno de esos intermediarios agarrado por los cojones y está dando nombres.
Falta la presentación de cargos.
De momento, cinco jefes han sido relevados de su puesto.
Y uno se ha suicidado.
Fue a una calle situada junto a un campo de golf cerca de su casa y se pegó un tiro.
No dejó nota.
La tristeza y la onda expansiva han sacudido a la cúpula del Departamento de Policía de Nueva York, McGivern incluido.
No saben quién será el próximo en ser arrestado o en llevarse la pistola a la boca.
Los medios de comunicación se han agarrado al caso como un perro ciego a la pata de un sofá, sobre todo porque el alcalde y el comisario están en guerra.
Bueno, quizá no sea para tanto, piensa Malone. Más bien son dos tíos peleándose por la última plaza del bote salvavidas en un barco que naufraga. Ambos se enfrentan a grandes escándalos, y su única posibilidad es lanzar al otro a los tiburones de la prensa y cruzar los dedos para que la comida les dure lo suficiente para huir remando.
Para Malone, cualquier desgracia que le ocurra a Hizzoner es poca, y la mayoría de sus hermanos y hermanas policías son de la misma opinión, porque el hijo de puta los pone a los pies de los caballos siempre que puede. No los respaldó con lo de Garner, con lo de Gurley o con lo de Bennett. Sabe de dónde provienen sus votos, así que mima a las minorías y solo le ha faltado jugar la carta de Black Lives Matter.
Pero ahora está con la soga al cuello.
Resulta que su administración ha hecho unos cuantos favores a mecenas de renombre. Es acojonante, piensa Malone. Hay algo nuevo en este mundo, aunque se rumorea que el alcalde y su gente fueron más lejos y amenazaron con perjudicar activamente a mecenas potenciales que no realizaran aportaciones, y los investigadores del estado de Nueva York que llevaban el caso tenían una palabra fea para describir eso: extorsión.
Un término legal para «chantaje», que es una vieja tradición neoyorquina.
La mafia lo hizo durante generaciones, y probablemente sigue haciéndolo en los pocos barrios que todavía controla, obligando a los propietarios de tiendas y bares a realizar un pago semanal a cambio de su protección contra los robos y el vandalismo que sobrevendrían si no cumplen.
La policía también lo hacía. En su día, los dueños de los negocios del barrio sabían que los viernes debían tener preparado un sobre para el agente que trabajara en la zona o, a falta de un sobre, bocadillos, café o copas gratis. De las prostitutas obtenía mamadas sin coste alguno. A cambio, el policía cuidaba del barrio: comprobaba las cerraduras por la noche o echaba de allí a los pandilleros.
El sistema funcionaba.
Y ahora Hizzoner está llevando a cabo un chantaje para conseguir fondos para su campaña y ha preparado una defensa rayana en lo cómico: ha propuesto publicar una lista de grandes mecenas a los que no hizo favores. Se rumorea que formularán cargos contra él y, de los 38.000 agentes del cuerpo, 37.999 se han ofrecido voluntarios para presentarse allí con las esposas.
Si por él fuera, Hizzoner destituiría al comisario, pero eso sería interpretado justamente como lo que es, así que necesita una excusa, y, si el alcalde puede echar mierda al Departamento de Policía, lo hará con ambas manos.
Y el comisario ganaría de calle el enfrentamiento con el alcalde si no fuera por el escándalo de la central. Así que necesita mejores noticias, necesita titulares.
Decomisos de heroína y unos índices de criminalidad más bajos.
—La misión de la Unidad Especial de Manhattan Norte no ha cambiado —observa McGivern—. Lo que diga Sykes me trae sin cuidado. Tú dirige el cotarro como mejor te convenga. Por supuesto, ni media palabra de que he dicho tal cosa.
Cuando Malone propuso a McGivern la creación de una unidad especial que persiguiera las armas y la violencia, no encontró tantas reticencias como esperaba.
Los departamentos de Homicidios y Narcóticos son unidades independientes. Narcóticos es una división dirigida directamente desde la central y no suelen mezclarse. Pero, dado que casi tres cuartas partes de los homicidios son por asuntos de drogas, Malone argumentó que no tenía sentido. Lo mismo ocurría con la Unidad de Bandas, ya que el grueso de la violencia relacionada con las drogas también lo estaba con dichas organizaciones.
Cread una sola unidad para atacarlos a todos simultáneamente, dijo.
Narcóticos, Homicidios y Bandas se pusieron a chillar como cerdos enjaulados. Y es cierto que las unidades de élite tienen mala fama en el Departamento de Policía de Nueva York.
Más que nada por su tendencia a la corrupción y la violencia desmedida.
La vieja división de agentes de paisano de los años sesenta y setenta fue la causante de la Comisión Knapp, que a punto estuvo de destruir el departamento. En opinión de Malone, Frank Serpico era un ingenuo y un gilipollas. Todo el mundo sabía que los de paisano se embolsaban dinero. Pero se incorporó a la división de todos modos. Sabía dónde se metía.
El tío estaba endiosado.
A nadie le sorprendió que ni un solo agente del Departamento de Policía de Nueva York donara sangre cuando le dispararon. También estuvo a punto de destruir la ciudad. Tras la creación de la Comisión Knapp, la prioridad de la policía durante veinte años fue combatir la corrupción en lugar del delito.
Luego llegó la UEI —la Unidad Especial de Investigación—, que tenía carta blanca para actuar por toda la ciudad. Organizaron buenas redadas y ganaron mucho dinero estafando a los traficantes. Los descubrieron, claro está, y las cosas se calmaron una temporada.
La siguiente unidad de élite fue la UEC —la Unidad Especial de Crímenes—, cuya tarea primordial era apartar de la circulación las armas que la Comisión Knapp había permitido que llegaran a la calle. Eran ciento treinta y ocho polis, todos ellos blancos, tan buenos en lo suyo que el Departamento de Policía cuadruplicó sus efectivos, pero se precipitó.
El resultado fue que la noche del 4 de febrero de 1999, cuatro agentes de la UEC estaban patrullando el sur del Bronx, pero el más veterano llevaba solo dos años en la unidad y el resto, tres meses. No los acompañaba ningún supervisor, no se conocían de nada y tampoco conocían el barrio.
Así que, cuando les pareció que Amadou Diallo iba a sacar un arma, uno de los agentes abrió fuego y los otros siguieron su ejemplo.
«Tiroteo contagioso», lo llaman los expertos.
Los tristemente célebres cuarenta y un disparos.
La UEC fue disuelta.
Los cuatro agentes fueron imputados y absueltos posteriormente, algo que la comunidad recordó cuando Michael Bennett fue acribillado.
Pero es complicado. Lo cierto es que la UEC era eficaz a la hora de sacar armas de las calles, así que probablemente murieron más negros a consecuencia de su disolución que abatidos por policías.
Hace diez años existía el predecesor de la Unidad Especial: el IMN, o Instituto Manhattan Norte, cuarenta y un agentes de Narcóticos que trabajaban en Harlem y Washington Heights. Uno de ellos robó 800.000 dólares a los traficantes, y un compañero suyo, 740.000. Los federales los arrestaron como daños colaterales en una operación de blanqueo de dinero. A uno le cayeron siete años, y al otro, seis. El comandante de la unidad fue condenado a un año y un día por llevarse su parte.
Cuando los agentes ven a un compañero esposado se les hiela la sangre.
Pero sigue ocurriendo.
Parece que cada veinte años trasciende un escándalo de corrupción y se crea una nueva comisión.
Así que la idea de la Unidad Especial fue difícil de vender.
Hicieron falta tiempo, influencia y presiones, pero a la postre se creó la Unidad Especial de Manhattan Norte.
La misión es realmente muy sencilla: recuperar el control de las calles.
Malone conoce el mensaje tácito: nos da igual lo que hagáis o cómo lo hagáis (siempre que no aparezca en los periódicos), pero mantened a los animales encerrados en sus jaulas.
—¿Y qué puedo hacer por ti, Denny? —pregunta McGivern.
—Tenemos a un infiltrado llamado Callahan que se ha metido en la madriguera. Me gustaría sacarlo antes de que se haga daño.
—¿Has hablado con Sykes?
—No quiero perjudicar al chaval —responde Malone—. Es un buen policía, pero lleva demasiado tiempo infiltrado.
McGivern saca un bolígrafo del bolsillo de la americana y dibuja un círculo en una servilleta.
Luego añade dos puntos dentro del círculo.
—Estos dos puntos, Denny, somos tú y yo. Dentro del círculo. Si me pides que te haga un favor, tiene que ser algo dentro del círculo. Ese tal Callahan... —Dibuja un punto fuera del círculo—. Ese es él. ¿Ves por dónde voy?
—Pues estoy pidiéndote que le hagas un favor a alguien fuera del círculo.
—Haré una excepción, Denny —dice McGivern—. Pero debes entender que, si esto me salpica, te cargaré a ti el muerto.
—Entendido.
—Hay una vacante en Anticrimen en el Seis-Siete —dice McGivern—. Llamaré a Johnny. Me debe una. Él sacará al chaval.
—Gracias.
—Necesitamos más detenciones por tráfico de heroína —advierte McGivern cuando se levanta—. Tengo al jefe de Narcóticos encima. Haz que nieve, Denny. Regálanos una blanca Navidad.
Mientras recorre el concurrido bar, McGivern va estrechando manos y dando palmadas en el hombro.
De repente, a Malone le invade la tristeza.
Quizá sea la bajada de adrenalina.
Quizá sea la nostalgia navideña.
Se acerca a la gramola, introduce unas monedas y encuentra lo que estaba buscando.
Fairytale of New York, de The Pogues.
Es una tradición suya por Nochebuena.
It was a Christmas Eve, babe, in the drunk tank,
And old man said to me: «Won’t see another one».2
Malone sabe que Sykes es el niño mimado de la central, pero no para quién ni hasta qué punto. El capitán quiere hacerle daño, de eso no cabe duda.
Pero soy un héroe, piensa mofándose de sí mismo.
Ahora, al menos la mitad de los policías que han acudido al bar empiezan a entonar el estribillo. Deberían estar en casa con su familia, los que la tengan, pero están aquí, con su alcohol, con sus recuerdos, con sus compañeros.
And the boys of the NYPD Choir were singing Galway Bay
And the bells are runging out for Christmas Day.3
En Harlem la noche es gélida.
Hace un frío espantoso.
Tanto que la nieve sucia cruje bajo tus pies y puedes verte el vaho. Son pasadas las diez y no hay mucha gente en la calle. Casi todas las tiendas de alimentación están cerradas; las gruesas persianas cubiertas de grafitis, bajadas, y los barrotes de las ventanas, puestos. Unos cuantos taxis merodean por la zona en busca de clientes, un par de yonquis se mueven como fantasmas.
El Crown Vic sin distintivos enfila Amsterdam Avenue, y ahora no van a repartir pavos. Están a punto de repartir dolor. El dolor no es nada nuevo para la gente del barrio, es una condición de vida.
Es Nochebuena, hace frío y todo está limpio y tranquilo.
Nadie espera que suceda nada.
Y con eso cuenta Malone, con que Fat Teddy Bailey esté gordo, feliz y complaciente. Malone lleva semanas trabajando con Nasty Ass para pillar al traficante de heroína con mercancía encima cuando menos se lo espere.
Russo va cantando.
«Será mejor que no grites, será mejor que no llores.
Será mejor que no hagas pucheros, y te diré por qué:
Santa Crack está llegando a la ciudad».
Dobla a la derecha por la Ciento ochenta y cuatro, donde Nasty Ass dijo que iría Fat Teddy a echar un polvo.
—Hace demasiado frío para los centinelas —comenta Malone al ver que los chavales de siempre no están allí y que nadie silba para anunciar la llegada de la unidad a quien pueda interesarle.
—A los negros no les va el frío —dice Monty—. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un hermano en una pista de esquí?
El Caddy de Fat Teddy está aparcado delante del número 218.
—Nasty Ass es mi hombre —dice Malone.
«Él sabe cuándo duermes.
Él sabe cuándo estás despierto.
Él sabe cuándo te caes de sueño...».
—¿Quieres arrestarlo ahora? —pregunta Monty.
—Déjale follar un rato —responde Malone—. Es Navidad.
—Aaah, Nochebuena —dice Russo mientras esperan en el coche—. El ponche aderezado con ron, los regalos debajo del árbol, la mujer lo bastante achispada para entregarte su conejo, y nosotros sentados en la jungla pelándonos de frío.
Malone saca una petaca del bolsillo de la americana y se la ofrece.
—Estoy de servicio —dice Russo, que bebe un buen trago y pasa la petaca al asiento trasero. Big Monty da un sorbo y se la devuelve a Malone.
Esperan.
—¿Cuánto rato puede pasarse el puto gordo follando? —pregunta Russo—. ¿Toma Viagra? Espero que no le dé un infarto.
Malone sale del coche.
Russo lo cubre mientras él desinfla la rueda trasera izquierda del Caddy de Fat Teddy. Luego se montan de nuevo en el Crown Vic y esperan cincuenta gélidos minutos más.
Fat Teddy mide un metro noventa y pesa ciento veinticinco kilos. Cuando por fin sale embutido en un abrigo largo North Face, parece el muñeco de Michelin. Luego echa a andar hacia el coche con sus zapatillas de baloncesto LeBron Air Force One de dos mil seiscientos dólares y con un balanceo de satisfacción propio de un hombre que acaba de vaciar los huevos.
Entonces ve el neumático.
—Me cago en la puta.
Fat Teddy abre el maletero, saca el gato y se agacha para quitar los largos tornillos.
No lo ve venir.
Malone lo encañona detrás de la oreja.
—Feliz Navidad, Teddy. Jo, jo, jo, capullo.
Russo apunta al camello con la escopeta mientras Monty registra el Caddy.
—Qué ansiosos sois, hijos de puta —dice Fat Teddy—. ¿Nunca os tomáis un día libre o qué?
—¿Acaso el cáncer se toma días libres?
Malone empuja a Fat Teddy contra el coche, palpa el grueso acolchado del abrigo y encuentra un Colt automático del calibre 25. A los camellos les encantan esos calibres raros.
—Oh, oh —dice Malone—. Un hombre con antecedentes en posesión de un arma de fuego. Te va a caer un buen paquete.
Cinco años de cárcel como mínimo.
—Eso no es mío —afirma Fat Teddy—. ¿Por qué me paráis? ¿Por caminar y encima ser negro?
—Por caminar y encima ser Teddy —responde Malone—. He visto un bulto en tu chaqueta que parecía una pistola.
—¿Me estás mirando el bulto? —bromea Fat Teddy—. ¿Te has vuelto marica?
A modo de respuesta, Malone le coge el teléfono móvil, lo tira a la acera y lo pisotea.
—Venga, tío, era un iPhone 6. Ahí te has pasado.
—Tienes veinte como ese —replica Malone—. Las manos a la espalda.
—No pensaréis arrestarme... —dice Fat Teddy con desgana—. No me puedo creer que os pongáis a redactar un puto informe en Nochebuena. Tenéis que emborracharos, irlandeses. El acol os espera.
—¿Por qué tu gente es incapaz de pronunciar bien la palabra «alcohol»?
—Lo ijnoro. —Monty busca debajo del asiento del acompañante y encuentra una bolsa con cien papelinas de caballo agrupadas de diez en diez—. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? La Navidad ha llegado a Rikers. Espero que lleves muérdago encima, Teddy, y que te dejen besarles en la boca.
—La habéis puesto vosotros ahí.
—Los cojones —dice Malone—. Esta heroína es de DeVon Carter y no le gustará nada que la hayas perdido.
—Tenéis que hablar con vuestra gente —responde Fat Teddy.
—¿Qué gente? —Malone le da una bofetada—. ¿Quién?
Fat Teddy no dice nada.
—Te voy a colgar un cartel de «soplón» en el talego. No saldrás vivo de Rikers —le advierte Malone.
—¿Me harías eso a mí, tío?
—O estás conmigo o estás contra mí.
—Yo solo sé que Carter mencionó que tenía protección en Manhattan Norte —responde Fat Teddy—. Pensaba que erais vosotros.
—Pues no.
Malone está cabreado. O Teddy se ha marcado un farol o alguien en Manhattan Norte está en la nómina de Carter.
—¿Qué más llevas encima?
—Nada.
Malone busca en el abrigo y saca varios fajos de billetes atados con una goma.
—¿Esto no es nada? Ahí hay treinta mil por lo menos, un buen pastón. ¿Son del programa de fidelización de Mickey D’s?
—Yo como en Five Guys, hijo de puta. Mickey D’s, dice.
—Pues esta noche vas a cenar salchicha.
—Venga, Malone —dice Fat Teddy.
—¿Sabes qué? Vamos a confiscarte solo el alijo y te dejaremos suelto. Considéralo un regalo navideño.
No es una oferta, es una amenaza.
—¡Si os quedáis con el material tenéis que detenerme y darme copia de la denuncia! —exclama Teddy.
Necesita el acta para demostrar a Carter que fue la policía quien se lo requisó y que no ha intentado estafarle. Es el procedimiento habitual: si te arrestan, o te presentas con el informe o te cortan los dedos.
Carter lo ha hecho alguna vez.
Cuenta la leyenda que tiene un cúter de esos de oficina. A los camellos que se personan allí sin su droga, sin su dinero o sin un acta de detención, los obliga a apoyar la mano en la mesa y ¡bum! Dedos fuera.
Pero el caso es que no es ninguna leyenda.
Una noche, Malone vio a un hombre tambaleándose y derramando sangre por toda la acera. Carter le había dejado el pulgar para que cuando señalara a alguien no tuviera a quien culpar más que a sí mismo.
Dejan a Teddy sentado en el capó de su coche y vuelven al Crown Vic. Malone divide el dinero en cinco partes, una para cada uno, otra para los gastos y otra para Billy O. Llevan siempre encima un sobre con su propia dirección anotada y meten el dinero dentro.
Luego vuelven a por Teddy.
—¿Qué pasará con mi coche, tío? —pregunta mientras lo ayudan a ponerse en pie—. No os lo llevaréis, ¿verdad?
—Había caballo dentro, gilipollas —dice Russo—. Ahora es propiedad del Departamento de Policía de Nueva York.
—Es propiedad de Russo, querrás decir —protesta Fat Teddy—. No permitiré que ese italiano apestoso se pasee por Jersey Shore en mi Caddy.
—A mí no me verán en esa cafetera de negrata —dice Russo—. Irá directo al desguace.
—¡Es Navidad! —exclama Fat Teddy.
Malone levanta la barbilla en dirección al edificio.
—¿En qué piso vive?
Fat Teddy le facilita la información. Malone pulsa el timbre y sostiene el teléfono en alto para que hable Fat Teddy.
—Baja, cariño —dice—. Tienes que quedarte con mi coche. Más te vale que esté aquí cuando salga. Y limpio.
Russo deja las llaves de Fat Teddy encima del capó y lo acompañan al Crown Vic.
—¿Quién os ha dado el chivatazo? —pregunta—. ¿La nenaza mugrienta de Nasty Ass?
—¿Quieres convertirte en uno de esos que se suicidan por Nochebuena? —pregunta Malone—. ¿Esos que saltan del puente George Washington? Porque nosotros podemos solucionarlo.
Fat Teddy la toma con Monty.
—¿Trabajas para él, hermano? ¿Eres su esclavo?
Monty lo abofetea. Fat Teddy es corpulento, pero su cabeza retrocede como si fuera un tentetieso.
—Yo soy un hombre negro, no un puto mono que bebe refrescos, pega a las mujeres y vende caballo en las viviendas sociales.
—Hijo de puta, si no llevara las esposas...
—¿Quieres pelea? —dice Monty, que tira el puro y lo pisotea con el tacón del zapato—. Venga, tú y yo solos.
Fat Teddy no media palabra.
—Ya me lo figuraba —apostilla Monty.
De camino al Tres-Dos se detienen junto a un buzón de correos e introducen los sobres. Luego encierran a Fat Teddy y lo fichan por posesión de armas y heroína. Al sargento de recepción no le hace ninguna gracia.
—Es Nochebuena. Los de la Unidad Especial sois unos gilipollas.
—Que La Unidad sea contigo —dice Malone.
«Sueño con una blanca Navidad,
como las que viví antaño...».
Russo va por Broadway hacia el Upper West Side.
—¿De quién hablaba Fat Teddy? —pregunta—. ¿Era un farol o Carter tiene a alguien en nómina?
—Ha de ser Torres.
Torres es mal tipo.
Roba, amaña casos e incluso ejerce de proxeneta, mayoritariamente con adictas al crack de baja estofa y chicas que se han escapado de casa. Es duro con ellas y las mantiene a raya con una antena de coche. Malone ha visto los verdugones.
El sargento es un auténtico matón e incluso en Manhattan Norte se ha ganado una merecida fama de violento. Malone intenta no agraviarlo. Al fin y al cabo, son todos miembros de la Unidad Especial y tienen que llevarse bien.
Sin embargo, no puede permitir que escoria como Fat Teddy Bailey le diga que goza de protección, así que tendrá unas palabras con Torres.
Si es que es cierto.
Si es que se trata de Torres.
Russo gira por la Ochenta y siete y aparca delante del número 349, una casa de ladrillo.
Malone le alquila el apartamento a un agente inmobiliario al que ofrecen protección.
El alquiler les sale gratis.
Es una segunda residencia de pequeñas dimensiones, pero cubre sus necesidades. Un dormitorio para descansar o al que pueden llevar a una chica, un comedor, una cocinita y un lavabo para du charse.
O para esconder droga, ya que en la ducha hay una falsa trampilla con una baldosa suelta bajo la cual guardaron los cincuenta kilos que le robaron al difunto y poco añorado Diego Pena.
Todavía no van a venderla. Cincuenta kilos causarían revuelo en las calles e incluso bajarían los precios, así que deben esperar a que las aguas vuelvan a su cauce con el caso Pena antes de colocarla. La heroína tiene un valor en el mercado de más de cinco millones de dólares, pero tendrán que ofrecérsela con descuento a un traficante de confianza. Aun así, es un gran botín, incluso a repartir entre cuatro.
A Malone no le supone ningún problema dejarlo allí.
Es el botín más grande que han conseguido y que probablemente conseguirán nunca. Es su jubilación, su futuro. Es la matrícula de la universidad de sus hijos, un muro contra enfermedades catastróficas, la diferencia entre retirarse en un camping de caravanas de Tucson o en un apartamento en West Palm. Se repartieron al momento los tres millones en efectivo, y Malone les aconsejó que no empezaran a gastar a espuertas, que no se compraran un coche nuevo, ni montones de joyas para sus mujeres, ni un barco, ni un viaje a las Bahamas.
Eso es lo que andan buscando los gilipollas de Asuntos Internos: un cambio de estilo de vida, de hábitos laborales o de actitud. Guardad el dinero, les dijo Malone. Apartad al menos cincuenta mil para poder echar mano de ellos en menos de una hora si Asuntos Internos empieza a husmear y tenéis que daros a la fuga. Otros cincuenta mil para la fianza si no habéis tenido oportunidad de escapar. Eso o gastad un poco, guardad el resto, trabajad hasta que podáis jubilaros y a vivir.
Incluso han barajado la posibilidad de jubilarse ya con unos meses de diferencia, de dejarlo mientras jueguen con ventaja. Tal vez deberíamos hacerlo, piensa Malone, pero lo de Pena es tan reciente que levantaría sospechas.
Ya se imagina los titulares: «Héroe de la policía se retira después de su redada más importante».
Asuntos Internos investigaría, desde luego.
Malone y Russo van al salón. Malone saca una botella de Jameson’s del pequeño mueble bar y sirve dos dedos de whisky en un vaso ancho.
Russo, pelirrojo, alto y delgado, tiene tanta pinta de italiano como un sándwich de jamón con mayonesa. Malone en cambio sí la tiene, y cuando eran niños solían bromear diciendo que en el hospital los habían confundido.
Lo cierto es que Malone probablemente conozca mejor a Russo que a sí mismo, sobre todo porque él es muy reservado y Russo no. Si se le pasa algo por la cabeza, lo suelta, aunque no a cualquiera. Solo a sus hermanos de la policía.
Al día siguiente de acostarse por primera vez con Donna en la típica fiesta de graduación, ni siquiera hizo falta que se lo contara; lo llevaba escrito en esa cara de bobalicón y le habló con el corazón en la mano.
—La quiero, Denny. Voy a casarme con ella.
—¿Eres irlandés o qué coño te pasa? —le preguntó Denny—. No tenéis que casaros por el mero hecho de haberos ido a la cama.
—Quiero hacerlo —dijo Russo.
Russo siempre ha sabido quién es. Muchos aspiraban a largarse de Staten Island y ser otra cosa. Russo no. Él sabía que iba a casarse con Donna, que tendría hijos y que viviría en el barrio de siempre. Era feliz siendo el estereotipo de East Shore: un policía de la ciudad, esposa, niños, casa con tres dormitorios, baño completo y otro de cortesía y barbacoas por vacaciones.
Hicieron juntos el examen, ingresaron juntos en el departamento y fueron juntos a la academia. Malone tuvo que ayudarle a ganar dos kilos para llegar al peso mínimo. Lo obligaba a engullir batidos, cerveza y sándwiches italianos.
Russo no lo habría conseguido sin Malone. Era capaz de acertarle a cualquier blanco en la sala de tiro, pero no sabía pelear. Siempre había sido así, incluso cuando jugaban a hockey. Russo tenía unas manos blandas que podían empujar el disco al fondo de la red, pero cuando se quitaba los guantes era un desastre, aun teniendo los brazos largos, y Malone debía salir al rescate. Así que, durante los ejercicios de combate cuerpo a cuerpo, normalmente se las arreglaban para formar pareja, y Malone se dejaba tumbar o inmovilizar con alguna llave.
El día que se licenciaron —¿llegará Malone a olvidar ese día?—, Russo no podía borrar su sonrisa de pardillo por más que lo intentara, y se miraron y supieron cómo sería su vida.
Cuando Sheila meó dos líneas azules, fue Russo a quien Malone acudió, fue Russo quien le dijo que sobraban las preguntas, que solo había una respuesta correcta, y que quería ser el padrino.
—La vieja escuela —dijo Malone—. Eso es lo que hacían nuestros padres y abuelos. Ya no tiene por qué ser así.
—Y una mierda —contestó Russo—. Nosotros también somos de la vieja escuela, Denny. Somos de Staten Island, de East Shore. A lo mejor te crees moderno o algo, pero no lo eres. Y Sheila tampoco. ¿Qué pasa? ¿Es que no la quieres?
—No lo sé.
—La querías lo suficiente para tirártela. Te conozco, Denny. No puedes ser un padre ausente de esos que solo ejercen de donantes de esperma. Tú no eres así.
Así que Russo fue el padrino.
Malone aprendió a amar a Sheila.
No fue tan difícil: era hermosa, divertida e inteligente a su manera, y las cosas fueron bien durante mucho tiempo.
Él y Russo todavía patrullaban las calles cuando cayeron las Torres. Russo corrió hacia aquellos edificios en vez de alejarse porque sabía quién era. Y, cuando Malone se enteró de que Liam había quedado sepultado bajo la segunda torre y no volvería a salir, fue Russo quien pasó la noche con él.
Igual que hizo Malone cuando Donna sufrió un aborto.
Russo lloró.
Cuando Sophia, la hija de Russo, nació prematuramente con poco más de un kilo de peso y los médicos les informaron de que la situación era crítica, Malone pasó la noche con él en el hospital sin mediar palabra. Se quedó allí sentado hasta que Sophia se halló fuera de peligro.
De no ser por Russo, la noche que Malone cometió una estupidez y acabó recibiendo un disparo mientras intentaba dar caza a un ladrón, el cuerpo de policía habría tenido que organizar un funeral con honores de inspector y entregar a Sheila una bandera doblada. Habrían tocado las gaitas y oficiado un velatorio, y Sheila, en lugar de divorciada, sería viuda si Russo no hubiera abatido al ladrón y conducido hasta urgencias como si acabara de robar el coche, porque Malone estaba sufriendo una hemorragia interna.
No, Phil le metió dos balazos en el pecho y un tercero en la cabeza, porque ese es el código: quien dispara a un policía muere allí mismo o en la ambulancia durante un lento traslado al hospital, con alguna parada si es menester y el máximo número de baches posible.
Los médicos hacen el juramento hipocrático. Los paramédicos no. Saben que, si adoptan medidas extraordinarias para salvarle la vida a alguien que haya disparado a un policía, la próxima vez que pidan refuerzos quizá tarden en llegar.
Pero aquella noche Russo no esperó a los paramédicos. Fue a toda prisa al hospital y cargó con Malone como si fuera un bebé.
Le salvó la vida.
Russo es así.
Un tipo chapado a la antigua, un tipo de fiar con un delantal que dice «Maestro de la parrilla» y una incomprensible afición por Nirvana, Pearl Jam y Nine Inch Nails, inteligente de la hostia, con unos cojones de acero y fiel como un perro. Phil Russo siempre está ahí, donde y cuando sea.
Un policía.
Un hermano.
—¿Alguna vez has pensado que tendríamos que dejarlo? —pregunta Malone.
—¿El trabajo?
Malone niega con la cabeza.
—La otra mierda. ¿Cuánto más necesitamos ganar?
—Tengo tres hijos —dice Russo—. Tú tienes dos y Monty, tres. Todos son listos. ¿Sabes cuánto cuesta ahora la universidad? Son peor que los Gambino. Te chupan la sangre. No sé tú, pero yo necesito seguir ganando dinero.
Y tú también, se dice Malone.
Necesitas dinero, pasta en efectivo, pero no es solo eso. Reconócelo, te encanta. Es la emoción, quitar de en medio a los malos, incluso el peligro, la idea de que puedan descubrirte.
Eres un puto tarado.
—A lo mejor ha llegado el momento de mover el caballo de Pena —sugiere Russo.
—¿Qué pasa? ¿Necesitas dinero?
—No, no pasa nada —dice Russo—. Pero las cosas se han calmado y lo tenemos ahí sin generar beneficios. Es el dinero de nuestra jubilación, Denny. Es pasta para mandarlo todo a la mierda, para sobrevivir. Podría ocurrir algo.
—¿Tú crees que va a ocurrir algo, Phil? —pregunta Malone—. ¿Sabes algo que yo no sepa?
—No.
—Es un paso importante —dice Malone—. Siempre hemos cogido dinero, pero nunca hemos traficado.
—Entonces, ¿para qué nos la llevamos si no íbamos a venderla?
—Eso nos convierte en camellos —responde Malone—. Llevamos toda la vida batallando con esa gente y ahora seremos igual que ellos.
—Si la hubiéramos entregado toda, se la habría llevado otro —asegura Russo.
—Lo sé.
—¿Por qué no nosotros? —pregunta Russo—. ¿Por qué se hace rico todo el mundo? Los mafiosos, los traficantes, los políticos. ¿Por qué no lo hacemos nosotros para variar? ¿Cuándo nos llegará el turno?
—Tienes razón —dice Malone.
Luego se hace el silencio y beben.
—¿Te preocupa algo más? —le pregunta Russo.
—No lo sé —dice Malone—. Quizá sea la Navidad.
—¿Irás a casa?
—Por la mañana. A abrir regalos.
—Estará bien.
—Sí, estará bien —dice Malone.
—Pásate un rato por casa si puedes —añade Russo—. Donna preparará comida típica italiana: macarrones con jugo de carne, baccalata y luego el pavo.
—Gracias. Lo intentaré.
Malone se dirige a la comisaría de Manhattan Norte y pregunta al sargento de recepción:
—¿Ya han trasladado a Fat Teddy?
—Es Nochebuena, Malone —dice el agente—. Va todo con retraso.
Malone baja a los calabozos y encuentra a Teddy sentado en un banco. Si hay un lugar más deprimente que una celda en Nochebuena, Malone no lo conoce. Fat Teddy levanta la cabeza.
—Tienes que hacer algo por mí, hermano.
—¿Y qué harás tú por mí?
—¿Por ejemplo?
—Decirme quién está recibiendo dinero de Carter.
Teddy se echa a reír.
—Como si no lo supieras.
—¿Torres?
—Yo no sé nada.
Eso es, conjetura Malone. Fat Teddy tiene miedo de delatar a un poli.
—De acuerdo —dice—. Teddy, no eres idiota. En la calle te lo haces, pero no lo eres. Sabes que, con dos condenas en tu historial, te caerán cinco años solo por la pistola. Si descubrimos que la compró un intermediario en Gooberville, el juez se va a cabrear y podría echarte el doble. Diez años es mucho tiempo. Pero, bueno, te llevaré costillas de Sweet Mama’s a la cárcel.
—No te cachondees de mí, Malone.
—Estoy hablando muy en serio. ¿Y si consigo que salgas en libertad?
—¿Y si tuvieras polla en lugar de eso que tienes ahí?
—Eras tú el que quería ponerse serio, Teddy —replica Malone—. Si no...
—¿Qué quieres?
—Me han llegado rumores de que Carter ha estado negociando una compra de armas pesadas. Lo que quiero saber es con quién.
—¿Me tomas por tonto?
—En absoluto.
—Pues no lo parece, Malone —dice Teddy—. Porque, si salgo de aquí y vosotros requisáis las armas, Carter atará cabos y acabaré fiambre.
—¿Eres tú el que me toma por tonto a mí, Teddy? Haré que parezca que te hemos detenido por lo de siempre.
Fat Teddy titubea.
—Que te den por culo —dice Malone—. Una mujer hermosa esperándome y yo aquí sentado con un gordo feo.
—Se llama Mantell.
—¿Que se llama Mantell quién?
—Un blanquito que les consigue armas a los ECMF.
Malone sabe que los East Coast Mother Fuckers son un club de moteros que se dedican a vender hierba y armas. Tienen socios en Georgia y las dos Carolinas. Pero son racistas, supremacistas blancos.
—¿Los ECMF hacen negocios con negros?
—Supongo que el dinero negro vale lo mismo —responde Fat Teddy encogiéndose de hombros—. Y no les importa ayudar a los negros a matar a otros negros.
Lo que más sorprende a Malone es que Carter haga negocios con blancos. Tiene que estar desesperado.
—¿Qué pueden ofrecerle los moteros?
—AK, AR, Mac-10, lo que sea —responde Teddy—. Es todo lo que sé, colega.
—¿Carter no te ha conseguido un abogado?
—No lo localizo. Está en las Bahamas.
—Llama a este tío —dice Malone, que le tiende una tarjeta de visita—. Mark Piccone. Él lo arreglará todo.
Teddy coge la tarjeta y Malone se levanta.
—Estamos haciendo algo mal, ¿no, Teddy? Tú y yo aquí con el culo helado y Carter tomándose una piña colada en la playa.
—Es cierto.
Lo es.
Muy cierto.
Malone recorre la ciudad en su coche sin distintivos.
No hay muchos lugares donde pueda estar el soplón. Nasty prefiere la zona situada justo al norte de Columbia, pero por debajo de la calle Ciento veinticinco, y Malone lo encuentra temblando en la parte este de Broadway.
Malone se detiene, baja la ventanilla del acompañante y le ordena que suba.
Nasty Ass mira nervioso a su alrededor y se monta en el vehículo. Parece un tanto sorprendido. Malone no suele dejarle subir al coche porque dice que apesta, aunque Nasty no lo nota.
Tiene un buen mono.
Moquea, le tiemblan las manos y se balancea con los brazos cruzados.
—Lo estoy pasando mal —le dice—. No encuentro a nadie. Tienes que ayudarme, tío.
Tiene la cara demacrada y la piel cetrina. Las dos paletas sobresalen como las de una ardilla en una serie mala de dibujos animados. Si no fuera por el olor que desprende, lo llamarían Boca Asquerosa.
Ahora está enfermo.
—Por favor, Malone.
Malone mete la mano debajo del salpicadero, donde hay una caja metálica pegada con un imán. La abre y entrega a Nasty un sobre, suficiente para una dosis calmante.
Nasty abre la puerta.
—No, quédate —dice Malone.
—¿Puedo chutarme aquí?
—Sí, qué coño. Es Navidad.
Malone tuerce a la izquierda y se dirige al sur por Broadway. Entre tanto, Nasty Ass vierte la heroína en una cuchara, la diluye con un encendedor y la succiona utilizando una jeringuilla.
—¿Está limpia? —pregunta Malone.
—Como un recién nacido.
Nasty Ass se clava la aguja en la vena y empuja el émbolo. Luego echa la cabeza hacia atrás y suspira.
Ya se encuentra bien.
—¿Dónde vamos?
—A la Autoridad Portuaria —dice Malone—. Te vas de la ciudad una temporada.
Nasty está asustado. Alarmado.
—¿Por qué?
—Es por tu bien.
Por si Fat Teddy está tan cabreado que sale en su busca para cargárselo.
—No puedo irme —dice Nasty Ass—. No tengo contactos fuera de la ciudad.
—Pues te vas.
—Por favor, no me obligues —dice. Está llorando—. No puedo pasar el mono en otro sitio. Me moriré.
—¿Quieres pasarlo en Rikers? —le pregunta Malone—. Porque es tu otra opción.
—¿Por qué te pones gilipollas, Malone?
—Soy así.
—Antes no lo eras —dice Nasty Ass.
—Ya, bueno. Ahora no es antes.
—¿Y adónde voy?
—No lo sé. A Filadelfia. A Baltimore...
—Tengo un primo en Baltimore.
—Pues vete allí —dice Malone, que saca quinientos dólares y se los da—. No te lo gastes todo en caballo. Lárgate de Nueva York y no vuelvas en una temporada.
—¿Cuánto tiempo tengo que estar fuera?
Parece desesperado, asustado de veras. Malone duda que Nasty Ass haya pisado alguna vez el East Side, por no hablar de salir de la ciudad.
—Llámame dentro de una semana más o menos y ya te diré —responde. Se detiene delante de la Autoridad Portuaria—. Si te veo por Nueva York me voy a mosquear mucho, Nasty Ass.
—Pensaba que éramos amigos, Malone.
—No, no somos amigos ni lo seremos nunca. Eres mi confidente. Un chivato. Eso es todo.
Durante el trayecto hacia la parte alta de la ciudad, Malone va con las ventanillas bajadas.
Claudette abre la puerta.
—Feliz Navidad, cariño —dice.
A Malone le encanta su voz.
Más que su aspecto físico, fue su voz, grave y melosa, lo que primero le atrajo de ella.
Una voz cargada de promesas y serenidad.
Aquí hallarás consuelo.
Y placer.
En mis brazos, en mi boca, en mi coño.
Entra y se sienta en el pequeño sofá, que ella llama de otra manera, pero Malone no lo recuerda nunca.
—Siento haber tardado tanto —le dice.
—Yo también acabo de llegar —responde ella.
Aunque lleva un kimono blanco y su perfume huele a gloria, piensa Malone.
Acaba de llegar a casa y se ha preparado para mí.
Claudette se sienta a su lado, abre una caja de madera tallada que hay encima de la mesita y saca un porro. Lo enciende y se lo ofrece.
Malone da una calada y dice:
—Pensaba que trabajabas de cuatro a doce.
—Yo también lo pensaba.
—¿Un turno complicado? —pregunta Malone.
—Peleas, intentos de suicidio y sobredosis —dice Claudette, que coge de nuevo el porro—. Vino un hombre descalzo con la muñeca rota. Dijo que te conocía.
Trabaja de enfermera en urgencias, normalmente en el turno de noche, así que ha visto de todo. Se conocieron la vez que Malone llevó al hospital a un confidente yonqui que se había volado medio pie por un disparo accidental.
—¿Por qué no ha llamado a una ambulancia? —le preguntó Claudette.
—¿En Harlem? —repuso Malone—. Se habría desangrado mientras los paramédicos pasaban el rato en Starbucks. Así que, en lugar de eso, se ha desangrado en mi coche. Acababa de llevarlo a lavar, por cierto.
—Es usted policía.
—En efecto.
Ahora Claudette se recuesta y apoya las piernas en su regazo. Al hacerlo, se le sube el kimono y los muslos quedan al aire. Tiene un lunar justo debajo del coño que a Malone le parece el lugar más suave de la Tierra.
—Esta noche, una adicta al crack ha abandonado a su bebé en las escaleras del hospital.
—¿Envuelto en una fajita?
—He captado la ironía —dice Claudette—. ¿Qué tal ha ido el día?
—Bien.
A Malone le gusta que no le presione, que se quede satisfecha con sus respuestas. Muchas mujeres no son así, quieren que «comparta», quieren detalles que él preferiría olvidar. Claudette lo entiende; ella ha vivido sus propios horrores.
Malone le acaricia ese lugar tan suave.
—Estás cansada. Supongo que querrás dormir.
—No, cariño. Quiero follar.
Se terminan la copa y van al dormitorio.
Claudette lo desnuda y le besa la piel. Se arrodilla y se la mete en la boca, e incluso en la oscuridad de la habitación, donde solo entra la luz de la calle, le encanta mirar esos labios rojos y carnosos alrededor de su polla.
Hoy no va colocada. No consume desde hace un año, tan solo hierba, aunque es una hierba muy buena, y a Malone eso también le encanta. Extiende el brazo y le toca el pelo. Luego desliza la mano bajo el kimono, le acaricia el pecho y la oye gemir.
Malone le apoya las manos en los hombros para que pare.
—Quiero estar dentro de ti.
Claudette se levanta y se tumba en la cama. Encoge las rodillas como si fuera una invitación, y luego la hace oficial.
—Entonces ven aquí, cariño.
Está húmeda y caliente.
Malone recorre su cuerpo de arriba abajo, los grandes pechos y la piel marrón oscuro, y extiende un dedo para tocar el suave lunar mientras las sirenas aúllan en el exterior y la gente grita y a él le da igual, porque ahora no ha de preocuparse. Solo tiene que entrar y salir de ella y oírla decir «me encanta, cariño, me encanta».
Cuando nota que está a punto de correrse, la agarra con fuerza. Claudette dice que, para ser negra, no tiene culo, pero Malone le aprieta el pequeño y duro trasero y la penetra hasta notar esa pequeña bolsa en su interior. Ella lo coge del hombro, arquea la espalda y termina antes que él.
Malone se corre como siempre lo hace con ella, desde la punta de los dedos del pie hasta la cabeza, y quizá sea la hierba, pero él cree que es por ella, por esa voz suave y esa cálida piel marrón que ahora brilla con el sudor de ambos, y no sabe si ha transcurrido un minuto o una hora cuando la oye decir:
—Cariño, estoy cansada.
—Sí, yo también.
Malone se aparta y Claudette le coge la mano y se queda dormida.
Él se tumba boca arriba. El dueño de la licorería de enfrente debe de haberse olvidado de apagar las luces, cuyos tonos rojos parpadean en el techo de Claudette.
Es Navidad en la jungla y, al menos por unos breves instantes, Malone se siente en paz.