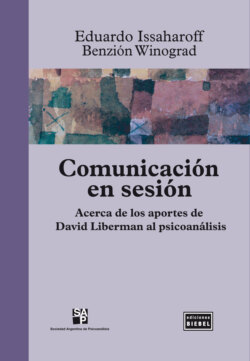Читать книгу Comunicación en sesión - Eduardo Issaharoff - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
Implicancias metodológicas y epistemológicas
Como planteamos en la Presentación, nuestra intención es relacionar la discusión crítica de la problemática actual del psicoanálisis con otras modalidades para permitir un intercambio en la comunidad de colegas.
La obra de David Liberman plasma justamente estas dos intenciones: aumentar la conexión, en distintos planos, entre la teoría y la clínica psicoanalítica, a la vez que relacionar distintos esquemas teóricos que, con lenguajes distintos, efectuaron sus aportes también dentro de la comunidad profesional. Asimismo, armar esquemas y alternativas que permiten, si no una unificación, al menos un proyecto de instrumentación de muchas de sus formulaciones, de tal modo que faciliten un intercambio más claro acerca de las coincidencias y diferencias que existen dentro de nuestra disciplina.
Nos consta que esta pretensión es difícil de lograr; queremos subrayar que no se pretende aquí alcanzar absolutos: es simplemente una búsqueda, dentro de este complejo panorama del conocimiento, de contribuir con esta disciplina que, a nuestro criterio, ha hecho un evidente aporte tanto al desarrollo de la cultura humana como al campo de la salud mental. Pero necesitamos contextualizar nuestra propuesta, subrayando permanentemente que se trata de un jalón en el camino y no de una pretensión exhaustiva, abarcadora o totalizadora, algo que no coincidiría en nada con el espíritu de Liberman.
Decíamos que para contextualizar esta propuesta deberíamos diseñar cuáles son, de acuerdo con nuestra opinión, algunos de los parámetros o planos que circunscriben lo que consideramos la coyuntura crítica del psicoanálisis en el comienzo del siglo XXI que precisamente delimitan nuestro diagnóstico y nos hace pensar que obras como la de Liberman pueden permitir una búsqueda, un camino de nuevas alternativas en este interesante instrumento de conocimiento.
En primer lugar debemos referirnos a algo que ya está supuesto en nuestros distintos planteos. El psicoanálisis actual se enfrenta con una serie de problemáticas clínicas, nosográficas y psicopatológicas que han desbordado uno de los marcos de los estudios freudianos. Cuando decimos esto nos referimos a que muchos colegas están de acuerdo en que el modelo fundamental en que se basó Freud para sus primeros desarrollos estaba basado en el modelo de la neurosis en general y de la histeria en particular. Esto no minimiza los enormes aportes de Freud a múltiples aspectos del psiquismo humano: a la psicosis, por supuesto, pero también a otros problemáticas ligadas a la cultura, la historia, el desarrollo infantil, etcétera. Pero su núcleo fundamental de preocupaciones consistía en la explicación y la descripción –fundamentalmente en el campo clínico-técnico– de la estructura neurótica.
Actualmente se puede sostener que el psicoanálisis se enfrenta a problemáticas que tienen otro marco clínico-psicopatológico. Narcisismo patológico y productivo, problemas psicosomáticos, impulsiones y estados fronterizos han sido estudiados por muchas corrientes del psicoanálisis posfreudiano y son las que, además, si este análisis es compartido, van poblando nuestros consultorios, con lo cual se plantean y se redefinen todos los marcos conceptuales de esta disciplina.
Una segunda cuestión, también formulada y ya supuesta en las consideraciones que proponemos, se refiere al problema de los múltiples esquemas referenciales surgidos después de Freud, sin descartar que en la propia obra freudiana existen modelos diferentes, no totalmente contradictorios entre sí: primera y segunda tópica, modelos de distintas teorías sobre la angustia, distintas concepciones sobre el yo o sobre los procesos defensivos, incluso sobre el inconsciente mismo. Pero todas poseen una articulación dado que han sido productos de un autor que ha tratado de mantener una continuidad en sus distintas elucubraciones.
Por lo demás, en la obra posfreudiana, con distintos léxicos y enfatizando distintos problemas, el lenguaje se ha alterado, por lo que las discusiones y los intercambios, además de difíciles, presentan zonas en las que la articulación es de muchísima complejidad. Reconociendo esto, en el Congreso de Roma se afirmó que existen términos similares que apuntan a problemáticas diferentes, y a la inversa, términos diferentes que apuntan a conceptos bastante emparentados entre sí.
Un tercer marco de complicaciones o complejizaciones es lo que hemos señalado en otras distintas publicaciones y está referido a lo que llamamos “cambios culturales”. No podemos negar lo que diferentes autores han señalado en los últimos veinte años: el hecho de que los cambios de la cultura contemporánea muestran problemas inéditos para el siglo de Freud, el desarrollo de la computación, las violencias y los exterminios de las dos guerras, las violencias más localizadas en cada sociedad; en la nuestra el terrorismo y el terrorismo de Estado, además de fenómenos de enorme inseguridad e inestabilidad –como la hiperinflación–, que han generado cambios, alteraciones y conflictos en el psiquismo humano, lo cual incide en todos los planos conceptuales del psicoanálisis teórico, clínico y psicopatológico.
Las preocupaciones metodológicas y epistemológicas de Liberman surgen de varias perspectivas complementarias:
• Su notorio interés en la clínica registrando diferentes obstáculos para conceptualizarla e instrumentar tal alternativa.
• Su interés en aportes de otras disciplinas para nuevos recursos en la tarea clínica.
• El contacto con epistemólogos como Gregorio Klimovsky y lingüistas como Prieto, con los cuales discutía aportes posibles al psicoanálisis como disciplina científica.
• Una intuición metodológica vinculable con su sensibilidad como músico lo que le hacía intentar exámenes de la producción discursiva e interesarse en variados matices de la comunicación intersubjetiva.
En este contexto podemos esquemáticamente mencionar algunas peculiaridades del método terapéutico y sus articulaciones posibles con los niveles teóricos explicativos del psicoanálisis, que Liberman reconoció y les prestó particular atención. Él sostenía que había dos niveles o planos de la disciplina “psicoanálisis” pues mientras que sus niveles explicativos, teóricos o metapsicológicos, se centraban en el funcionamiento del aparato psíquico –aunque siempre incluyera las relaciones o vínculos intersubjetivos del mismo– la experiencia clínica se basaba en un constante intercambio entre dos sujetos. Aunque algunos sistemas conceptuales estaban más centrados en la relación –teoría de la transferencia, por ejemplo– se necesitaba agregar, para una mayor congruencia y posibilidad, modelos que –como la teoría de la comunicación– examinaran específicamente el intercambio.
Una segunda cuestión se refería a la distancia entre los modelos explicativos y las vicisitudes de intercambio clínico en el método terapéutico.
Un tercer campo de cuestiones problemáticas lo constituía la cantidad de léxicos y modelos conceptuales en los aportes posfreudianos, lo cual dificultaba el armado de un corpus integrado, no necesariamente homogéneo, de la disciplina.
Finalmente, otra preocupación dentro de sus anhelos de respaldar el estatus del psicoanálisis como disciplina científica se refería a lo poco claro que resultaba el concepto de “base empírica” en el campo psicoanalítico y el interés de hallar alternativas al respecto.
Si volvemos a examinar las implicancias epistemológicas, podemos rastrear en la obra de Liberman una serie de preocupaciones al respecto.
La primera consiste en testear las teorías, problema complicado en que las respuestas no han sido históricamente sobresalientes, aunque existen intentos, como pueden serlo el grupo de Ulm con Thomä y Kächele a la cabeza. Este campo de problemas está en la base de las dudas que despierta un método, que para nosotros es tan valioso para el conocimiento del psiquismo humano, en la comunidad de los epistemólogos. Citemos a Adolf Grünbaum cuando afirma que las horas que dedicó al estudio del psicoanálisis lo convencieron de sus aspectos interesantes, pero critica marcadamente el déficit de los modos de testear las teorías.
Nosotros creemos que David Liberman fue uno de los pocos psicoanalistas que, al tomar conciencia del problema, propuso un camino diferenciador, incluyendo dudas e interrogantes. Se trata de conjeturar acerca de la posibilidad de testear el proceso psicoanalítico a través del estudio de los enunciados lingüísticos, considerando la estructura sintáctica profunda de los mismos.
En este sentido, en nuestra opinión, dichas propuestas deben diferenciarse de las de Ulm en cuanto al estudio de los problemas clínicos. La de Ulm nos parece útil para medir tasas de rendimiento en psicoterapia, pero en el caso del psicoanálisis la cantidad de variables del campo es tal que nos parece exigir otro tipo de análisis y,
al parecer, igual que en otros campos –neurociencias– necesitamos abandonar ciertos sistemas conceptuales para enfocar el problema de la mente o del aparato psíquico.
La propuesta de testeo que introduce Liberman consiste en evaluar el “proceso” a través de muestras cuantitativas y cualitativas, mediante el recurso de analizar la estructura lingüística, semiótica y sus variaciones.
Aceptando el presupuesto de que el proceso constituye este tipo de estructura testeable, surgirían alternativas para inferir (testear) adecuación explicativa, indicadores de cambio y otros de no cambio. Desde ya que dicha propuesta no permite una solución definitiva a la cuestión del testeo –basta recordar que la respuesta de Wallerstein a la crítica de Grünbaum a través de los cambios de la clínica psicoanalítica contemporánea, no ha sido satisfactoria, según Grünbaum– que es de gran complejidad y tal vez con un margen de imposibilidad, pero se trata de una propuesta que permitiría armar registros de procesos clínicos, lo cual también debe reconocerse en otros desarrollos que analizan protocolos. Es una herramienta para producir nuevos conocimientos. Supone una búsqueda, si se acepta que necesitamos diagnosticar las dificultades epistemológicas del psicoanálisis; sin avalar la idea de que el psicoanálisis inventó una nueva epistemología, coincidimos en la complejidad y el desborde de variables de nuestro campo.
Subrayamos la opinión de que “apertura” no es equivalente a “solución” y lo ejemplificamos con el estudio que hizo Liberman de los estilos, con nociones surgidas fuera del campo del psicoanálisis, implicando también una apertura para el nuevo desarrollo de los estudios clínicos del mismo.
Una segunda preocupación epistemológica central en Liberman, en su intento de ubicar al psicoanálisis como disciplina científica, fue señalar su carácter de disciplina empírica. Recordemos que uno de los capítulos de su obra principal Lingüística, interacción comunicativa y proceso psicoanalítico[5] se titula “El psicoanálisis como ciencia empírica”. Si bien el término “empírico” tiene una singular historia, desde los aportes griegos al empirismo inglés y el vienés, queremos rescatar lo que podría constituir una posición eje, a saber, que todo conocimiento científico pretende referirse al mundo. En esta perspectiva, “empírico” para Liberman, implica que las teorías no pueden despegarse de la clínica, sino que necesitan dar cuenta de ella.
Si definimos entonces “empírico” por aquello de lo que las teorías dan cuenta, en el caso del psicoanálisis se trata del funcionamiento de la mente humana en su plano de salud y perturbación; en este sentido, Liberman respetó el modelo freudiano, en cuanto a definir un modelo normal del funcionamiento del aparato psíquico para estudiar y ordenar sus desviaciones patológicas que se evidencian también dinámicamente a través de la noción de “proceso”.
Pero ¿cómo conceptualizó Liberman lo “empírico”? Debemos distinguir varias propuestas:
• Definir en qué consiste la observación clínica.
• Organizar la observación mediante entidades que sirvan de nexo con los términos de las teorías, lo que Liberman define como “reglas de correspondencia”.
Para aislar con fines expositivos algunos de los ingredientes de la observación clínica en Liberman, destaca la intervención de los órganos de los sentidos en lo que podríamos llamar “estrategias perceptuales” y que implicarían distintos modos de exploración del mundo, de lo cual emergen redes de observaciones incorporadas a la clínica.
En este primer paso de la observación se puede sostener que cada sentido tiene diferentes propiedades témporo-espaciales en su funcionamiento. En el mundo visual los elementos se perciben en forma instantánea, mientras que en el auditivo se perciben en forma secuencial.
Nos resulta importante esta conceptualización de las estrategias perceptuales porque contribuye a construir las nociones de estilos –junto a los estudios comunicativos de Ruesch– y a ubicarlos en perspectivas psicopatológicas.
Liberman las articuló a su conceptualización de función yoica, que comprende la noción del “yo idealmente plástico” como estructura que integra las distintas informaciones, incluyendo las perceptivas que recibe del mundo exterior “no yo”. También pueden concebirse los estilos, como modalidades que incluyen estrategias perceptivas diferentes, con lo cual se establecen nexos conceptuales entre los conceptos de “función del yo” –en perspectiva salud/perturbación– y los estilos –en las mismas perspectivas– y en cuya composición las estrategias perceptuales diferentes implican un fuerte vínculo con lo empírico observacional del funcionamiento psíquico.
Con respecto a la problemática de la clínica, en cuanto al interés de conceptualizar lo empírico en psicoanálisis, la observación posee características que amplían y complejizan el campo pues incluye la relación entre analista y analizando, que contiene dimensiones verbales, no verbales y paraverbales.
Para recortar algunos elementos de un campo tan complejo, la estrategia de Liberman consistió en proponer que dentro de la “conducta” en la sesión –entendiendo como conducta en sesión a la interacción o el intercambio entre analista y analizando–, hay elementos que pueden ser privilegiados y que detrás de dichos elementos clave pueden existir estructuras profundas de gran complejidad; a estos elementos los llamó “indicios”.
El indicio sería un elemento accesible a la observación pero cuya presencia implica necesariamente la existencia inaccesible a la observación de una estructura funcional del psiquismo.
Es decir, se construye una teoría de lo empírico que vincula los indicios a un contexto –la situación analítica dentro de la sesión– y los conecta a la manera de una hipótesis “necesaria” con la estructura profunda “inobservable”. A partir de una hipótesis que recorta un observable (vinculado con la teoría) y otra hipótesis que vincula lo observable con una estructura inobservable, profunda, se pueden organizar acciones como la interpretación, determinadas por este conjunto de hipótesis.
Es decir que en este contexto la interpretación no aparece como una “simple” correlación semiótica entre el material y alguna forma de estructura inconsciente, sino que desde el punto de vista epistemológico y metodológico lo que Liberman propone cuando menciona al psicoanálisis como ciencia empírica, es mostrar una estructura que acepta varias hipótesis encadenadas que mantienen una coherencia lógica.
Una vez ubicada la noción de “empírico” a través de los distintos niveles en que lo hemos estado definiendo, veamos una consecuencia importante en la introducción de esta noción, que son los dos modos de investigar que define Liberman:
• Investigación dentro de las sesiones.
• Investigación fuera de las mismas.
La existencia del nivel empírico tal como fue definido, permite realizar una separación neta en el sentido de que solo se puede hacer investigación dentro de la sesión y en la situación analítica de paciente analista, juntos interactuando comunicativamente. Dentro de la sesión no hay otra posibilidad de investigación empírica del tratamiento psicoanalítico, más que hacerlo en contacto con la experiencia clínica y con los elementos que han sido definidos como empíricos presentes en este momento, lo que nos conduce a sostener que la investigación fuera de la sesión no es empírica en el mismo sentido.
La investigación fuera de la sesión resulta útil para la construcción, elaboración o crítica de las teorías utilizadas, así como para el entrenamiento del terapeuta dentro del uso de las teorías en la sesión.
En la investigación fuera de la sesión, a su vez, el analista va a tener una observación de sí mismo y de su propia estructura psíquica dentro de la sesión. Se van a poder examinar áreas totalmente diferentes; a través del estudio de una grabación o videograbación de una sesión tenemos una enorme cantidad de datos, tanto del sistema lingüístico como del paralingüístico y de los aspectos no verbales; fuera de la sesión podremos hallar más relaciones que las que habíamos establecido y examinar hipótesis de la relación entre las hipótesis y la teoría y lo que está ocurriendo en este momento en la sesión. Este tipo de registros y procesamientos nos pueden proveer de material para la elaboración de nuevas hipótesis teóricas, y también para la elaboración de nuevas hipótesis técnicas.
Otra área es la del entrenamiento –pedagógica– que Liberman postula a través del trabajo de investigación fuera de la sesión. Este entrenamiento se va realizando al efectuar la tarea de ir viendo las relaciones que hemos formulado cuando examinamos lo que sucedía en el transcurrir de la sesión.
Podemos entonces sostener que en la perspectiva de investigación fuera de la sesión, empírico corresponde a un conjunto de elementos, uno de los cuales se vincula al modo como la mente organiza sus datos a partir de las estrategias perceptuales. Dicha estrategia sería siempre inconsciente, y podemos afirmar que Liberman trabaja el psicoanálisis no solo desde la perspectiva de las representaciones inconscientes, sino que extiende el concepto de inconsciente incluyendo las “estrategias perceptuales”.
En su obra podemos hallar incluido el supuesto de la formulación del yo de Anna Freud; al mencionar Anna Freud los mecanismos de defensa del yo, incluye la relación del yo con el mundo y las estrategias vinculadas al desarrollo de la persona. Debemos explicitar en este sentido que si bien Liberman utiliza el concepto de Anna Freud, no dejaba de incluir aportes de Melanie Klein, Abraham y Fenichel. Es decir que la estrategia metodológica de Liberman puede llamarse “operacionalista” o “instrumentalista” respecto de los términos teóricos, lo que a su vez le permitió buscar síntesis posibles entre los aportes de las escuelas.
Él evitó encerrarse en un solo club, y buscó más bien una federación de teorías. Su concepto de funciones yoicas incluye las estrategias perceptuales, lo cual implica también una referencia a lo empírico. Este modo de considerar lo empírico remite nuevamente a la clínica psicoanalítica, porque para Liberman las funciones yoicas están vinculadas con el intercambio intersubjetivo.
Liberman estudia cómo registra un sujeto, pero también cómo se registró en la estructura relacional la realidad del mundo. Es decir que la noción de lo empírico se desarrolla permanentemente en un contexto relacional intersubjetivo. Ejemplificando: cuando Liberman examina cómo registra un sujeto los detalles del conjunto, le interesa cómo los percibe en las relaciones con la mamá, con sus pares, en la relación consigo mismo; el énfasis se pone en los planos relacionales.
Cuando decimos “planos relacionales”, aludimos a una de las fuentes de los datos en la clínica psicoanalítica que resulta del fenómeno de la transferencia. Para la clínica psicoanalítica de Liberman se tomó como dato el cuerpo del paciente y sus movimientos; se concibe como material no solo el material discursivo; el material incluye los movimientos corporales, los gestos, la mímica y la prosodia, armándose un conjunto semánticamente relevante.
El material verbal es privilegiado solamente en el sentido de permitir testear hipótesis acerca de la estructura profunda de la generación lingüística. Para cada sujeto se supondrá la posesión de combinatorias en su funcionamiento, que pueden implicar mayor o menor privilegio para el material verbal. Hay sujetos que transmiten mucho por el canal verbal, otros por canales no verbales. Si examinamos cuestiones del psicoanálisis contemporáneo en cuanto a redefinir la noción de “material”, podemos sostener que Freud trabaja más con el material verbal, pues las neurosis se expresan predominantemente a través de alteraciones y producciones verbales.
Pero muchas problemáticas actuales, que implican diversas desestructuraciones semánticas y pragmáticas, poseen indicadores mucho más variados. En cuanto al discurso como material empírico, para muchos autores lo que importa es una dimensión narrativa histórica, en cambio para Liberman lo relevante es el armado de la estructura discursiva como expresión de estructuras inconscientes del aparato psíquico, más que el contenido en un sentido narrativo.
Pero también el material va a poseer una dimensión diacrónica, es decir, histórica. Siempre es referido a una noción de proceso, y cada discurso indicará empíricamente cuánto permanece invariante y cuánto se ha modificado en su estructura formal. Esto desde una perspectiva general, pero si volvemos al plano clínico las cuestiones se complejizan; el tamaño del recorte del universo es muy amplio, pues se trata de una relación analista/analizando en la cual participan como dimensiones lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal, lo cual supone organizaciones de gran complejidad.
La estrategia utilizada por Liberman consistió en suponer la posibilidad de recortar de lo sucedido en la sesión –es decir en el intercambio entre analista y paciente– elementos clave, privilegiados, pero cuya presencia implicaría la presencia de elementos subyacentes –estructura profunda–. Esta estrategia supone la búsqueda de indicios; el indicio es aquel elemento que siendo accesible a la observación –registro– supone la existencia de una estructura inaccesible.
Esta estrategia permite, a su vez, volver a la caracterización de lo empírico y crear hipótesis que vinculan los elementos observables, especialmente los indicadores vinculados al contexto de la situación analítica dentro de la sesión, que permiten construir las hipótesis. Si se acepta la hipótesis de relación necesaria entre el indicio observable y la estructura profunda inobservable se podrá –a partir de la hipótesis que vincula la teoría con el observable sumada a la hipótesis que relaciona el observable con la estructura inobservable profunda– organizar acciones como la interpretación determinada por estos conjuntos de hipótesis.
Diferenciamos dos tipos de hipótesis:
• las que vinculan la teoría con lo observable y funcionan como hipótesis de correspondencia;
• las que plantean enunciados acerca de la relación entre lo que se observa y la estructura subyacente que lo produce.
En este sentido, entonces, decimos que la interpretación no aparece como una simple correlación semiótica entre el material del paciente y alguna forma de estructura inconsciente, sino que desde el punto de vista metodológico y epistemológico podemos pensar que, para ubicar al psicoanálisis como ciencia empírica, Liberman acepta varias hipótesis encadenadas, que mantienen una mayor coherencia lógica que la simple traducción sintomática que podemos hallar en algunas aplicaciones de la teoría psicoanalítica. También debemos aclarar que en psicoanálisis solo parcialmente podemos formular correlaciones semióticas a la manera de los signos naturales de Morris. Debe investigarse en cada caso particular cómo se formó tal símbolo y qué funciones han intervenido para formarlo. En Liberman la noción de símbolo tiene una fuente de matrices que corresponden a “paquetes” de información.
La concepción del conjunto de matrices singulares no está presente en otros investigadores en los que tienen más peso las correlaciones fijadas por las teorías. La posición de Liberman consiste en considerar las matrices como la resultante de un proceso creativo de la pareja psicoanalítica.
A continuación presentamos una clasificación de los tipos de hipótesis utilizadas por Liberman:
• de correspondencia; o sea vinculación de términos teóricos con la base empírica.
• causales; vinculando lo observable con estructuras profundas.
• retrodictivas.
• predictivas.
Liberman introducía estas hipótesis en la sesión con la finalidad de testearlas. En los cuatro tipos de hipótesis las de correspondencia son quizás las menos claramente explicitadas, si bien lo que pretendía era formular generalizaciones empíricas a partir de extraer inferencia de cierto tipo de fenómenos clínicos.
¿A qué podemos llamar “hipótesis de correspondencia”? Liberman se inspiró en los cursos de Gregorio Klimovsky, quien llama hipótesis de correspondencia a las maneras de relacionar los términos teóricos con algún elemento observable, y así lo tomó Liberman a partir de sus necesidades clínicas. Un ejemplo de ello sería la conexión de un término teórico psicoanalítico –por ejemplo “identificación proyectiva”– y una modalidad personal que ubica el “usted” en el contexto que corresponde al “yo”, lo cual marcaría una correspondencia entre un elemento discursivo semiótico observable, la inversión pronominal y la teoría de la identificación proyectiva que no resulta observable. Para sintetizar, podemos ahora señalar que la necesidad de los diferentes tipos de hipótesis corresponde a un armado más sólido de las teorías psicoanalíticas, con el mismo fundamento que Freud argumentaba en cuanto a la necesidad de construir explicaciones “metapsicológicas”.
Es decir que desde una perspectiva metodológica, una teoría psicoanalítica estará bien “formada” si existen elementos empíricos observables, independientes del observador; serían observables en un sentido general para cualquier observador que pretenda registrar la experiencia de su explicación. Puede expresarse que así como Freud utiliza la metapsicología como brújula orientadora, Liberman formula una especie de metatécnica, o metaclínica; es decir su posición parte del ámbito técnico-clínico para construir hipótesis de correspondencia por el cada vez mayor alejamiento de los enunciados metapsicológicos, de las variantes y complejidades del campo clínico. Para Liberman, lo que estaba limitado en Freud era la teorización del campo clínico. El interés central de Liberman en este contexto tendía al acople de la teoría a la complejidad del campo clínico actual que ha tenido escaso desarrollo en el psicoanálisis contemporáneo, donde surgen diferentes modelos de la mente pero no se desarrolla su articulación posible, de lo que resulta un problema metodológico y epistemológico consistente en la proliferación de teorías que no se conectan entre sí ni con la diversidad clínica. Este problema origina que cada fenómeno clínico sea retraducido a la teoría propia de cada escuela o grupo.
Nuestra impresión es que Liberman fue uno de los autores, tal vez el principal, que se ocupó de este problema y no por una tendencia apriorística a la convergencia, sino por las limitaciones que para una disciplina implica la proliferación de escuelas con léxico propio sin posibilidad de intercambio.
Observando el panorama psicoanalítico actual, podrían diseñarse tres tipos de modalidades en los principales pensadores, en una descripción aproximada:
• autores que arman su propia síntesis (Melanie Klein, Kohut, Lacan);
• autores con sistemas menos globales, que incluyen observaciones y modelos explicativos más laxos (Winnicott, Piera Aulagnier)
• autores que conectan esquemas (los argentinos Pichon Rivière, Bleger, los Baranger, André Green, Thomä y Kächele); en este grupo ubicamos a Liberman.
Ubicación de la obra de Liberman en algunas
discusiones metodológicas actuales
Partimos de la importancia y la necesidad de poseer un marco acerca de cuáles son los problemas metodológicos que se enfrentan en el psicoanálisis y en el estudio de otras conductas y problemas humanos.
Podemos distinguir dos modos de abordar el problema: uno que intentará ubicarlo dentro del campo de las “ciencias naturales”; el otro se aproxima más a lo que conocemos como las metodologías específicas para las “ciencias humanas”. En nuestra opinión no cabría plantear ambas perspectivas como excluyentes, algo que suele suceder en el campo del psicoanálisis, sino que pertenecen a dos niveles que abordan aspectos diferentes de la conducta.
Una forma de modelizar esta diferencia consistiría en que en todos los casos podemos incluir un nivel de interacción entre personas –campo abordado por las ciencias humanas o sociales–. Es decir que hay una trama espesa de significados e intenciones que interactúan entre sí, y en este nivel podría resultar una simplificación absurda proponer una metodología aplicada en la ciencia natural, cuyos tipos de interacción estudiados jamás alcanzan la complejidad de las interacciones humanas.
Pero dicho nivel de interacción no es el único. Al abordar la estructura individual en la que se generó lo que luego interactuará con otros individuos, a través del lenguaje o la conducta, y en el estudio del cómo se genera y qué particularidades tiene ese producto que luego entrará en interacción, podemos sostener que se encuentran aspectos abordables por la metodología de las ciencias naturales tradicionales.
En efecto, se trata de dos cuestiones diferentes; cómo hace una persona para poner en palabras algo que siente o piensa, diferente del efecto que ello produce en el intercambio con los otros, o sobre sí misma en el contexto de dicho intercambio. Pero deberíamos también aislar una tercera perspectiva que incluye los sistemas de creencias, de los participantes en la interacción.
Quedarían así delineados tres niveles:
• el aparato psíquico, referente a cómo se generan en un individuo los productos que usará en el intercambio con los otros;
• los fenómenos producidos por la interacción social;
• el sistema de creencias que subyace en cada uno de los participantes.
Podría plantearse que dicha división puede ser pertinente para otros campos disciplinarios, psicología cognitiva por ejemplo. Si pasamos a ejemplificar estos tres niveles en el campo del psicoanálisis, podríamos sostener que en Freud dicho recorte es admitido de un modo casi “natural”. En efecto, en la obra de Freud hallamos teorías sobre el aparato psíquico individual y otras sobre el aparato psíquico como resultado de la interacción social.
No resulta tan explícita una teoría sobre la interacción de los sistemas de creencias que señalábamos como tercera modalidad. Pero tanto el diseño de un individuo singular con “un” aparato psíquico, como la producción de fenómenos vinculados con la interacción social, son conceptos o campos metodológicos que podemos introducir en la concepción de Freud, sin que ello violente las estructuras básicas de sus teorías.
Podemos afirmar que para Liberman el lenguaje se produce como la expresión de un aparato lingüístico de carácter interno al individuo, que es representado por una gramática[6]. En este sentido Liberman sigue fuertemente las concepciones de Chomsky. Los aportes de Chomsky tomados por Liberman aún no contienen la formulación del soporte físico del aparato lingüístico; podemos suponer que estaban presupuestos y luego fueron explicitados en las Conferencias de Managua[7].
En cuanto a cómo concibe Liberman la interacción comunicativa que intentó desmenuzar en detalle, podemos hallar un enfoque metodológico cercano al de las ciencias naturales. En efecto, para Liberman, en la interacción comunicativa la emisión produce efectos sobre el interlocutor o receptor. Podríamos pensar que Liberman, en este caso, propone una visión macroscópica de la interacción lingüística, visión macroscópica que se refiere al estudio de la interacción humana entre dos personas –paciente y analista– durante un período prolongado, una o muchas sesiones, tratándose de registrar los productos de cada uno de los integrantes de la interacción y cómo influyen los productos generados por el otro participante. Esta visión es diferente a la de los comunicólogos de Palo Alto, a quienes les interesan los emergentes lineales de la interacción comunicativa, mientras que para Liberman se articulan los emergentes de la interacción comunicativa con los distintos modelos proporcionados por las teorías psicoanalíticas.
Es decir que la visión del universo de interacción en los distintos niveles que ocurren (lingüístico, verbal, no verbal, paraverbal) dentro de la sesión, nos introducen a la formación de un proceso. Liberman jerarquizó la comprensión del proceso dentro de la acción comunicativa como campo que solo es registrable –observable– si se comprenden los niveles profundos puestos en juego en esta interacción. Con respecto a los niveles profundos, debe aclararse que se desarrollan simultáneamente múltiples niveles de interacción.
Dicha concepción supone el proceso de interacción comunicativa con una matriz con muchas dimensiones; cada una de las mismas puede representar un tipo de conocimiento a través del aporte de teorías psicoanalíticas –de ahí el interés de utilizar teorías diferentes como la de Freud, Abraham, del desarrollo psicosexual, la de Melanie Klein sobre el aspecto del vínculo madre/bebé y otras– correspondiendo cada una de dichas teorías a una dimensión de la matriz que describe el proceso. Pero se proponen otras teorías, no psicoanalíticas, que pueden constituir nuevas dimensiones en la matriz, tales como la teoría comunicacional de Ruesch, la de la estructura fonológica de Jakobson o la de Chomsky referida a las estructuras sintácticas.
Mientras la dimensión semántica de la matriz comunicativa es enfocada por los modelos psicoanalíticos, la pragmática –más desarrollada en la actualidad– no es examinada por Liberman, para quien sus fuentes fueron los aportes de de Saussure y el Chomsky de la década del ’60.
Podemos entonces inferir que se trata de una teoría sobre el proceso, que formaba parte de los proyectos futuros del psicoanálisis, según Liberman, en cuanto a examinar y desarrollar las leyes subyacentes a los procesos psicoanalíticos, cuestión muy compleja cuando tratamos con tantas dimensiones.
Si volvemos a nuestro planteo inicial, o sea tratar de ubicar las posturas metodológicas de Liberman, podemos hallar en la importancia asignada a los procesos cierta afinidad con la metodología de las ciencias naturales, en la medida en que dichos procesos están regulados por leyes con aspectos predictivos y también con restricciones según criterios de adecuación e inadecuación.
En este sentido, advertimos una diferencia entre las concepciones de Liberman y la de los autores que le dan al significado una importancia dominante. También nos parece relevante jerarquizar la noción de “base empírica”, de “soporte articulado” y de “proceso”. Para Liberman era prioritario indagar y buscar una postulación de la base empírica en el psicoanálisis como un punto de apoyo para su desarrollo.
En cualquier nivel y en cualquier tiempo de la realidad, la ley tiene un sentido solo en un nivel específico y en un tiempo específico. La búsqueda de una base empírica para el psicoanálisis y para el estudio de los procesos psicoanalíticos llevó a Liberman a la lingüística y a las estructuras sintácticas de la gramática generativa de Chomsky. Estas estructuras permiten un seguimiento del uso del lenguaje del analizado y sus alteraciones. La importancia de la observación en psicoanálisis enfatizada por Freud es ampliada por esta hipótesis de Liberman y abre un amplio campo de investigación.
No se trata de cualquier observación, sino de la que inauguró Freud del fenómeno psíquico. Si queremos ver en Liberman un continuador de la tradición freudiana, debemos entroncarla con los aportes de Darwin en cuanto al estudio de la naturaleza de la conducta de los seres humanos.
Recapitulación
Reseñaremos algunas de las preocupaciones metodológicas y epistemológicas de Liberman para tratar de sintetizar las complejas cuestiones abordadas por él.
• Motivos y maneras de incluir nociones interdisciplinarias. Incluye modelos provenientes de los estudios sobre la comunicación y la lingüística, pues al examinar aspectos del intercambio en sesión pueden aportar conocimientos complementarios sin reemplazar perspectivas explicativas de la disciplina (teorías de las motivaciones, estructuras inconscientes, vicisitudes de la historia infantil del sujeto, esquemas sobre el desarrollo emocional, etc.).
• Actitud frente a las infinitas variables del proceso terapéutico. Propuso intentar generalizaciones empíricas a partir de las vicisitudes clínicas singulares de cada proceso terapéutico, incluyendo las modalidades comunicacionales articuladas con las vicisitudes relacionales y psicopatológicas, aportadas por las teorías y observaciones clínicas psicoanalíticas.
• Ubicación frente a la variedad de léxicos, escuelas y esquemas referenciales: adopta una modalidad “instrumentalista”, intentando conectar diferentes léxicos con las experiencias clínicas. Esta postura puede inferirse a partir de sus propuestas psicopatológicas y clínicas que incluyen contribuciones de Freud, autores kleinianos, clásicos como Abraham y Fenichel o anglosajones que resultan compatibles e interesantes.
• Modo de conceptualizar la base empírica. Aquí su postura explícita es taxativa. La base empírica debe ubicarse en el diálogo entre ambos participantes de la experiencia clínica. Esta postura se respalda en que el registro compatible es constituido por el intercambio discursivo. Pero también cabe resaltar que el diálogo incluye elementos lingüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos (fonología, pausas, acentos, tonos, actitudes gestuales y corporales y también registros internos del analista). Es decir que al mencionar al diálogo aludimos a una red de funcionamientos complejos que incluyen los elementos discursivos, definidos de un modo amplio y extenso, así como los registros emocionales integrantes del llamado campo contratransferencial.
En nuestra opinión, es importante delimitar las preocupaciones metodológicas de Liberman para diferenciarlas de posibles versiones o lecturas que pueden adjudicarle como modalidad la supresión de lo motivacional “reemplazándolo” por el enfoque comunicativo, postura que en nuestra exposición hemos cuestionado.
Ejemplificaremos con distintos recortes y viñetas de esa compleja experiencia que es la clínica psicoanalítica para dar cuenta del nexo entre los distintos sistemas conceptuales combinados por Liberman; intentaremos enunciar algunos aspectos básicos de su conceptualización, que si bien han sido reiteradamente mencionados en distintas partes de nuestro libro necesitan ser recortados por su especificidad en relación al punto que nos hemos propuesto mostrar.
Como primera cuestión, cabe reiterar que una de las tareas a la que Liberman dedicó vida y obra, fue el intento de generar y desarrollar sistemas de articulación conceptual. Llamamos “sistemas de articulación” a los que con variadas perspectivas favorecen la disminución de la brecha entre los múltiples enunciados teóricos que el psicoanálisis fue brindando y la gran complejidad de variantes de la experiencia clínica basada en un intercambio entre dos protagonistas que permanentemente se influencian entre sí, dentro de un contexto llamado “proceso terapéutico psicoanalítico” y cuyos parámetros también delimitan un método particular en el campo terapéutico.
La segunda cuestión fundamental es la crítica a la dificultad descriptiva del campo clínico psicoanalítico usando solamente instrumentos provenientes de su sistema teórico, ya que justamente allí se producen superposiciones y situaciones de difícil discriminación entre lo que la teoría afirma y lo que se pretende fundamentar a través de los protocolos. Otro grupo de aportes centrales fue introducir modelos de otras disciplinas para describir campos clínicos enfatizando aspectos de intercambio intersubjetivo; el elemento central de la experiencia clínica es una experiencia de intercambio lingüístico, entendiendo que lo lingüístico no incluye solamente lo verbal sino también aspectos no verbales, corporales, conceptuales y afectivos en tanto dramática relacional constitutiva de la experiencia analítica. La introducción de instrumentos de la teoría de la comunicación, la semiótica, la lingüística, se incluyen no solamente en el aspecto descriptivo sino también sobre la historia del sujeto y en consideraciones sobre el abordaje; Liberman articulaba los intercambios comunicativos con los aportes psicoanalíticos sobre el desarrollo psicosexual, de las identidades nucleares contempladas por el narcisismo y de los distintos sistemas de procesamiento que el sujeto hace ante los conflictos psíquicos a los que se ve enfrentado. Estos modelos son considerados en una permanente articulación con las teorías motivacionales del psicoanálisis, las teorías sobre funcionamientos y contenidos psíquicos como el inconsciente, la identificación, la psicosexualidad, sin reemplazarlos, cosa que sí ha sucedido con otras posturas que enfatizan la teoría comunicacional –como la de Palo Alto, por ejemplo.
Una tercera cuestión fundamental era correr un tanto el acento –tan habitual en la práctica psicoanalítica de interrogarse, reflexionar y elucubrar distintos modelos explicativos de los conflictos humanos, tanto en el campo teórico como en el clínico–, para centrarlos en el procesamiento que cada sujeto hace en su trayecto experiencial clínico de las formulaciones efectuadas por el interlocutor psicoanalista o psicoterapeuta. Esto marca también una cuestión teórico-práctica fundamental de la clínica psicoanalítica. Suele producirse una enorme profusión de hipótesis –ocurre también en los distintos congresos y reuniones– a expensas del examen, del estudio de cuál es el procesamiento que el sujeto, ubicado en la posición de interlocutor paciente, realiza en relación a las propuestas de su analista. Preocupación que, como ya mencionamos, podría conectarse con la de su maestro y analista Pichon Rivière cuando planteaba la importancia de los emergentes ante cada intervención terapéutica y que vemos también en los aportes freudianos sobre construcciones en psicoanálisis.
Finalmente, además de estas preocupaciones o estrategias que podríamos llamar “metodológicas”, “interdisciplinarias”, “de redefinición del campo clínico y de sus ingredientes”, tendríamos que agregar uno de sus aportes más originales que implica una reformulación mucho más global, extensa y compleja del campo y espacio clínico, la perspectiva que él llamó inicialmente de “complementariedad” entre distintas estructuras psicopatológicas, y luego conectó con combinatorias estilísticas. Lo usó como una estrategia para atravesar ciertos sistemas defensivos que tenían correlatos en las combinatorias discursivas; por lo demás, estas indagaciones podían constituir uno de los trainings que un psicoterapeuta o psicoanalista puede realizar en los espacios interclínicos para encontrar nuevos modos de acceder a las problemáticas de las personas que trata, pero que siempre tienen que utilizarse con espontaneidad y contacto emocional, no como una especie de “recitativo aprendido”. Este es uno de los matices fundamentales de la experiencia clínica, a saber, su funcionamiento como un diálogo espontáneo y no interferido por racionalizaciones de tipo teórico.
En síntesis, necesidad de articular las teorías y la clínica con enunciados más cercanos a la experiencia y que permitan algún tipo de generalización. Necesidad de incorporar con cuidado instrumentos de las disciplinas que estudian el intercambio y distintas modalidades y funcionamientos del lenguaje. Poner el énfasis en el procesamiento de cada sujeto, de su aporte formulativo, y buscar nuevos rumbos para el cuidado de la forma, la formulación, y no solamente el contenido de las interpretaciones, cuyo eje de conceptualización lo constituye la teoría de la complementariedad, que comienza con el estudio de las complementariedades entre modalidades defensivas y combinatorias psicopatológicas, continúa con sus expresiones en estilos característicos y por último abre perspectivas y combinatorias mucho más extensas en el presente y en el futuro de los estudios clínicos.
Aclarados estos enunciados conceptuales globales, intentaremos ejemplificar, a través de recortes de viñetas y materiales, nuestras posturas, aclarando también que vamos a privilegiar, justamente porque creemos que poseen un elocuente poder dramático demostrativo de los matices específicos de la concepción libermaniana, segmentos muy cortos para evitar una descripción extremadamente prolongada, sin desconocer lo que tantos autores han sostenido cuando señalan que es muy difícil transmitir una experiencia de intercambio humano con tantos elementos y con tantas variantes. Entendemos que uno de los valores del modelo libermaniano es su posibilidad de transmisión de la experiencia dramática a través de muy pocos elementos discursivos, sabiendo desde ya que constituyen una ilustración que carecerá de muchísimos de los elementos de la experiencia en sí.
Mencionaremos entonces algunas pocas viñetas, producto tanto de tareas nuestras como de colegas que han asumido explícitamente la postura de señalar la utilización de los modelos libermanianos en sus abordajes clínicos publicados a través de distintos trabajos. Queremos señalar también que si bien el aporte de Liberman ha sido explícitamente mencionado por distintos colegas de diferentes generaciones, como Gerardo Stein, Alfredo Painceira, Elsa Aisemberg, Antonio Barrutia, Vicente Galli, Julio Nejamkis, Susana Dupetit, Hilda Ojman y muchos otros, hemos tenido que limitarnos por razones de síntesis y de condensación expositiva a unos pocos materiales, en donde figuran claramente distintos aspectos de la propuesta libermaniana.
1] En primer lugar comentaremos un breve fragmento de las notas del material clínico de Freud acerca de “El hombre de las ratas”, examinado desde lo que podríamos llamar una perspectiva libermaniana. Se trata de las notas del 15 de noviembre del historial, en las cuales comenta Freud:
“La sesión siguiente estaba repleta de transferencias terribles, cuya comunicación le resultaba muy difícil. Mi madre estaba parada desesperada mientras todos sus hijos eran ahorcados. Me recordó la profecía de su padre de que sería un gran criminal, no me fue posible adivinar la explicación que dio como razón para tener la fantasía. Él sabía –me comentó– que un gran infortunio había acaecido a mi familia cierta vez. Un hermano mío, quien era camarero, había cometido un asesinato en Budapest y había sido ejecutado por ello. Yo le pregunté riendo cómo sabía eso, con lo cual se demudó. Explicó que su cuñado, quien conoce a mi hermano, le había referido esto como evidencia de que la educación no representaba nada y que era la herencia lo único importante. Comenté que su cuñado tenía el hábito de inventar historias y había hallado el párrafo en un viejo número del ‘Presse’. Se refería, según sé, a un tal Leopold Freud, el asesino del tren, cuyo crimen data de mi tercer o cuarto año de vida. Yo le aseguré que no teníamos parientes en Budapest. Estaba tan aliviado y confesó que había comenzado su análisis con gran desconfianza por este motivo”.
A partir de este pequeño extracto puede formularse la siguiente observación: desde una perspectiva del análisis del lenguaje, los emergentes del paciente muestran que se trata de un momento dramático, rico en matices afectivos de diferentes signos, y donde una convicción del paciente es modificada a través de una información de Freud.
Queremos evitar discutir si se trató de una intervención interpretativa o de su grado de profundidad; solo sostenemos que en la lectura del material y del protocolo, ubicado el paciente como receptor y emisor, observamos que expresa a nivel verbal disminución de una desconfianza inicial, tanto en su lenguaje formulado como en sus expresiones afectivas y corporales: risa, humor, alivio y distención. Este mínimo examen semiológico del diálogo usando modelos comunicacionales y dramáticos, nos permiten registrar un movimiento estructural de modificación del campo terapéutico.
Desde ya que este análisis puede y necesita ser completado con distintos modelos teóricos y psicopatológicos que puedan explicar causalmente síntomas y conflictos en el campo terapéutico, pero también cabe agregar que el análisis del material comentado muestra la importancia de la forma interpretativa. Laxitud, lenguaje coloquial y poco saturado por niveles reflexivos fue el modelo que utilizó Freud, al cual podemos relacionar con aspectos psicopatológicos de la estructuración obsesiva y con formas que permiten atravesar las defensas en esta problemática psicopatológica.
2] Veamos un fragmento de la producción de David Liberman, publicado en un artículo de 1957, año que coincide con el comienzo de sus distintas innovaciones y perspectivas de abordaje de la clínica y psicopatología psicoanalítica. Se trata de un trabajo en el que propone un nuevo modelo de abordaje del paciente con características esquizoides.
[...]
Paciente: Ahora que entré... no sé si se fijó… abajo está lleno de coronas... Me acordé que se murió una señora, hija del portero... una mujer de 26 años; pobre chico el hijo de ella, tiene 2 años… Va a quedar con los abuelos que lo tratan bastante mal al pobre. Era una chica joven... un crimen; vaya a saber cómo la habrán atendido. Me da pena no tanto por ella sino por el pibe. Todos estos días estuve contando aquí cosas de muerte... no sé... le conté que murió esa chica... luego de ese muchacho que lo agarró un subterráneo... cuántas cosas macabras. Incluso estuve soñando con cosas macabras... así que... (va bajando la voz) probablemente esto contribuye para que esté en un estado de ánimo peor. No diría que estoy deprimida, sino, como dijo usted en una sesión ‘con los pelos de punta’, en un estado de temor... de inquietud. Por ejemplo, ayer por la noche dormí bastante poco. Los chicos se despertaron, pero igual me hubiera despertado, y yo en general soy de dormir bien... no soy de tener insomnio” (Se queda en silencio, y bruscamente aplica los brazos a su cuerpo y tiene un estremecimiento. Luego cambia la voz, y con tono tranquilo y reposado se dirige a mí) “Ah, me acordé que mi amiga “X” me preguntó qué hace falta para seguir psicoanálisis, y entonces le dije que llamara al Dr. ‘Y’. El le dio el nombre de dos o tres analistas para que consultara. Ella estudió filosofía, si le gusta va a seguir. Le vendría bien un poco de análisis a mi amiga. Pero, ¿por qué me acordé de esto? (Va bajando el tono de la voz). Creo que era porque a raíz de eso le quería contar otra cosa, no sé (baja aún más la voz). Me parece que no quiero hablar... tengo un día confuso... me parece (levanta la voz) ¿Sabe qué?... que tuviera inhibición para hablar... se me ocurre otra cosa. Insomnio para no soñar... como tuve días anteriores sueños macabros y luego dos noticias de muerte más”.
Le interpreté lo siguiente: “Al principio de la sesión usted estuvo aterrorizada porque la muerte andaba rondando en la sesión como en sus sueños. La sintió muy cerca suyo cuando tuvo el escalofrío; entonces se despertó, intentó despertarme preguntándome algo que me sacara de mi silencio. En el momento del escalofrío yo había muerto y luego le estaba llegando el turno a usted. Le sucedió aquí conmigo y con las cosas que se le pudieron aparecer en la sesión, lo que sucedió por la noche con sus hijos y con sus sueños”.
La paciente respondió así: “Bue... sí... tengo angustia... congoja. Me doy cuenta de mi respiración entrecortada”.
Le interpreté que ahora estaba acongojada como el nieto del portero de la casa, luego de que la muerte le arrebató la madre. Entonces cambia de voz, se enternece y me dice lo siguiente: “Hoy por la mañana Raulito (su hijo menor de pocos meses de edad) se levantó contento. Quería empezar a hablar. Lo vi tan débil, tan dependiente, no sabe agarrar una galletita con la mano. Me pareció un copito de algodón, una cosa que el viento lleva de un lado para otro, que necesita mucho cuidado. Sigo pensando en las cosas que hace Raulito, que le hace sonrisitas al padre y a Eduardito (su hijo mayor, de tres años)... a él cómo lo busca. Eduardito se acercaba de golpe, le daba un bife y se escapaba. Ahora se tomó la costumbre de hacerle una seguidilla de bifes y se escapa y Raulito cierra los ojos para protegerse cuando escucha que se acerca; luego, cuando lo ve de lejos, pobrecito, le hace sonrisitas... pobrecito lo busca”.
Entonces le hice la interpretación correlativa entre lo que conscientemente me estaba relatando y lo que inconscientemente me hacía y hacía consigo misma. Le dije que ahora que el espanto ante la muerte y la congoja ante el abandono habían pasado, con las dos interpretaciones anteriores tenía el tierno bienestar de Raulito al despertarse y que, al contarme enternecida las cosas de su hijito, me estaba buscando.
Se queda en silencio, y por primera vez noto que empieza a lagrimear. Me dice que está confusa, que no entiende; luego me dice que sí, que entiende pero que no puede unir todo eso. Quiere hacerme una pregunta, pero luego agrega que no puede formularla porque no puede unir las partes de la frase. Le interpreto que no puede unir el espanto ante la muerte, la congoja por mi silencio, la ternura a raíz de mis interpretaciones. Pero esta vez no cerró los ojos a sus sentimientos, los sintió en sus mismos ojos con las lágrimas.
[...]
En este fragmento de sesión de Liberman podemos señalar matices comunes con el fragmento anterior de Freud; se trata de un diálogo con intensidad dramática, donde hay cambios detectables en las intervenciones de los pacientes a nivel verbal o emocional. No excluimos los diferentes modelos teóricos psicopatológicos de abordaje con que puedan explicarse síntomas y cambios; pero sostenemos la necesidad de un modelo que encuadre y describa un trozo de experiencia clínica sin saturarlo con los enunciados metapsicológicos, nos permitirá un punto de partida para detectar coincidencias y diferencias, y eventualmente disminuir las babelizaciones en nuestro diálogo intercolegas, objetivo tan valorado en la obra de Liberman.
3] A continuación citaremos un material de la Dra. Susana Dupetit a la cual consideramos una de las colegas que más ha desarrollado y asumido los postulados libermanianos en sus distintos trabajos, consideraciones y sobre todo en muestreos de viñetas y material clínico, así como en algunas de las modelizaciones conceptuales. Se trata de una presentación sobre modelos en psicoanálisis, efectuada en las Jornadas sobre Epistemología de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay en 1990.
Extraemos del trabajo de la Dra. Susana Dupetit el siguiente párrafo:
[...]
“Me referiré a estructuras que modelizan el aparato psíquico y permitirían, por analogía e isomorfismos incompletos, datos sobre el mismo, dado que presionando sobre una estructura (a través de la interpretación en un estilo 6 por ejemplo) se actúa sobre otra, produciendo modificaciones que se evidencian, para David Liberman, por el enriquecimiento del estilo verbal y la armonización de las relaciones habla-gesto.
A continuación una pequeña conversación entre una analista y un paciente esquizoide a ocho años de iniciado el tratamiento. Viene aquí el extracto de la viñeta clínica:
Analista: (Ante un silencio muy prolongado del paciente) ¿Se quedó conversando con alguien?
Paciente: No, es una dimensión de pocas imágenes quietas.
A: Si cobraran movimiento ¿hablarían de su amor por mí?
P: Creo… eso es fuerte… pero cierto… Por ahora dígalo usted. Hay más facilidad para hablar de frío, lejanía... música… Pero cada vez que me voy a la dimensión quieta es una sensación de fracaso… (Silencio prolongado) Poder decir que es bueno… el cariño... directamente eso sería una fiesta para toda mi vida. Ayer me acordé de usted cuando iba por la calle. Por de pronto los edificios tuvieron fondo, y yo le decía (sonríe) nombrándola, no son más planos… ¡el mundo tiene cuerpos!
Poco tiempo después, el paciente dejó de llevarse por delante el marco de la puerta del consultorio, y junto con la espacialidad y las emociones, pudo entrar el amor genital.
[...]
4] Mencionaremos un material de Hilda Ojman de Kitainic, presentado en un Congreso sobre investigación del diálogo analítico, en Jornadas en Montevideo, Uruguay. Recortando uno de los aspectos críticos de un extenso proceso psicoanalítico, mostró cómo introdujo la semiología y el análisis del discurso como una estrategia básica que permitió virajes inferibles a través de la estructura del propio material discursivo.
[...]
Paciente: Soy toda un estado de nervios; estar sola horas y horas sin TV; no sé dónde meterme. Pensar, lo único, resultan los dramas más grandes… como un gato encerrado. El drama mío es pre-menstrual. ¡Ay Dio mío! Trastornos nerviosos, hormonales, o cáncer. ¿Con quiénes lo comparto?
Analista: El problema que quiere analizar conmigo es el grado que alcanza su desesperación. Cuando se escucha, cada palabra tiene una fuerza tal que le desencadena más desesperación y terror.
P: Y no sé; lo que yo no encuentro es salida, es un ritmo de mi cabeza que no puedo parar, es avasallante; no puedo hacer cosas, tendría que inventar algo para no estar sola. Es que nadie va a entender nada; no puedo andar mostrando mi fracaso todo el tiempo.
A: A ver, paremos un poquito. Fíjese en esta corta frase suya, las palabras que aparecen: ‘nadie’, ‘nada’, ‘no puedo’, ‘fracaso’, ‘todo’.
P: Es cierto, pero... Yo también lo entiendo por un lado, pero por otro, la lucha es tan fuerte”.
Comentarios de la Dra. Hilda O. de Kitainic: Esta sesión es más o menos representativa de una larga época de sesiones donde trabajamos en una línea similar. Tratando de entender, desde un nivel casi manifiesto literal, su estilo lingüístico, que a su vez representaba su modo de procesar sus pensamientos y afectos. Adoptando, finalmente, un estilo de discusión, me vi naturalmente colocada en lo que Liberman llama “estilos complementarios”; la vía histórica-causal apareció más adelante, una vez que ella pudo ir transformando el estilo mencionado.
[...]
5] También Samuel Arbiser ha estudiado y ha planteado un material clínico que fue premiado en uno de los concursos anuales del psicoanálisis donde la utilización de los modelos libermanianos aparece explicitada e ilustrada.
6] Otro material proviene del caso de una paciente tratada hace mucho tiempo, por uno de nosotros [B. Winograd], con algunos momentos de gran impacto dramático, donde el aporte formulativo y la producción interna y discursiva están impregnados de la concepción libermaniana del proceso terapéutico y sus matices. En una sesión, aproximadamente a los cinco años del proceso terapéutico, en donde uno de los temas enfocados fue el duelo por una separación matrimonial muy traumática, la paciente comenta:
[...]
Paciente: Fíjese doctor que ayer fui a una reunión campestre con los chicos y tuve que encender una fogata; me dije a mí misma: ‘¿Has tenido que pasar los cincuenta para recién poder hacer tu primer fogata?’
Analista: Eso mismo se podría formular de otro modo.
P: ¿Cómo?
A: Fíjate que a los cincuenta años pudiste hacer tu primer fogata.
P: Ay, qué distinto suena, doctor.
Unas sesiones después la paciente relata un episodio…
P: Sabe que se me descompuso el auto y tuve que llevarlo al taller; estaba muy preocupada y algo desconcertada porque nunca había podido realizar este tipo de actividad, tan propia de mi marido, que me dije ‘¡a tu edad tener que ocuparte de estas tareas!’. Pero inmediatamente surgió: ‘¿Y qué diría Winograd?’ Estás pudiendo ocuparte de aspectos de mecánica automovilística que siempre fue un mundo desconocido”. Me parece que hasta internamente sonaba distinto.
[...]
Hemos señalado estas pequeñas expresiones para mostrar la importancia del modo en que el psicoanalista formula sus intervenciones, lo cual supone y promueve revisiones conceptuales en el psicoanálisis, tales como el cuestionamiento a ciertos modelos superyoicos. Esta persona funcionaba básicamente a través de mecanismos de intelectualización y racionalización, por lo que el modo de interpretar fue directo y con una ilustración de acción interna, para intentar eludir el sistema defensivo que suponíamos hubiese ocurrido si la explicación fuera demasiado profusa o exhaustiva.
Muestra también cómo el diálogo interno reemplaza al intersubjetivo de la acción terapéutica, lo cual constituye uno de los fundamentos básicos de los cambios en los procesos clínicos psicoanalíticos.
7] Otra viñeta corresponde a un paciente de un complejísimo proceso terapéutico de diez años de duración, que presentaba una problemática de funcionamientos psíquicos desorganizados e indiscriminados muy parciales, que no podían adscribirse a esquemas globales, nosográficos como psicosis u otros. Llevaba un ritmo y una decodificación del proceso analítico permanentemente interferida. A veces derivaba en decodificaciones que nos llamaban la atención por el grado de sincretismo y poca claridad conceptual. En un determinado momento, habiéndole señalado que en el intercambio en la sesión parecía que tragaba más que digería, y que después el resultado era como el producto de una indigestión más que de una asimilación o metabolismo interesante, surgieron metáforas que él mismo pudo desarrollar. En una sesión dijo que cuando él viajaba a Mar del Plata, conduciendo su automóvil, nunca veía los árboles de costado, sino que tenía como el edificio del casino incrustado. En otro momento planteó que él, cuando nadaba, lo hacía más para no ahogarse que por el placer de desarrollar movimientos de flotación dentro del agua. Consideramos que estas metáforas propias marcaban una línea congruente con el haber ejemplificado uno de los aspectos de su intercambio terapéutico como un proceso de digestión alimenticia que a nivel concreto generaba una posibilidad de incorporación y de decodificación, no hallada en los modelos habituales, cuando se formulaban conflictos o represiones, o situaciones históricas traumáticas.
En una sesión el paciente dice:
“Estando esperando agarré una revista, y pensando en lo que dijimos que yo no digiero, o que me acelero, o que quiero saber el final antes de un desarrollo, me propuse leer un párrafo tapándome los renglones de arriba y de abajo del que estaba leyendo y así pude terminar el artículo. Eso tenía bastante que ver con lo que usted me decía que cuando yo pienso, más que un viaje interno hay como un montón de ruidos; nunca sabía qué quería decir con eso, recién ahora me estoy dando cuenta de que uno puede pensar de otro modo”.
De algún modo, estos brevísimos ejemplos expresan, a través de nuestra práctica clínica, la influencia de Liberman. Tenemos clara conciencia de las discusiones, incluso actuales, acerca de la posibilidad de protocolizar las experiencias analíticas, de las dificultades de su registro y de la necesidad de investigar a través del protocolo, grabado o no, de estudios cuantitativos del material, tema que provoca polémicas difíciles de desarrollar en nuestro campo. En nuestra opinión la estrategia libermaniana parte de una conceptualización más cualitativa y plantea la necesidad de hacer correlaciones entre las transformaciones lingüísticas más que con las estadísticas, lo cual implica un aporte nada desdeñable frente a polémicas que muchas veces derivan en situaciones de cierre o en desacuerdos no procesables.