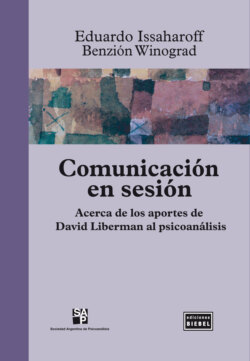Читать книгу Comunicación en sesión - Eduardo Issaharoff - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 3
Implicancias teóricas y metapsicológicas
Cómo valorizaba y conceptualizaba Liberman el método que inventó Freud es un primer supuesto importante: el valor del proceso terapéutico psicoanalítico, cuya originalidad, según el propio Freud, consistía en permitir que dos sujetos compartieran un ámbito temporal, sumamente extenso, dentro del cual podrían desarrollarse conflictos y distintas vicisitudes que podrían, por la particular naturaleza bipersonal del intercambio, configurar un campo experimental observacional, de relaciones y matices conflictivos en una relación intersubjetiva.
Esta valorización del método psicoanalítico como uno de los campos originales introducidos por Freud se suma a los aportes más reconocidos de su obra: la teoría del inconsciente, los modelos de desarrollo, la teoría de la psicosexualidad, la teoría del narcisismo, los modelos de identificación y demás aportes sobre la cultura y sus conflictos. Esta jerarquización del método implica un campo experimental que, además de la observación del trabajo de abordaje interpretativo, con sus desarrollos y obstáculos, incluye la dupla relacional paciente-analista.
Nos parece fundamental introducir en el capítulo teórico este modo de conceptualizar el método. Justamente, a partir del tipo de comprensión que efectuaba el modelo, surgieron muchos de sus desarrollos conceptuales y, fundamentalmente, los énfasis de algunas de las preocupaciones que conectaran las perspectivas metapsicológicas con las clínicas, tema central en toda la obra libermaniana.
El primer problema se plantea al intentar privilegiar los estudios con énfasis en la observación de los procesos del intercambio. Para Liberman, decíamos, el método analítico consistía básicamente en un intercambio entre dos sujetos, dentro de un campo de cierta regularidad témporo-espacial. Sin embargo, también las distintas teorías psicoanalíticas se centraban en el estudio de “un” sujeto, aunque jamás se excluían las influencias del mundo intersubjetivo sobre la estructura de ese sujeto. Experiencias como la psicosexualidad –con sus nociones de finalidad de la pulsión–, o de “acción específica”, siempre suponían que el sujeto necesitaba de los otros intersubjetivos para expresar y desarrollar acciones, anhelos y deseos.
Pero tanto la experiencia de satisfacción –modelo inicial de intercambio entre los dos sujetos–, como otros planteados por el psicoanálisis, no son descriptos como estructuras temporales de intercambio permanente. Se suele describir la incidencia que tienen sobre la estructuración interna del sujeto, pero la situación clínica, sostenía Liberman, corresponde a una situación de intercambio permanente, donde se podría presumir que cada movimiento de uno de los sujetos afecta en su funcionamiento estructural al otro. Y este tipo de proceso de intercambio necesita ser incluido como modelo central del campo clínico y no constituye el contenido de los distintos desarrollos de las teorías psicoanalíticas, a excepción de la transferencia. En ella, si bien no se describe un proceso de intercambio permanente, sí se conceptualiza una estructura intersubjetiva en uno de sus momentos de estructuración.
Si bien hemos señalado la necesidad de incluir alguna caracterización muy general del método como punto de partida para estudiar los modelos teóricos, junto a la creación de un espacio relacional que incluya la posibilidad de observación de los impactos de esta conexión y a la importancia del intercambio permanente como matriz singular del proceso clínico, tendríamos que agregarle una tercera cuestión: la posibilidad de que el modelo psicoanalítico y su espacio clínico puedan constituir el ámbito experiencial para la reformulación, modificación y observación de la mayor o menor adecuación de las distintas teorías que fueron surgiendo en el desarrollo de esta disciplina a partir de la obra de Freud, donde ya podemos encontrar más de una. Y además, sobre todo de los esquemas posfreudianos que no siempre suponen teorías asimiladas a un núcleo central, coherentes, convergentes y con un cierto lenguaje compartido.
Vemos en esta postura de Liberman una polémica interesante para nuestra discusión actual. Se trata de debatir si la clínica psicoanalítica y su método van a implicar un empobrecimiento del desarrollo del psicoanálisis (posición que puede ser sostenida, y que incluso puede tener algunos indicios en la propia obra freudiana) o, por el contrario, si puede constituir un campo de microsucesos y microexperiencias emocionales desarrolladas entre dos participantes, en el que los modelos auxiliares que podrían examinar vicisitudes del lenguaje, de las expresiones corporales y de los distintos matices que las estructuras expresivas producían, podrían permitir nuevos desarrollos de las teorías de cambio y detenimiento, de las teorías del funcionamiento afectivo, de las categorías valorativas y de las hipótesis más abarcadoras sobre el funcionamiento psíquico que se jugaban en la práctica.
Otra cuestión en este campo de las relaciones son los modelos extradisciplinarios que Liberman fue seleccionando e introduciendo en sus desarrollos. Estos modelos tenían la característica de ser sistemas conceptuales que daban cuenta del intercambio, un elemento fundamental en la caracterización de la clínica psicoanalítica. Ahí es donde vemos la necesidad de introducir teorías y disciplinas que se ocuparan del intercambio comunicativo, de aspectos del lenguaje y de nociones semiológicas y semióticas que fueron utilizadas por él para redefinir algunas categorías.
Pero no solamente en la vertiente externa al psicoanálisis podemos observar este tipo de selección; dentro de los propios desarrollos freudianos y posfreudianos se enfatizaron algunos territorios que acudían particularmente a la problemática relacional, a la problemática de intercambio y a tratar de ubicar las categorías explicativas en el contexto de los vínculos intersubjetivos. Esto produjo distintas connotaciones, entre otras un énfasis en la segunda tópica, porque implicaba el funcionamiento interno de áreas relacionales intersubjetivas; valoraciones en el campo del superyó, de las funciones de coordinación y de intercambio en el caso del yo, y ciertos núcleos básicos vinculados con la entropía y tendencias pulsionales más generales en el caso del ello.
Enfatizó también Liberman la teoría del desarrollo psicosexual, ya que era uno de los modelos que apuntaba a los intercambios en el campo del deseo erótico y sus vicisitudes de desenvolvimiento histórico-procesal. En el campo clínico, también la teoría de la transferencia; o sea que la teoría de la psicosexualidad, la teoría de las instancias y la teoría de la transferencia incluyen o se constituyen sobre tres de los modelos freudianos más importantes.
Si a esto sumamos modelos extra-interdisciplinarios ya estamos delineando cuál era la estrategia metodológica de Liberman, quien intentaba conectar las distintas vertientes con una actitud que podríamos llamar “instrumentalista”. En este sentido, jerarquizaba distintos modelos, a los cuales conectaba como sistema explicativo de las problemáticas relacionales en el campo clínico.
Liberman fue un conocedor de los clásicos, en particular de Abraham y Fenichel, de quienes tomó esquemas del desarrollo para armar modelos instrumentalizables y acentuó la importancia de los puntos de fijación, por ser elementos que dan cuenta de conflictos en el desarrollo, y la posibilidad de diseñar a su alrededor esquemas psicopatológicos, pues implican situaciones que se dan también en un sistema relacional. Liberman completó este sistema con nociones de otras disciplinas para converger en un modelo en el cual las vicisitudes afectivas definidas desde el psicoanálisis por las teorías de la libido y del narcisismo, se completan con vicisitudes del intercambio comunicativo, pero ya no solamente en una escala clínica, sino también en una escala del desarrollo que constituyó el sistema conceptual básico de diseños psicopatológicos propios, de los que nos ocuparemos luego.
Debemos agregar que, además de los desarrollos de Freud, Abraham y Fenichel, Liberman fue un introductor de los esquemas kleinianos, pero “operacionalizados”, sin instalar la teoría como un todo sino a través de algunos de sus aspectos, los que le permitieron, precisamente, utilizar los modelos de las relaciones objetales para definir combinatorias intersubjetivas internas y externas. Pretendía así conectar los movimientos internos en el desarrollo de un sujeto con la dramática relacional que se expresa tanto en su sistema de relaciones a lo largo de su historia como en la dramática clínica de los intercambios en la pareja terapéutica.
De la teoría kleiniana tomó el modelo de las fases, el funcionamiento dividido en los momentos esquizoparanoides y depresivos, la descripción de las fantasmáticas humanas y sus influencias relacionales, las operatorias de tipo persecutorias y depresivas, agregándole el esquema de Pichon Rivière, en el que se conectaba la posibilidad de extender el movimiento intrapsíquico al campo clínico dramático del psicoanálisis, donde la sesión aparece como una unidad estructural.
La noción pichoniana de “proceso en espiral” permite articular la experiencia analítica como un desarrollo experiencial en una unidad de tiempo. Ahí aparece la importancia de la noción de “proceso”, así como las descripciones psicopatológicas a través de las tres áreas de la conducta. Además, aparece la noción de “vínculo” como una especie de unidad relacional cuyas vicisitudes pueden ser interesantes tanto en el estudio de la clínica psicoanalítica como en el desarrollo humano y en la estructura temporal del proceso terapéutico.
En síntesis, uno de los ejes conceptuales más constantes en esta obra es la correlación entre las vicisitudes del desarrollo personal modelizado, con aportes del psicoanálisis clásico y del kleiniano, y modelos de campos como el comunicacional, el semiótico y otros, con las vicisitudes dramáticas relacionales en el campo témporo-espacial llamado “proceso terapéutico analítico”.
Esta perspectiva global sobre método clínico y estrategia metodológica constituye un supuesto fundamental para examinar los modelos teóricos y el aporte de conceptos psicoanalíticos como los que a continuación se detallan.
La noción general del aparato psíquico
Para Liberman aparato psíquico era uno de los niveles más abarcadores de la teoría psicoanalítica, ya que permitía diseñar un concepto global que contuviera las problemáticas del ser humano, además de los aportes que Freud y otros autores hicieron a la perspectiva más explicativa de los desarrollos del psicoanálisis. Esto no significa un eclecticismo absoluto, sino que es más bien la modelización de un conjunto abarcador de niveles de conflicto y de funcionamiento de distintos contenidos, entre los cuales las teorías sobre el inconsciente, los ideales, los deseos eróticos y sus interferencias, tienen una ubicación categorial como estructuras de intercambio o movimientos dentro del funcionamiento emocional humano. En esa noción de “aparato psíquico” se podrían integrar conceptos de Freud y autores posfreudianos.
Otros contenidos importantes dentro del aparato psíquico
La noción de representación constituía para Liberman una de las unidades de microrregistro a la manera de los contenidos básicos dentro de esta estructura. Le preocupaba en particular un estatus para ciertas representaciones no contempladas o, por lo menos, no suficientemente categorizadas, además de las representaciones ideativas o pulsionales que se referían a cómo estaba registrado el cuerpo en sus peculiaridades microscópicas. Incluye también el símbolo como una especie de estructura de representación propia del aparato, contribución importante y un tanto compleja que responde, a nuestro criterio, a conceptos que en el psicoanálisis contemporáneo se detectan a través de otras modalidades formulativas.
Por lo demás, el aparato psíquico, además de ser el ámbito conceptual en el cual se estudian las vicisitudes que ya hemos comentado (psicosexualidad, interferencias culturales y valorativas, interjuego entre las instancias) tendría que contener la noción de “intercambio”.
Es decir, tendría que estar conceptualizado considerando la noción del intercambio y de procesamiento de las distintas modalidades comunicativas. En la sexualidad, el erotismo, los valores y el impacto de los personajes significativos que la teoría analítica capta como teoría de la identificación implican también modos de procesar información en el propio cuerpo de los deseos del mundo intersubjetivo. Este procesamiento de entradas y salidas es también entendido como un proceso comunicativo o semiótico en el cual el ser humano está permanentemente sumergido y donde hay que entender el aparato psíquico como el marco que contiene y determina este tipo de procesamiento, que conecta modalidades relacionales de la historia del sujeto con modalidades relacionales de intercambio a nivel de la existencia cotidiana, como así también en el campo del proceso clínico terapéutico.
El aparato psíquico, en tanto estructura más global de un diseño psíquico de funcionamiento interior del sujeto, va a intervenir en los procesos de decodificación del propio interior y del mundo exterior, así como en los procesos de armado de las distintas informaciones que van instalándose en el mundo interior. Esto implica entender las vicisitudes humanas como procesos comunicativos e informativos, que incluyen en su ámbito las relaciones del sujeto con sus propias vicisitudes corporales e intersubjetivas en el campo complejo de las posibilidades relacionales.
El aparato psíquico, entonces, será entendido como un ámbito de registros de representaciones variadas, de señales y de mensajes, pero en los planos que el psicoanálisis ha estudiado como el de la afectividad, el erotismo, la valoración, las prohibiciones y los permanentes conflictos a los que el ser humano se va a enfrentar en sus microsistemas relacionales y en sus macrosistemas relacionales, con sus núcleos relacionales más inmediatos y más globales en el campo sociocultural.
Las nociones sobre el inconsciente
En la perspectiva de Liberman, el inconsciente es una de las estructuras básicas estudiadas por el psicoanálisis, que subyace a toda expresividad y problemática humana. Desarrolla un desborde de las zonas que clásicamente se estudiaron en relación a representaciones pulsionales, excluidas de la conciencia por determinado tipo de conflictos. Incluye representaciones con distinto grado de complejidad (mencionábamos anteriormente a los símbolos, los cuerpos y otras categorías); es decir, por un lado se insiste en el funcionamiento del inconsciente con contenidos de distinto grado de complejidad y por otro, la noción de inconsciente también necesita conectarse con expresiones específicas en el campo de la observación clínica en la sesión psicoanalítica. En efecto, se trata de un complejo sistema heterogéneo que necesita ser examinado a través de sus expresiones, que en la sesión se llamarían “indicios” y que van a ser estudiados a través de modelos que permitan una adecuada descripción, vinculado con la semiótica, la comunicación o el lenguaje. Es decir que la noción de inconsciente necesita un cuerpo expresivo desde el cual se puedan inferir sus funcionamientos.
Aportes al concepto del “yo”
Uno de los aportes más interesantes que esa línea de estudio ha aportado en el campo del psicoanálisis es el que hace el concepto de “yo”, el cual debería diferenciarse, a nuestro criterio, tanto del concepto del yo función en Freud en sentido estricto, como el del conjunto de funciones de la obra de Heinz Hartmann y algunos de los teóricos de la Ego Psychology.
Para Liberman, el yo constituye una estructura coordinativa entre lo que podríamos llamar “distintas zonas de interés existencial”. Es una especie de unidad gestáltica, que necesita conectar, o que desarrolla conexiones entre experiencias que se introducen al mundo interior del sujeto, provenientes tanto de este mismo mundo interior, como de los distintos productos del mundo intersubjetivo.
La función yoica sería una manera de procesar experiencias que se interiorizan, que el sujeto necesita incorporar y procesar, e incluso transmitir hacia afuera algunos de sus productos. Podríamos decir, entonces, que el concepto “yo” tiene un núcleo comunicativo semiótico procesal, y que presenta el interés de que es una estructura que se va a desarrollar a lo largo de la existencia del sujeto y en el curso de su historia existencial o historia identificatoria, influencias que el mundo intersubjetivo va a ir agregando en la estructuración de su psiquismo.
Las funciones yoicas corresponden a estructuras de complejización creciente. Para formularlas conecta el aporte de la teoría de la comunicación con el esquema clásico del desarrollo psicosexual de Freud-Abraham, pero agregándole una escala psicopatológica nosográfica. Esta modelización tiene implicancias, pues las funciones yoicas pueden funcionar de manera productiva, hipertrofiada o insuficiente. Y esas vicisitudes de mantenimiento productivo, disminución o hipertrofia constituyen uno de los ejes con los que Liberman diseñará alternativas patológicas y clínicas.
Podría decirse, entonces, que en esa complejización progresiva, el concepto de función yoica implica internalización, procesamiento y emisión. ¿Cuál sería la esquematización de estos funcionamientos en una escala diacrónica, o en una escala de procesamiento a lo largo del desarrollo histórico del sujeto, examinado desde distintas perspectivas psicoanalíticas?
Habría un primer momento en que el sujeto registra totalidades sin matizar diferencias; en un segundo momento registra diferencias sin poder articularlas con la noción de totalidad; en un tercer momento existiría un énfasis de la acción directa; en un cuarto momento, se organizarían situaciones de discriminación y compartimientos de diferenciación interior y exterior; en un quinto momento, el sujeto podría empezar a desarrollar sistemas de anticipación; y en un sexto momento, una cierta armonización de estas distintas perspectivas, sobre todo en el plano que interesa para el estudio psicoanalítico del desarrollo, es decir el de la conexión entre lo que entra al mundo interior, lo que es procesado y lo que después se expresa en el ámbito de las problemáticas que al psicoanálisis le interesa enfatizar. Es decir, las problemáticas afectivas, las vinculares, las valorativas, las interferentes, en el intercambio entre el sujeto con otros, estudiado a través de la historia identificatoria y existencial.
Relación de las funciones yoicas con los modelos psicopatológicos
Este es uno de los intereses fundamentales de Liberman: conectar el concepto de “función yoica” con variantes psicopatológicas, tratando de que en cada una de ellas se pueda ubicar algún funcionamiento característico. Al ubicarlas en una escala del desarrollo por un lado, y en el contexto relacional comunicativo por otro, pretendía que el concepto “función yoica” tuviera una primera vertiente de funcionamiento psicopatológico fundamental; otra segunda vertiente al definirse en función de “entradas” y “salidas” de ciertos mensajes comunicativos; y una tercera, al ubicar estas modalidades en el campo relacional, teniendo en cuenta lo que siempre hemos señalado de que el proceso terapéutico psicoanalítico funciona como un sistema intersubjetivo, donde se intercambian permanentemente mensajes a nivel del lenguaje y del mundo relacional con ambos integrantes.
Definiremos, entonces, las características de cada función con las estructuras psicopatológicas, habiéndolo ya hecho en su perspectiva del desarrollo del sujeto:
• La función 1 tiene que ver con lo que se desarrollaría en las estructuras o problemáticas esquizoides, en cuanto a que en ella predominan los registros muy globales, aunque veremos que hay otros deficitarios.
• La función 2, la de captación de los detalles, estaría vinculada con el modelo maníacodepresivo, en cuanto a procesamiento.
• La función 3, sobre todo en su hipertrofia o predominio, estaría vinculada con las problemáticas en las que la acción no está mediatizada; por ejemplo, las problemáticas impulsivas.
• La función 4 estaría vinculada con las problemáticas en las que la delimitación comunicativa –la delimitación relacional– presenta características excesivas y estaría vinculado con las estructuraciones obsesivas.
• La función 5, la del desarrollo de función anticipatoria en sus excesos, sería una característica de la histeria de angustia y las fobias.
• La función 6, consistente en una adecuada sincronización pero con escotomas en algunas zonas, sería la que caracteriza a la estructura histérica.
Examinemos los problemas del desarrollo o ciclo vital desde esta perspectiva.
En primer lugar, debemos señalar que el modelo del desarrollo en la perspectiva libermaniana contiene distintos ingredientes del desarrollo psicosexual a partir de la teoría freudiana: la importancia de las zonas erógenas, la convergencia, a partir de registros iniciales a otros más abarcativos, que caracterizan a las etapas genitales y los puntos de fijación en cada una de estas zonas, que están diseñados en los esquemas de Freud, Fenichel y Abraham. Pero se agregan, por necesidades de complejidad psicopatológica y clínica contemporáneas, algunas situaciones relacionales que tratan de modelizar ciertos tipos de comunicación que serían típicos de cada una de estas etapas. Se entiende que las experiencias emocionales, además de estar vinculadas con el desarrollo del erotismo y con la estructuración del sujeto contenida en la teoría del narcisismo, también están vinculadas con procesos de intercambio que se pueden describir como situaciones de entrada, de registros, de procesamientos y de emisiones que tendrían situaciones propias en cada uno de los momentos del desarrollo psicosexual, por un lado, y del narcisismo y la objetivación, por el otro.
Existirían, entonces, entradas, procesamientos y salidas de distintos ámbitos relacionales intra e intersubjetivos, vinculados a la búsqueda del placer, a la frustración, al dolor y a las distintas experiencias emocionales humanas. Desde esa perspectiva, podríamos caracterizar al desarrollo, entendido por Liberman como ciclo vital, en una escala más extensa que la del desarrollo psicoanalítico freudiano o clásico. Si bien respeta a este último, marca experiencias fundantes a lo largo de toda la existencia del sujeto, donde cada uno de los momentos del desarrollo evolutivo tendrá características propias, tanto en las etapas infantiles como en las adolescentes, pero también las distintas crisis de la personalidad adulta, donde además de ciertos niveles genéricos del conflicto, se presentarán ingredientes propios dependientes del ciclo existencial de cada ser humano. Esto se debe a que hay una permanente preocupación en estos estudios por rescatar lo propio del sujeto a través de la comprensión psicoanalítica, junto a los parámetros generales que esta misma puede ofrecer.
Podríamos, entonces, señalar que en los distintos momentos del desarrollo existencial, se conciben las etapas clásicas a las cuales se les agregan ciertas pautas experienciales de relación; pautas vinculares que tienen que ver no solo con el procesamiento comunicativo de las experiencias relacionales, sino también con la manera en que el sujeto se conecta con su mundo intersubjetivo, con sus pares o con sus relaciones asimétricas; y cada una de ellas está ubicada en las etapas respectivas que hemos descripto.
En función de esto, los distintos logros productivos de lo que Liberman llama “la madurez emocional” son descriptos como “capacidades”, quizá un término con cierta sinonimia con “funciones yoicas”. Precisamente son estas capacidades las que están interferidas en los conflictos propios de cada una de las fases, las cuales constituirán, para esta perspectiva, un punto de fijación de problemáticas estructurales psicopatológicas que si bien no abarcan un espectro nosográfico completo marcan estructuras de cierta tipicidad en las nosografías psicoanalíticas contemporáneas.
Tendremos así que en la fase inicial –Fase 1, u oral receptiva– de este esquema se ubica el punto de fijación de lo que podrían llamarse “problemáticas esquizoides”. En la Fase 2 –oral sádica– se constituiría el momento de consolidación de la estructura depresiva. La Fase 3 –anal sádica– incluye las “estructuras impulsivas”; la Fase 4 –anal retentiva–, las obsesivas; mientras que la Fase 5 –fálico uretral– incluye las fobias, la histeria de angustia. En la etapa de la primacía fálica –Fase 6–, se produce la estructuración de la histeria.