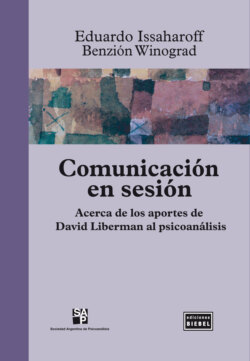Читать книгу Comunicación en sesión - Eduardo Issaharoff - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 4
Implicancias psicopatológicas y clínicas
Queremos señalar aquí algunas características básicas.
La primera es reiterar la preocupación de David Liberman por examinar cómo se comportan las distintas problemáticas y combinatorias psicopatológicas que diseñó el psicoanálisis a partir de Freud y de los desarrollos en el contexto clínico que podríamos llamar también “interaccional” o “intersubjetivo”. Surgen, de este modo, algunas preguntas: ¿cómo funcionan las problemáticas estructurales estudiadas por el psicoanálisis a partir del modelo de la histeria, de las otras neurosis –e incluso algunas de las problemáticas más complejas–, que si bien fueron examinadas por Freud, no fueron incluidas en su campo clínico, como las del narcisismo patológico o las impulsivas? Al mismo tiempo, ¿cómo se comportan estas estructuras y los sujetos dentro de los cuales tienen distinto grado de predominio y funcionamiento en campos relacionales, en particular el clínico, el del método psicoanalítico? Estas estructuras, ¿cómo funcionan y se expresan en contextos intersubjetivos como por ejemplo el de la psicoterapia psicoanalítica?
Se desprende, entonces, un primer nivel de reflexión en cuanto a que, frente a los distintos conflictos estudiados por el psicoanálisis, entre pulsiones e interferencias, instancias y factores represivos provenientes del mundo intersubjetivo y las respuestas internas del sujeto, se ha estudiado cómo funcionan estas problemáticas conflictivas. Pero también se pretende agregar que las modelizaciones psicopatológicas también pueden implicar un modo de funcionamiento con peculiaridades propias en el campo clínico, en el desarrollo y en los abordajes que el psicoanálisis clínico efectúa.
La segunda característica básica está relacionada con que el tipo de aportes y preocupaciones no pueden ser ubicadas en un único momento de la producción que estamos examinando, sino que en los cuatro periodos que intentamos esquematizar existieron distintos desarrollos que, de algún modo, entendemos que son compatibles y convergentes.
En el primer periodo ya observamos una inclusión, en el campo clínico, de modos de funcionamiento no habituales de las estructuras psicopatológicas en las descripciones nosográficas, psiquiátricas o psicoanalíticas. Por ejemplo, se trata de cómo los funcionamientos esquizoides inciden en la expresión de ciertas emociones: cómo influyen los sistemas relacionales de la clínica psicoanalítica, cómo permiten el abordaje y la captación –no solamente la captación sino también la decodificación– que estas personas efectúan de los distintos instrumentos psicoanalíticos, en particular la interpretación.
También existe una preocupación acerca de cómo ciertas problemáticas específicas –algunos conflictos matrimoniales, por ejemplo– marcan un matiz de dificultades específicas que no han sido contempladas en las teorías habituales que examinan las interferencias en el campo clínico –la resistencia, por ejemplo–, o que marcan un tipo y una modalidad en el campo clínico que pueden interferir con el abordaje psicoanalítico habitual –tal es el caso de algunos conflictos matrimoniales– y cómo inciden en la interacción terapéutica.
En el segundo periodo, cuando se introduce más específicamente el modelo comunicacional tanto en la escala del desarrollo como en la comprensión de las estructuras psicopatológicas y el funcionamiento en el campo del abordaje, aparece la descripción de las estructuras psicopatológicas en términos de personas con características determinadas, inferidas a partir de sus pautas relacionales, a las que también se las llama “pautas comunicativas en el desarrollo” y en un estudio clínico transversal.
Es decir, aparecen allí las estructuras psicopatológicas como “personas”, surgiendo la primera taxonomía de Liberman: describe como “personas con dificultades participativas” a las estructuras esquizoides; la persona depresiva refiere a la estructura ciclotímica, la persona infantil a organoneurosis, enfermedades psicosomáticas, la de “acción” a la impulsiva, la “lógica” a la obsesiva, la “evitativa” a la fóbica y la “demostrativa” a la histeria.
Estas definiciones categoriales sugieren una complejización en el período siguiente, pues aparecen entonces elementos provenientes de estudios sobre la semiótica y la lingüística, elementos que derivan en nuevos aportes descriptivos y explicativos de las estructuras psicopatológicas. Existe una nueva formulación que tiene una característica fundamental ya planteada en el otro, que es la preocupación en articular las descripciones psicopatológicas con compartimientos, impactos y modos complejos de funcionamiento en el campo clínico.
En resumen, los nuevos aportes semióticos y lingüísticos van a implicar intentos de correlación con funcionamientos específicos durante el proceso analítico, en el cual pueden detectarse variantes personales de cada sujeto. Pero a la vez, también cada proceso presenta modalidades expresivas detectables a través de funcionamientos del lenguaje y de otras características paralingüísticas que iban a poder agrupar modalidades y a efectuar ciertas generalizaciones a partir de estas modalidades peculiares. Nos referimos a generalizaciones en cuanto a cómo las estructuras psicopatológicas generan variantes en el campo clínico, y que de algún modo permitirían un intento de armado de lo que es tan difícil en el psicoanálisis, que es plantear generalizaciones empíricas a partir de la práctica clínica, que luego se articularían de distinta manera con las hipótesis de mayor nivel de abstracción, las que podríamos llamar “metapsicológicas” o “motivacionales” del psicoanálisis como estructura teórica o conceptual. Podemos decir, entonces, que Liberman va armando una psicopatología pensando en la problemática de su funcionamiento en el proceso analítico, de su relación con los modelos expresivos y del funcionamiento de los interlocutores, tanto en la codificación como en la decodificación que realizan ambos participantes del proceso.
En esos nuevos agrupamientos de las estructuras psicopatológicas siguen estando presentes las siete estructuras básicas del periodo anterior, pero son redefinidas ahora a través de los modelos que ya mencionamos: las que se llamaban “personas no participantes” descriptas como estructura esquizoide, reciben una nueva definición atributiva: “personas que tratan de no crear suspenso”; las depresivas se denominan “personas con estilo lírico”; y las impulsivas, “personas con estilo épico”. Estos agrupamientos son realizados a partir de estilos comunicativos, en un modelo en el que se sintetizan pautas comunicativas, opciones en el uso de categorías lingüísticas y semióticas y funcionamientos psicopatológicos desde una lectura psicoanalítica. Al mismo tiempo, estas tres estructuras podrían conectarse con lo que desde otras perspectivas podríamos llamar a las problemáticas del narcisismo patológico. Es decir, que hacen a las personas que, sin tener trastornos básicos desorganizadores, presentan problemas en la discriminación parcial intersubjetiva, y también en el área de los ideales y de la relación sujeto/mundo intersubjetivo.
Estas problemáticas, en conjunto, son agrupadas por Liberman con el nombre de “problemas con trastornos a predominio semántico”, que implica el problema de la relación del sujeto entre sus estructuras internas y sus categorías intersubjetivas, en las que la relación con el afuera está interferida en distintos aspectos de la significación. Por esta razón, llamar “semántica” a esta problemática nos parece una introducción muy interesante en tanto pone el énfasis en complejos funcionamientos que abarcan tanto el mundo interno como la relación intersubjetiva, la historia de los síntomas y su expresión en el campo clínico, sin recurrir a hipótesis excesivamente estáticas y caratuladoras, como podrían ser las categorías nosográficas, médicas o psiquiátricas incorporadas demasiado linealmente al psicoanálisis.
En nuestra expectativa de conectar estas ideas con las problemáticas contemporáneas del psicoanálisis, nos importa especialmente no limitarnos a la descripción y la enumeración terminológica, sino subrayar cuál es el valor de este tipo de aportes, los cuales van mucho más allá de lo terminológico. La clave está en ubicar la problemática psicopatológica en contextos relacionales: tanto en los intersubjetivos –es decir, en ese contexto vincular que es tan fundamental en Liberman, porque en él se desarrolla el intercambio terapéutico psicoanalítico– como en el histórico-relacional del sujeto, en el desarrollo de su grupo familiar. Pero junto con estas dos perspectivas, surge la que habíamos marcado inicialmente, que podríamos ilustrar con el siguiente interrogante: ¿cómo funcionan estas modalidades a lo largo del proceso terapéutico analítico?
Insistimos en hablar de modalidades porque consideramos que esta obra permite una nueva desalienación en la consideración del sufrimiento humano en el campo clínico, al hablar de personas con modalidades y estructuras, y no a través de rótulos reduccionistas que ubican en el campo clínico a la persona como si fuera una totalidad psicopatológica. En ese sentido, los tres grupos que introduce Liberman en su nuevo diseño psicopatológico –trastornos o predominio sintáctico, semántico y pragmático–, pueden ser vinculados a trastornos, interferencias y modalidades específicas relacionales en los tres campos que hemos mencionado, las psiconeurosis o neurosis de transferencia, las patologías del narcisismo y las patologías desorganizativas e impulsivas.