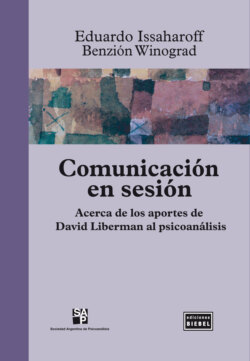Читать книгу Comunicación en sesión - Eduardo Issaharoff - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1
Liberman en sesión
A continuación reproducimos fragmentos de sesión –y análisis de los mismos–, que corresponden a un material clínico de Liberman publicado en varias oportunidades[1]. De esta manera se tomará contacto directo desde el comienzo con una muestra de su modo de analizar, pensar y escribir.
Ejemplo clínico aportado por Liberman
[...]
Los pacientes que vamos a presentar manifestaron, al comienzo de su análisis, un incremento en algunas de las funciones yoicas como defensa frente a otras funciones que estaban inhibidas por el conflicto neurótico. Cuando se resuelve el proceso terapéutico, la pauta que estaba más inhibida ingresa en el Yo y pasa a convertirse en una función instrumental más, hecho que es simultáneo con el cambio cualitativo del Superyó.
La paciente del primer caso comenzó su análisis a los treinta y seis años y dijo que sentía un fracaso en su adaptación que la condujo a un aislamiento social, pobres relaciones afectivas y frigidez en sus relaciones genitales.
a. En el siguiente fragmento de sesión de comienzos de su tratamiento se aprecia un predominio de la utilización de ingredientes de lenguaje de acción en su comunicación verbal; buscaba así estimular y polarizar la atención del analista, al procurar crearle expectativas de profundizar en el conocimiento de su psicopatología de la vida erótica; esto era una manera de configurar una manipulación tendiente a inocular la privación afectiva y erótica que le resultaba muy difícil de detectar en sí misma sin inyectar en el analista. También pudo verse que esto ocurría cada vez que el lenguaje articulado tenía una apariencia de dar información cuando en realidad era un vehículo (falo) para la intrusión en la mente del terapeuta que escuchaba las respuestas aludidas. Con voz aguda, fuerte y hablando de una manera rápida, dijo en esta sesión:
“A veces tengo miedo de ser snob. Me desprecio a mí misma por lo que soy. (Hizo un silencio y prosiguió) Hoy alguien piensa: ‘Sí, es una snob’. Y yo no sé si soy o no soy. ¿Quién me puede decir que prefiera fregar cacerolas en vez de estar tranquila leyendo un libro? (En forma crecientemente enfática prosigue) Hace más de quince días que no tenemos relaciones con mi marido. ¿Usted cree que tengo angustia dentro? No. No me va a decir que eso es normal... ¡Ay, tengo un revoltijo en la cabeza bárbaro! ¿Sabe qué sensación tengo ahora? Una que tuve muy pocas veces: éxtasis, placer, satisfacción de acá (abdomen) hasta acá (pecho). Pareciera... como de vacío. ¡Cuántas veces lo he buscado en los libros! No sé si lo describí bien: una cosa muy linda que se siente adentro y que da bienestar a todo el físico. Tengo la sensación de que se mueve la cama en un terremoto. En casa me pasa muchas veces, como en los temblores”.
Hay que tener cautela de no confundir el texto con lo contextual que sutilmente contiene este tipo de verbalización. La utilización del lenguaje articulado como vehículo para la intrusión resultó detectable por la manera fluida y rápida de hablar; las pausas estaban destinadas a hacer decir a la terapeuta las interpretaciones que ella quería y también a auscultar en ella el efecto de sus propias palabras. Para aclarar más este punto nos vamos a referir al significado contextual transferencial de una parte del material que transcribimos textualmente.
Ella temía que los otros se diesen cuenta de sus comunicaciones verbales superficiales (“snob”) y que por eso fuese despreciada. La utilización del pronombre relativo “quien” en el siguiente material, seguida por la afirmación de ser una snob, era una manera de devolverle a la analista el desprecio con que ella revestía el silencio de la terapeuta. Tenía que contrarrestar la creencia de que la terapeuta la considerara una “fregona”, a lo que ella sutilmente refutaba hablando de lo cómodo que es leer un libro. Al no tener respuesta, trató de atraer la atención de la analista y la incluyó (“no tenemos”) hablándole de su perturbación sexual matrimonial, todo dicho en el mismo tono. La pregunta que luego le formuló era una intrusión destructiva en la mente de la terapeuta, pero la paciente dijo que era “ella misma” quien estaba destruida (“tengo un revoltijo”). Con esto procuraba contrarrestar que la analista le interpretase precisamente el ataque realizado a la capacidad pensante “tranquila” de la misma terapeuta, mediante la pregunta intempestiva previa. Esta agresión fue seguida por otra tendiente a confundir, adscribiendo a la analista una afirmación a la que ella a su vez contestó (“no me va a decir que esto es normal”), y luego continuó la inoculación verbal emitiendo una afirmación enmascarada como pregunta (“¿Sabe qué sensación tengo ahora?”). Todo lo que sigue a continuación tiene que ser tomado de esta manera, puesto que de lo contrario el terapeuta sucumbe a los manejos verbales del paciente.
[...]
Liberman consideró que este manejo verbal podía considerarse equivalente a un “lavado de cerebro” motivado por intensas ansiedades persecutorias ubicadas en la mente, el cuerpo y las palabras del terapeuta. El vehículo de este manejo se detecta en el contenido manifiesto de lo que aparenta ser un lenguaje articulado informativo:
[...]
Hemos desarrollado todo esto para advertir al lector de sentirse tentado a adscribirle al texto transcripto toda una gama de significados; en esta apariencia que emerge al leer el texto escrito, reside la dificultad que también amenaza al terapeuta cuando escucha, si se deja llevar por su hábito de considerarlo verbalizaciones tal como se dan cuando el paciente asocia libremente.
b. El fragmento que sigue corresponde a una sesión de cuatro años después, cuando se había operado un cambio en su comportamiento afectivo y erótico; esto se puso de manifiesto en la relación transferencial por una mejoría en la capacidad de transmitir información por medio del lenguaje verbal. En este fragmento informaba acerca de algo en que se captaban, en forma latente o manifiesta, sus diferentes estados de ánimo; sus frases transmitían mensajes que procuraban hacer saber y hacer pensar acerca de lo que a ella le ocurría. La lectura del texto transcripto puede tomarse ya como un pensar acerca de sí misma, sea por medio de determinados objetos que la representaban o cuando explícitamente construye frases en donde ella se incluye como sujeto y objeto de la experiencia psicoterapéutica. El mensaje ya no estaba destinado a inocular expectativas en la mente del terapeuta, sino a despertar pensamientos acerca de las emociones que ella estaba sintiendo en esos momentos en la sesión.
Al entrar comentó: “Qué linda su alfombra nueva. Estoy muy contenta porque mi hija empezó el análisis y está chocha. ¿Se da cuenta de que a una se le cumpla una cosa así? Como se habrá dado cuenta, lo que más me importa, lo que más me llena la cabeza, es mi hija. Yo me doy cuenta de que estoy muy bien y no porque esté siempre contenta ni de buen humor. (Luego de una pausa prosigue) Pero estoy bien. Le comunico, doctora, que somos dueños de un terreno en X… y vamos a empezar a construir”.
En otro fragmento, de material correspondiente al final de esta misma sesión, con referencia al marido ausente en ese momento, dijo: “Me gustaría poder entenderme mejor con él, no como esa noche en que me daba cuenta de que él me estaba esperando, en la cama, pero no pude acercarme... Nunca en mi vida he estado diez días igual; pero ahora es un estado completamente distinto al que tenía antes. Siempre que digo antes, es antes del análisis; no es un estado de amargura, de sentirme una basura; no, es otra cosa, dentro de todo es una dulce angustia, una dulce soledad, una dulce espera...”
Si se observa el segundo fragmento, puede captarse cómo la angustia, señal depresiva ante la separación y la percepción de sus limitaciones, pasaba a ser instrumentada, con lo cual se establecía una sincronía entre el pensar acerca de lo que sentía y la adecuación en la elección de los modos de expresión verbal.
La paciente evidenciaba la capacidad para recordar con nostalgia el pecho total perdido-analista y para percibir cuándo estaba con ella y cuándo no, en la medida en que sentía que el análisis era un vínculo constante y estable, y que subsistía a los cambios. Podía diferenciarse en el tiempo e instrumentar el lenguaje articulado con una finalidad expresiva, poética. Al mismo tiempo, era capaz de diferenciar claramente un antes y un después, con los estados de ánimo correspondientes. También podía reflexionar acerca de su conducta con otras personas.
[...]
Recuperar las ideas de David Liberman
Han pasado ya más de veintisiete años de la muerte de David Liberman. El recuerdo de su persona está siempre presente en los ámbitos de nuestros quehaceres psicoanalíticos, en nuestro medio y en nuestra actividad profesional. Pocas dudas caben acerca de que, como maestro y como persona, por su sencillez, su modestia, su afectividad y su capacidad para transmitir la información sin rigidez, ha marcado una presencia permanentemente recordada por sus colegas, más allá, incluso, del acuerdo parcial o global con sus ideas.
¿Qué sucedió, precisamente, con sus ideas? Partimos del supuesto de que el desarrollo conceptual ha sido importante en su producción por lo cual lo consideramos un pensador relevante del psicoanálisis contemporáneo. Pero, ¿qué ha sucedido con la vasta producción intelectual y con sus múltiples desarrollos en distintos campos? Curiosamente, se hace difícil responder a esta pregunta. Y se advierte cierta dificultad para hallar en las bibliografías referencias a su extensa producción, e incluso en distintas discusiones de nuestro campo.
¿Se deberá esto a falta de actualidad de sus ideas? Nosotros descartamos categóricamente esta posibilidad. En nuestra impresión, existe un conjunto complejo de causas –que mantienen una relación directa con el diagnóstico de problemas del desarrollo del psicoanálisis– que justifican un abordaje “no discipular” a sus ideas y a la posible sistematización de dichos aportes. La recuperación de su pensamiento no constituye únicamente un homenaje al maestro; es, además, una contribución a la reflexión sobre las problemáticas actuales y futuras de nuestra disciplina.
Postulamos, entonces, que los motivos por los cuales se ha generado una especie de interrupción del aprovechamiento de la extensa producción de Liberman no pueden ser reducidos a factores subjetivos, como olvidos o injusticias personales. De cara al psicoanálisis contemporáneo, muchos de los problemas que él pretendió abordar se han agudizado; se registran, incluso, cuestionamientos a sus propuestas, algunas veces de manera explícita. Y entendemos que esto se debe, en general, no a un rechazo a su producción sino a las dificultades de una obra colmada de ingredientes y dificultades de registro.
¿Cuáles son las causas que subyacen a la interrupción de lo que podría ser una discusión permanente acerca de los desarrollos conceptuales de David Liberman? Categorizarlas permitirá encarar alguna síntesis de los mismos.
1] La causa de tipo psicosocial. Liberman no trató de armar una obra coherente y fuertemente recortada, sino que fue ofreciendo distintas propuestas en varios planos, tratando permanentemente de que las mismas funcionaran como lo que llamamos un “modelo abierto”. Esta expectativa, muy interesante desde el punto de vista de su aprovechamiento y asimilación, no lo es tanto como “polo de atracción” en el mundo de nuestra disciplina, que muchas veces suele privilegiar una especie de pertenencia y coherencia interna mucho más armada y formalizada.
2] Diferencias de estrategias metodológicas o epistemológicas. En este caso se trata de una modalidad presente en toda la obra de Liberman: la de incorporar instrumentos de otras disciplinas, una estrategia que es cuestionada por distintas corrientes que consideran al psicoanálisis como una disciplina que posee una naturaleza diferente a todas las ciencias tradicionales.
3] Malentendidos metodológicos. Existe una lectura equivocada sobre Liberman que lo emparenta con aquellas teorías que, utilizando también el modelo comunicacional, proponían cuestionar los aportes metapsicológicos o motivacionales. Sobre este tema regresaremos en más de una ocasión.
4] Dificultades de transmisión del modelo. Liberman estableció un modelo en el que se articulan los niveles metapsicológicos con los clínicos, junto con instrumentos de lingüística, semiótica y teoría de la comunicación. Por esta razón en ciertas ocasiones se hace difícil procesar este modelo, al suponer que alteró la esencia del psicoanálisis, tema que pretendemos examinar y discutir con especial detenimiento en la presente obra.
Pretendemos entonces analizar los aportes de la obra de Liberman de la mano de una sistematización que permita un estudio más ordenado de ella y, a la vez, que clarifique los núcleos trascendentes para conectarlos con las discusiones contemporáneas. Sabemos que la jerarquía y la calidad de la obra justifican ampliamente nuestros esfuerzos y que nuestro trabajo tiene un límite, ya que implica una visión personal. Emprendimos este trabajo con la intención de contribuir al conocimiento y la valoración de un modelo que puede ser útil en las actuales discusiones sobre el campo clínico, además de ser fundamental en el debate acerca de la conveniencia o no del uso de modelos interdisciplinarios en articulación con los desarrollos del psicoanálisis.
Señalamos la necesidad de una síntesis cronológica y conceptual de la obra de Liberman, para luego ocuparnos de los desarrollos que hacen a las discusiones metodológicas, teóricas, psicopatológicas, clínicas y de abordaje, junto con planteos acerca del impacto de la obra en distintas áreas de extensión del psicoanálisis y el análisis de algunos de sus planteos críticos.
Breve contextualización histórica
Ubicamos la producción de Liberman dentro del contexto disciplinario del psicoanálisis rioplatense. Los pioneros que desarrollaron la disciplina en nuestro ámbito sociocultural tenían posturas compartidas y algunos matices e intereses más propios, entre los que cabe mencionar:
• el interés por un conocimiento riguroso de la obra de Freud como instrumento básico teórico-clínico;
• una creciente apertura a las teorías de las relaciones objetales, particularmente la versión kleiniana de las mismas, de la escuela inglesa implicó énfasis diferentes y fue más acentuada en Pichon Rivière, Marie Langer, Grinberg, Etchegoyen, Joel Zac, Álvarez de Toledo y Racker entre otros; Ángel Garma y Arnaldo Rascovsky la incluyeron con diferentes acentos, así como Luis Rascovsky y Mauricio Abadi estuvieron menos interesados en tales modelos.
En relación a las modalidades e intereses más puntuales, señalaremos algunos matices que no pretenden mostrar contradicciones o polémicas básicas:
Un sector con diferentes matices examinó con mucho énfasis las vicisitudes del campo clínico del psicoanálisis y, respaldado en conceptos de Pichon Rivière ya mencionados, fue generando modelos y aportes propios, por ejemplo los Baranger y Jorge Mom con las vicisitudes del campo, vínculo y proceso terapéutico como una estructura con matices propios; H. Racker, con su versión de la teoría de la contratransferencia; Álvarez de Toledo, con las problemáticas de la forma interpretativa; José Bleger, con las variantes no neuróticas y sus incidencias en el desarrollo emocional y en el campo clínico.
Otro sector que también incorporó de manera más laxa o limitada los aportes de la escuela inglesa, se interesó en las llamadas problemáticas psicosomáticas (A. Garma, A. Rascovsky), a las que abordó con modalidades propias surgidas de su visión del desarrollo emocional infantil, en el caso de Rascosvky y de su comprensión de la teoría instintiva, y las relaciones con las instancias de la segunda tópica, en el caso de Ángel Garma. Rascovsky examinó muchos aspectos de los sufrimientos infantiles en el ámbito del desarrollo y vínculo familiar y Garma lo hizo en aspectos de la teoría de la técnica psicoanalítica y sus matices interferentes y productivos.
Un tercer grupo –las divisiones no son absolutas y necesitan ser registradas como un intento demarcativo con diferencias a veces poco netas– enfatizó más nítidamente desarrollos de las teorías de las relaciones objetales en sus matices de funcionamientos mentales y emocionales y su incidencia en el campo clínico, particularmente en los aspectos productivos e interferentes y en las vicisitudes psicopatológicas específicas (duelos, componentes neuróticos y psicóticos) y en las matrices relacionales en el desarrollo y campo clínico (teoría de la transferencia y contratransferencia, identificaciones y contraidentificaciones proyectivas, distancias, ausencias, encuadre, entre otras). En este grupo podríamos ubicar a León Grinberg, Joel Zac y parcialmente a Horacio Etchegoyen, quien por su parte muestra aportes también vinculados al primer grupo mencionado.
Finalmente, hay pensadores que no pueden ser ubicados estrictamente en ninguno de estos grupos con posturas y preocupaciones variadas (Eduardo Rolla, Mauricio Abadi, Luis Rascovsky, Emilio Rodrigué, etc.) y otros que, en cierto período histórico, intentaron conectar el psicoanálisis con fluctuaciones socioculturales generando una línea de pensamientos y proyectos institucionales que por motivos de síntesis solo mencionaremos como interés genérico. Nos estamos refiriendo a Marie Langer, Diego García Reynoso, Gilou García Reynoso, Emilio Rodrigué, Fernando Ulloa y otros.
Cabe insistir: la taxonomía formulada es solo orientativa; muchos de los psicoanalistas nombrados tuvieron aportes en más de un campo que en este intento clasificatorio les adjudicamos. En cuanto al panorama más global del psicoanálisis en la posguerra solo cabe mencionar, con las limitaciones propias de todo intento abarcador, que en los comienzos de la segunda mitad del siglo XX había diferencias de cierta nitidez en los tres ámbitos socioculturales en que se desarrollaba la disciplina predominantemente.
A causa de la instalación de los inmigrantes que escapaban de la persecución nazi, en Estados Unidos se fueron desarrollando corrientes que desarrollaban ciertos núcleos freudianos (psicología del yo y otros más clásicos u ortodoxos) con fuerte impacto e influencia en la psiquiatría clínica y académica, mientras que en Gran Bretaña predominaron concepciones más vinculadas a las relaciones objetales (Klein, Bion, Winnicott) con otras más tradicionales, como las de Anna Freud.
En Francia surgieron corrientes inicialmente vinculadas con el desarrollo propio del modelo freudiano (Leibovici, Nacht, Lagache) hasta derivar en la aparición de Lacan y el impacto que esta corriente generó en cuanto a conflictos y divisiones, no solo por rivalidades y liderazgos, sino también en cuanto a sistemas y perspectivas conceptuales. También en Estados Unidos, en los ’60, surgen propuestas con variantes conceptuales, peculiarmente la de la self psychology introducida por Heinz Kohut.
En este breve panorama ubicamos el contexto en el que se destacaron las siguientes preocupaciones de David Liberman:
1] A nivel metodológico y epistemológico intentó que el psicoanálisis funcionara como disciplina empírica a pesar de sus peculiaridades y dificultades. Para ello propuso redefinir los elementos centrales de su base experiencial clínica que ubicó en el diálogo y la comunicación, elementos que constituirían los únicos transmisibles y registrados por estudios ajenos al campo intersubjetivo, propio de la experiencia terapéutica. Para Liberman, los distintos aportes interdisciplinarios, al permitir diagnósticos de transformación de los elementos discursivos, servían a esta finalidad y podían intentar correlaciones con cambios psicopatológicos inferidos desde el psicoanálisis.
2] Redefinición de las estructuras psicopatológicas en base a sus funcionamientos comunicativos, con dos logros interesantes:
• Introducción de la noción de “persona que tiene modos de comunicarse con sus interlocutores”, con lo cual se puede superar el reduccionismo de homologar estructuras psicopatológicas del sujeto que a veces no coinciden con lo observado en la práctica terapéutica, que muestra combinatorias no reducibles a un solo funcionamiento.
• Articulación de categorías de la teoría de la técnica psicoanalítica con las vicisitudes de los intercambios concretos en cada pareja particular, lo cual permite estudiar las variantes del funcionamiento, más allá de los límites del modelo neurosis e incluso de la llamada uniformidad estructura psicopatológica persona.
3] Inclusión de elementos evaluativos del material clínico, estableciendo sistemas de indicadores discursivos vinculables a movimientos y detenciones del proceso y también a criterios de diagnóstico, predicción y evaluación de criterios de terminación y/o interrupción por crisis o impasse del proceso.
4] Introducción –junto a los síntomas y sufrimientos clásicamente examinados por el psicoanálisis en las distintas etapas de su desarrollo–, de la noción de recursos productivos del funcionamiento psíquico o emocional del sujeto, que corresponden a su visión peculiar de las “funciones yoicas”. En efecto, esta noción no corresponde a la que podrían tener Freud u otros autores (ej. Hartman y otros) del concepto, sino que se trata de modalidades instrumentales más vinculadas a contextos relacionales y comunicativos y a algunos conceptos psicopatológicos básicos del psicoanálisis. Estos modos de funcionamiento instrumental, en cuanto puedan implicar recursos variados, constituyen lo que Liberman llamaba “yo idealmente plástico”, que puede entenderse metafóricamente pensando en una variedad no fija ni estereotipada de mecanismos de defensa, si lo quisiéramos ubicar en una versión más clásica.
El sufrimiento o la interferencia psicopatológica, en esta perspectiva conceptual de Liberman, podría originarse por la hipertrofia o la carencia significativa de algunos de estos recursos propios de las distintas variantes examinadas por la psicopatología y clínica psicoanalítica. Y esta perspectiva implica un criterio valorativo pues incluye aspectos más saludables –el mencionado “yo idealmente plástico”– y más interferentes, y constituye un criterio agregado o suplementario de la evaluación de cambios en un proceso terapéutico.
Para concluir este capítulo mencionaremos otras cuestiones referidas a la modalidad de abordaje de los contenidos, a saber:
• Su núcleo básico corresponde a nuestra propia exégesis de las distintas perspectivas de la obra. Llegamos a tal objetivo tras variados intercambios en los que privilegiamos los consensos sobre las legítimas diferencias entre colegas, en una disciplina tan compleja y polisémica como es el psicoanálisis. El objetivo de nuestra obra es proponer estímulos y reflexiones sobre el pensamiento de Liberman, por lo que nos resulta más operativa una síntesis convergente.
• También hemos incluido otras dos perspectivas: una consistente en reproducir algunos debates que permitirán a los lectores asistir a polémicas interesantes que podrían incrementar el espacio de síntesis crítica. Incluimos citas del propio Liberman –obviamente significativas desde nuestra visión– que allanan al lector un acceso directo a las “fuentes” de la obra.
Según nuestro criterio, las tres perspectivas permiten una visión crítica gestáltica que, más allá de ser un excelente estítulo para reflexionar sobre el psicoanálisis de nuestros tiempos, cumple con creces nuestros objetivos.
Como en toda exégesis globalizadora de una producción, nuestra comunicación posee omisiones que asumimos. Nos referimos a otros estudios de Liberman que no hemos incluido por razones de límite de conocimiento o procesamiento, como son los estudios de David Maldavsky y colaboradores, los de Samuel Arbiser, Elsa Grassano, Elsa Aisenberg o los muy relevantes trabajos de Susana Dupetit, entre otros. Esperamos que tales límites sean ampliados en intercambios futuros en esta perspectiva del desarrollo de nuestra disciplina.
Desarrollo cronológico conceptual
Hemos distinguido cuatro períodos básicos en la obra de Liberman, en cada uno de los cuales se encuentran énfasis en algunos territorios que le dan coherencia:
1] Ubicado entre 1950 y 1960, este período incluye trabajos sobre distintos temas, en particular la conexión de problemáticas psicopatológicas con otras de orden clínico, preocupación que se fue incrementando a lo largo de toda su producción. En esta línea de trabajos podemos recortar una especial preocupación por ciertos problemas de abordaje en el proceso psicoanalítico; en particular a la conexión entre las variantes psicopatológicas con los parámetros de la teoría de la técnica, que podrían formularse de esta manera: ¿existe alguna especificidad diferencial en los funcionamientos psicopatológicos y sus vicisitudes en el campo del proceso clínico? Es en este período cuando se publica el trabajo donde ciertas modalidades psicopatológicas –como la estructura esquizoide, por ejemplo– implican peculiares modos y dificultades en su abordaje clínico, y donde se enfatiza la necesidad de adecuar la postura del psicoanalista a dicha peculiaridad surgida de estructuras psicopatológicas dominantes.
2] En la década del ’60 aparecen desarrollos que consideramos más específicos, como la definición del campo clínico desde una perspectiva conceptual diferente y parcialmente exterior al psicoanálisis; allí se produce la introducción de lo que llamamos “el modelo comunicacional” para redefinir el campo clínico.
Para Liberman, este modelo –al estar poco saturado con consideraciones metapsicológicas– puede contribuir a disminuir la brecha entre los enunciados teóricos y los clínicos. Permite, además, una estructuración descriptiva que presenta una fuerte analogía con el espacio analítico por su naturaleza de intercambio dialogal. Es en este período que se introduce dicho modelo, básicamente tomado de aportes de autores como Jurgen Ruesch y Gregory Bateson, que trabajaron en el ámbito de Palo Alto. Pero es fundamental comprender que dicho modelo es utilizado para intentar una descripción del campo y para estudiar algunos de sus funcionamientos e intercambios.
Se introduce, entonces, el modelo comunicacional para describir el campo clínico y conectarlo con aspectos relacionales de la historia del sujeto. Dicho modelo se utiliza como un instrumento para graficar situaciones de cambio; esto implica que no reemplaza ni a las teorías motivacionales ni a los enfoques sobre el aparato psíquico, y mucho menos a las teorías históricas del psicoanálisis.
Entre las obras que incorporan este modelo y sus conexiones posibles con el psicoanálisis habría que mencionar La comunicación psicoanalítica, La teoría de la comunicación y el psicoanálisis y un trabajo inédito para ese entonces, y publicado luego en una edición especial en homenaje a Liberman de la revista de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados, en el que se articulan esquemas psicopatológicos del psicoanálisis y la teoría de la comunicación.
En este período también aparecen copias de las clases del Curso de Psicopatología de la Facultad de Filosofía y Letras junto a Rafael Paz y Carlos Slutzky, materiales que conectan modelos provenientes de vertientes freudianas, kleinianas y clásicas del psicoanálisis, con la instrumentación del modelo comunicacional y con la problemática psicopatológica estudiada en el campo bipersonal, el cual constituye para Liberman el paradigma del espacio clínico en psicoanálisis.
3] Ubicamos aproximadamente en la década del ’70 la etapa en la que Liberman intenta reducir las brechas entre la problemática clínica del psicoanálisis y los modelos de otros campos, para producir nuevas contribuciones, tanto metodológicas como de modos de formular la interpretación. De este modo, Liberman ya no se limita a los estudios de Palo Alto sino que suma también estudios semióticos y de lingüística contemporánea. Podemos citar, entre ellos, los de Charles Morris y Roman Jakobson. Además, incluye las funciones comunicativas de semiólogos como Luis Prieto, y también un estudio acerca de las posibilidades de cruzar el aporte de la gramática generativa de Chomsky con algunos estudios sobre el desarrollo y funcionamiento del lenguaje y el psicoanálisis clínico.
Se trata de una extensa producción que en su momento tuvo discusiones críticas cuya expresión más representativa es la publicación de los tres tomos de Lingüística, interacción comunicativa y proceso analítico –que tuvo una versión sintetizada llamada Comunicación y psicoanálisis–, a los cuales se agregaron algunos trabajos muy relevantes como “El relato sobre cambios y la teoría y la práctica del psicoanálisis”, del Congreso Psicoanalítico de Londres (1975) y un pequeño libro, Lenguaje y técnica psicoanalítica (Kargieman, 1976) donde nuevamente aparecen preocupaciones y búsquedas de modelos instrumentales que permiten una diferente comprensión del proceso analítico, al tiempo que abre las puertas al desarrollo de nuevos modelos metodológicos. Esto se hace posible en tanto se suman al campo psicoanalítico ciertas generalizaciones que resultan muy difíciles por la distancia entre las hipótesis teóricas y clínicas de las diversas disciplinas, y por la cantidad de esquemas referenciales con lenguajes de compleja articulación entre sí.
4] Es el período que se extiende, aproximadamente, entre 1980 y 1983, año de la muerte de David Liberman, y en el cual aparecen obras dedicadas a diversas problemáticas sobre las que se estaba ocupando: por un lado, las enfermedades psicosomáticas –estudios que tuvieron su culminación con la presentación del trabajo realizado con un grupo de colegas, llamado “Sobreadaptación”–[2] y por el otro, la vinculación de los problemas semiológicos y estilísticos en el psicoanálisis de niños, estudios en los que trabajó en colaboración con otros colegas[3].
Esta visión panorámica de la obra de Liberman pretende constituir una perspectiva global que permita clasificar sus aportes dentro de ciertos parámetros temporales. En un agregado a este recorte –que podríamos llamar “longitudinal”– citamos algunas influencias que nos han parecido relevantes y que han sido mencionadas en algunas publicaciones de homenaje a la obra de Liberman. Nos referimos a influencias que, además de su componente afectivo o personal, han dejado huella en muchas de las matrices de su desarrollo conceptual. Una está referida a su analista y maestro Enrique Pichon Rivière, quien tiene una particular preocupación por delinear una estructura relacional del psicoanálisis, donde el intercambio intersubjetivo fuera uno de los ejes del espacio de las estructuras clínicas; por otra parte, sus preocupaciones por tres áreas –mente, cuerpo y mundo externo– también están permanentemente presentes en los diseños psicopatológicos de Liberman.
Otra influencia es lo que Pichon Rivière llamaba “la problemática del vínculo”, concepto que intentaba sintetizar la matriz relacional interna y externa, y la dialéctica de intercambio relacional tan característica de las preocupaciones del psicoanálisis a partir de Freud. También la noción de “proceso en espiral” como indicadora de los distintos matices de desarrollo, por una parte, y del método psicoanalítico, por la otra. Y finalmente la descripción hecha por Pichon Rivière acerca de los elementos propios de la unidad de trabajo psicoanalítica, en particular la “sesión” como estructura témporo-espacial con sus componentes: el “existente”, es decir, la producción del paciente y sus expresiones discursivas; la intervención del instrumento interpretativo, y los productos ulteriores de este intercambio, a los que Pichon Rivière llama “emergentes” y que configuran lo que antes llamamos una especie de estructura básica del intercambio dialogal –que luego va a ser examinada por Liberman en numerosos trabajos.
Otra influencia mencionada en la citada edición de homenaje, la de Susana Dupetit, se refiere a la condición de músico de su padre. Liberman no solo se dedicó a la música sino que, además, trasladó a sus estudios una concepción musical referida a la preocupación por los sonidos, la vocalización, la acústica. En relación con el ámbito en el que transcurren los registros clínicos, esa “cocina” de la artesanía clínica en la que se desarrolla el diálogo entre ambos participantes. En lo que llamamos el tercer período se encuentran maquetas sonoras y secuencias discursivas en el análisis de la percepción del paciente, que podrían ampliar su universo mental e introducir en su estructura interior nociones como “espacio”, “tiempo”, “secuencia”, “altura” o “profundidad”.
Siguiendo a Susana Dupetit, surge el interrogante acerca de en qué medida esta combinación entre el músico y el analista pudo haber llevado a Liberman a orientarse a un enfoque semiológico, independientemente de su bagaje teórico, de las propuestas de Freud, de los modelos de Klein y de Fairbairn, y de la instrumentación de Pichon Rivière. Al mismo tiempo, cómo operó esto en el armado de su modelo de dos referentes: por un lado, el impacto cotidiano, resultado de su propia experiencia profesional sumada a su enorme capacidad diagnóstico-semiológica, y por otro la jerarquización de la “entrevista” como un campo de apertura de iniciación que permitiría inferir dificultades futuras, desarrollar esquemas de diagnósticos operativos y no puramente nominales, e incluso formular estrategias de abordaje y predicción en el campo del análisis.
Respecto de su capacidad diagnóstico-semiológica, insistimos en que la misma no respondía a una cualidad espontánea sino a una compleja modelización instrumental de nociones provenientes de diferentes campos, lo cual puede conectarse con todas las influencias que hemos enumerado. Añadimos, como dato relevante en esa revisión histórica, que en su tesis de doctorado médico, Liberman aplicó el método historiográfico de Ranke a la clínica.[4]