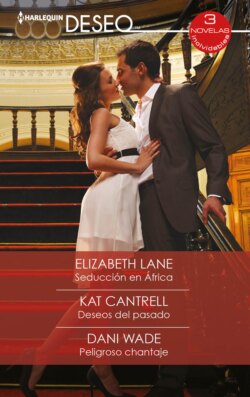Читать книгу Seducción en África - Deseos del pasado - Peligroso chantaje - Elizabeth Lane - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo Tres
ОглавлениеCal se había ofrecido a llevar a Benjamin de vuelta a casa del doctor Musa en su taxi. No había mucha distancia, pero para cuando llegaron el jet lag ya estaba empezando a hacerle mella. Le costaba mantener los ojos abiertos
–¿No quiere entrar, señor? –le preguntó el chico cuando se bajó del taxi–. Puedo hacerle un té.
–En otra ocasión, gracias. Saluda al doctor de mi parte y dile que le llamaré mañana.
Cuando el taxi continuó en dirección al hotel, Cal se puso a repasar mentalmente la velada con Megan, que tan bruscamente había acabado. Desde luego, no había resultado como él esperaba. La había encontrado tan frágil, y a la vez tan increíblemente seductora, que lo había descolocado.
Estaba claro que con unas cuantas salidas nocturnas no iba a vencer su resistencia. Tendría que pasar más tiempo con ella, mucho más tiempo, y en un ambiente mucho más calculado, para que se sintiese cómoda. Un safari fotográfico sería perfecto: unos cuantos días explorando los hermosos espacios salvajes de África, y la clase de lujos y caprichos que podía ofrecer una agencia enfocada a los turistas con dinero.
Al día siguiente pondría el plan en marcha. Primero, para hacer las cosas bien, le pediría permiso al doctor Musa para llevarse a Megan un par de semanas. Si fuera necesario incluso podía hacer que mandasen a otro voluntario para que se ocupase de la clínica en su lugar.
Y en cuanto a lo de organizar el safari, aunque fuese precipitado, no debería suponer ningún problema. La estación lluviosa era temporada baja, y la mayoría de las agencias estarían encantadas de complacer a un cliente dispuesto a pagar bien.
No le contaría nada a Megan hasta que lo tuviese todo preparado. Tal vez discutiría con él cuando se lo dijese. Y hasta era posible que se pusiese terca y se negase rotundamente a acompañarlo. Pero al final iría con él; aunque tuviese que sedarla y secuestrarla.
Era el plan perfecto, porque las tardes en un safari, cuando empezaba a caer el sol, eran tranquilas y no se hacía mucho más aparte de comer, beber, descansar y charlar. Y en cuanto a las noches… No, mejor no adelantar acontecimientos; dejaría que la naturaleza siguiese su curso.
Y al día siguiente le mandaría también un correo electrónico al detective Crandall. Si había conseguido encontrar a Megan, quizá también fuera capaz de destapar algo que no supiese acerca de los últimos meses de vida de Nick. Y podía que incluso lograse encontrar el dinero que faltaba.
Pero en ese momento, se dijo con un bostezo, lo único que quería era llegar al hotel, meterse en la cama y dormir.
Acostada en la cama de la clínica, protegida por una mosquitera, Megan se revolvía de un lado a otro, presa de las pesadillas, reviviendo lo que había ocurrido en Darfur.
Saida solo tenía quince años. Era una chica preciosa, de ojos brillantes, y tenía la agilidad y la gracia de una gacela, como la gente de su tribu, los fur. Como hablaba bastante bien el inglés y toda su familia había muerto, Megan le había dado el puesto de intérprete en la enfermería del campamento. Era muy lista, y prometía, pero se había enamorado de un chico llamado Gamal, y su amor por él la volvió descuidada. Una noche, cuando estaba haciendo la ronda para ver cómo seguían los pacientes, se encontró la cama de Saida vacía.
Esa mañana le había confesado con lágrimas en los ojos y en secreto dónde se reunía con Gamal, en un pozo seco que había fuera del campo. Tenía que estar allí ahora, pensó.
Abandonar el campo de refugiados por la noche estaba prohibido, porque fuera merodeaban los despiadados mercenarios yanyauid, que recorrían el desierto como perros salvajes en busca de una presa.
Megan decidió salir a buscar a los dos jóvenes antes de que ocurriera una tragedia. Tomó una pistola y se aventuró en la oscuridad.
En su sueño todo se volvió borroso, como si una niebla la envolviera. Atravesaba corriendo las áridas colinas bajo la débil luz de la luna. A lo lejos vio el tronco retorcido de una acacia muerta, y a sus pies el pozo seco, un gran agujero rodeado por un círculos de piedras.
Cerca de él vio a los dos enamorados, abrazados el uno al otro, ajenos a todo lo que les rodeaba. De pronto, una sombra con turbante se aproximó a ellos por detrás. Y luego otra, y otra más. Megan levantó la pistola, apuntó, y el tiempo pareció ralentizarse.
Antes de que pudiera apretar el gatillo, una mano enorme y sudorosa le tapó la boca. Un intenso dolor la sacudió cuando aquel hombre le dobló el brazo para que dejara caer la pistola. Intentó luchar, revolviéndose y arañándolo, pero el hombre era mucho más fuerte que ella. Incapaz de moverse o de chillar, solo pudo observar espantada el destello de un cuchillo en la oscuridad antes de que se hundiera hasta la empuñadura en la espalda de Gamal, que cayó al suelo fulminado.
Los gritos de Saida desgarraron la oscuridad a medida que los demás yanyauid se acercaban, rodeándola. Uno de ellos la empujó al suelo. Otros dos le separaron las piernas. Megan oyó cómo le arrancaban la ropa, y Saida volvió a chillar una y otra vez…
Megan abrió los ojos sobresaltada. Estaba temblando, empapada en sudor, y el corazón le palpitaba violentamente, en medio del silencio que reinaba en la habitación.
Se incorporó y hundió el rostro en las manos. No recordaba cómo había logrado escapar; solo sabía que a la mañana siguiente encontraron muerto a Gamal, y que no había ni rastro de Saida.
Continuó trabajando en el campo, con la esperanza de que el tiempo la ayudase a olvidar, pero incluso allí en Arusha seguía teniendo pesadillas, y cada vez iban a peor. Tal vez el doctor Musa tuviese razón; tal vez tuviese estrés postraumático. Pero lo único que podía hacer era intentar olvidar.
El miércoles era el día de vacunaciones en la clínica. Mientras su ayudante se encargaba del papeleo y el doctor Musa de los casos más urgente, Megan estuvo horas poniendo inyecciones. La mayoría de los pacientes eran niños y bebés, y salían de la clínica llorando. Adoraba a aquellos pequeños y era feliz con poder ayudarlos, pero al llegar la tarde tenía un buen dolor de cabeza.
Mientras se tomaba un par de aspirinas, se preguntó qué habría sido de Cal. Hacía un par de días que no lo veía. ¿Podría ser que se hubiese dado por vencido y se hubiese marchado? No, no parecía propio de él. Había ido allí en su busca, y no se iría de allí sin respuestas.
Y no era solo eso lo que le preocupaba. La otra noche, cuando la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí para calmarla, notó que se había excitado, y estuvo a punto de apartarlo y salir corriendo cuando, gracias a Dios, él mismo se separó para dejarle espacio.
En los últimos meses era como si algo dentro de ella hubiese muerto. Las cosas que había presenciado la habían afectado de tal modo que dudaba de que pudiese volver a tener relaciones íntimas.
Había sido consciente de ello por primera vez hacía unos meses, cuando un médico voluntario de uno de los campos de refugiados en los que trabajaba la había invitado a cenar. Era un tipo atractivo, y la verdad era que había agradecido poder olvidar durante unas horas la crudeza de la realidad que se vivía en el campo.
Sin embargo, cuando la besó, después de la cena, en su tienda de campaña, se sintió bastante incómoda. Había intentado comportarse como si no pasara nada, pero a medida que sus caricias se volvieron más íntimas, el rechazo inicial ascendió en una espiral hasta convertirse en pánico. Al final se zafó de él y salio de la tienda mientras él le gritaba: «¿Qué diablos te pasa? ¿Es que eres frígida, o algo así?».
Después de aquello no había vuelto a intentar tener relaciones con nadie, y aunque esperaba que solo hubiese sido algo pasajero, la reacción que había tenido con Cal le había confirmado sus sospechas de que no lo era.
No, el problema no había desaparecido, y si lo que Cal tenía en mente era intentar seducirla, se iba a llevar un chasco. Por eso, y por muchas otras razones, esperaba que de verdad se hubiera ido y no volviera a verlo.
Sin embargo, no fue eso lo que pasó. A la mañana siguiente, cuando estaba desayunando un café y un plato de huevos revueltos, entró en el recinto al volante de un todoterreno.
Cuando se detuvo frente al bungalow, el doctor Musa salió de la clínica con una sonrisa, como si Cal y él se trajesen algún tipo de broma entre manos.
Cal se bajó del todoterreno y, dirigiéndose a ella, le dijo:
–Recoge tus cosas. Te vienes conmigo; ahora.
Megan se levantó de la mesa, fue hasta los escalones del porche y se quedó mirándolo con los brazos cruzados.
–¿Has perdido la cabeza? ¿Con qué derecho vienes aquí y te pones a darme órdenes como si tuviera seis años?
Cal entornó los ojos.
–Soy el presidente de la Fundación J-COR, y tú una voluntaria. Y ahora mismo vas a venirte conmigo a un safari fotográfico de diez días. Ya lo he hablado con el doctor Musa –miró al médico, que la miró a ella y asintió–. La persona que va a reemplazarte llega esta tarde, así que el doctor no se quedará sin ayuda. Está todo arreglado.
–¿Y yo no tengo ni voz ni voto?
–El doctor Musa está de acuerdo conmigo en que con tu trabajo aquí no estás descansando lo suficiente; necesitas un descanso de verdad, y eso es lo que estoy ofreciéndote.
–¿Y si me niego qué harás, arrastrarme a la fuerza?
–Si no me dejas más remedio…
Cal ni siquiera parpadeó, y Megan se dio cuenta de que sería capaz de hacerlo.
En fin, se dijo, lo de irse unos días de safari no sonaba tan mal. Tal vez incluso acelerara su recuperación. Pero ¿cómo iba a sobrevivir a diez días con él? Apretó la mandíbula y le contestó:
–Muy bien, iré, pero con una condición: si para cuando volvamos estoy ya repuesta, quiero que vuelvan a destinarme a Darfur.
Cal enarcó una ceja.
–¿Crees que es buena idea?
–Es donde más falta hace mi ayuda. Además, sin ese objetivo no puedo justificar el desperdiciar diez días por ahí de vacaciones.
Cal frunció el ceño, pero finalmente asintió.
–De acuerdo, pero mientras estemos de safari tienes órdenes de relajarte y pasarlo bien. Es lo que cualquier médico te prescribiría, y como tú has dicho: tienes que estar completamente restablecida si quieres volver a Darfur.
Megan escrutó su rostro en silencio. Cal no había ido allí para malgastar su tiempo y su dinero llevándosela de safari para que se recuperara. Los siguientes diez días serían un tira y afloja constante y tendría que estar todo el tiempo en guardia.
–Bueno, ¿qué me dices? –insistió él.
Megan se volvió hacia la puerta del bungalow, se detuvo y giró la cabeza para mirarlo el tiempo justo para que viera que no estaba sonriendo.
–No tardaré mucho en recoger lo que necesito –le dijo–. El café está caliente; tómate una taza mientras esperas.
La avioneta sobrevoló en círculo el cráter Ngorongoro, un verdadero jardín del Edén en medio de la sabana. Él ya había estado allí, pero era la primera vez que Megan lo veía, y la observó con curiosidad mientras miraba por la ventanilla el verde lecho del cráter de casi veinte kilómetros de diámetro.
–Es increíble –murmuró fascinada.
–Es todo lo que queda de un antiguo volcán que entró en erupción en tiempos prehistóricos –le explicó Cal–. Los geólogos dicen que debía ser tan grande como el Kilimanjaro; ¿te imaginas?
–Impresionante –murmuró Megan.
Cal admiró su delicado perfil, recortado contra el cristal de la ventanilla. Incluso con gafas de sol, sin maquillaje, y con el cabello revuelto por el viento, era una belleza. No le extrañaba que Nick hubiese estado dispuesto a darle todo lo que le pidiese.
–Podríamos haber venido en todoterreno en menos de un día –comentó–, pero quería que vieras el cráter por primera vez así, desde el aire.
–Es precioso; te deja sin aliento –murmuró ella sin apartar los ojos del paisaje–. ¿Por qué está tan verde?, la estación lluviosa apenas acaba de empezar.
–El cráter tiene manantiales que lo mantienen regado todo el año. Los animales que viven aquí no tienen que migrar cuando llega la estación seca.
–¿Vamos a ver animales hoy? –inquirió ella, entusiasmada como una niña.
Una vez se había resignado a ir con él, se había dejado llevar por el espíritu de la aventura; y Cal, a pesar de su plan y de que desconfiaba de ella, se encontró contagiándose de su entusiasmo.
–Eso depende del itinerario que haya preparado nuestro guía, Harris Archibald. Se reunirá con nosotros cuando aterricemos. Te caerá bien. Es una reliquia viviente; todo un personaje. Ah, y te aviso de que le falta un brazo y que te contará al menos una docena de versiones distintas de cómo lo perdió. No tengo ni idea de cuál es la verdadera.
–¿Y esta noche vamos a dormir en tiendas de campaña? –le preguntó Megan mientras la avioneta se alejaba del cráter.
Él se rio.
–Pareces una niña en su primer día de campamento. Espera y verás. Quiero que sea una sorpresa.
La avioneta aterrizó en una pista que era poco más que una larga franja despejada en medio de la alta hierba. Cuando se bajaron, soplaba una brisa fresca que traía olor a lluvia. Al oeste, en la lejanía, una nubes plomizas se cernían sobre el horizonte, y se vio el destello de un relámpago.
Megan contó en silencio hasta que retumbó el trueno. La tormenta todavía estaba lejos, pero parecía que se estaba moviendo deprisa. El piloto había descargado sus pertenencias y se había vuelto a subir a la avioneta para marcharse. Si no aparecía el guía, Cal y ella se quedarían tirados allí, en medio de ninguna parte, sin un sitio donde guarecerse de la tormenta y de los depredadores.
Claro que no iba a dejar que Cal viera que estaba nerviosa. Giró la cabeza para mirarlo y le dijo con una sonrisa.
–Bueno, comienza la gran aventura.
Sin embargo, no logró engañar a Cal, que le dijo:
–No te preocupes; Harris vendrá; todavía está por ver que ese viejo zorro haya perdido un cliente.
Y estaba en lo cierto, porque en ese momento Megan vio un vehículo aproximándose a lo lejos, un Land Rover salpicado de barro, con los laterales abiertos y techo de lona. Al volante iba un hombre negro y alto, y junto a él un hombre blanco entrado en años, con barba y bigote entrecanos, más bajo y grueso, ataviado como un explorador, con un salacot, una camisa, unos pantalones caqui y unas botas.
El piloto se despidió de ellos agitando la mano y poco después se elevó, perdiéndose en la distancia. Ya tenían los nubarrones negros casi encima. Cal tomó las bolsas y fueron hasta el Land Rover, que se había detenido a pocos pasos de ellos.
Cuando se subieron, después de poner sus cosas en la parte de atrás, el conductor siguió con la vista al frente, pero el guía se volvió y le lanzó una mirada a Megan con la que, si no fuera por su edad, podría haberse llevado un bofetón.
–¡Madre mía, Cal! –exclamó con acento británico–. Me habías dicho que ibas a traer a una dama, pero no me habías dicho que tuviese tanta clase. Ahora tendré que comportarme.
Cal se rio.
–Mi amigo Harris Archibald no necesita presentaciones –le dijo a ella, y luego, volviendo la cabeza hacia el guía añadió–: Harris, ella es la señorita Megan Cardston.
–Un placer conocerle, señor Archibald –lo saludó Megan.
Ya le había tendido la mano cuando se dio cuenta, azorada, de que era el brazo derecho el que le faltaba, pero el hombre se rio y le estrechó la mano con la izquierda.
–Puede llamarme Harris; no me van mucho los formalismos.
–Cierto –intervino Cal–, pero te tomo la palabra con eso de que vas a comportarte.
–¡Ah!, por eso no tiene que preocuparse, señorita –contestó el guía–, aprendí hace mucho a no coquetear con las acompañantes de mis clientes, ¿lo ve? –dijo señalando el brazo amputado–. Un marido celoso con un rifle y mala puntería.
Cal puso los ojos en blanco, y Megan, recordando lo que le había dicho de las historias del guía, reprimió una sonrisa.
–¿Y el conductor?, ¿no va a presentármelo?
Harris la miró sorprendido, como si la mayoría de sus clientes ignoraran a su conductor negro.
–Se llama Gideon –dijo–, Gideon Mkaba. Con él estamos en buenas manos.
–Hujambo, Gideon –lo saludó Megan, tendiéndole la mano.
–Sijambo –le respondió el conductor con una sonrisa, estrechándosela.
–Bueno, ¿y adónde vamos, Harris? –preguntó Cal.
El guía sonrió.
–¡Ya creía que no ibas a preguntar! ¡Vamos a ver elefantes!, toda una manada junto al río.
Cuando el conductor volvió a poner en marcha el motor, otro relámpago rasgó el cielo, seguido del estruendo del trueno, y empezó a llover. La cortina de agua, empujada por el viento, los salpicaba sin clemencia.
–¡Pisa el acelerador, Gideon! –gritó Harris, por encima del ruido de la tormenta–. ¡Los elefantes no van a estar ahí todo el día!
–¡Pero si está lloviendo! –protestó Megan, que estaba temblando por lo mojada que tenía ya la ropa.
Harris se giró y le sonrió divertido.
–¡Disculpe, señorita, pero eso a los elefantes les importa un pimiento!