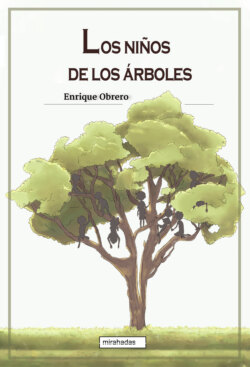Читать книгу Los niños de los árboles - Enrique Obrero - Страница 11
Capítulo 6
ОглавлениеManuel no era uno de sus amigos más íntimos, con los que compartía la vida de horas y horas de jugar en la calle al rescate, al gua y al triángulo de canicas; al churro, media manga, manga entera; al balón botero y el escondite español e inglés; a los mundiales y la vuelta ciclista de chapas, la revolotera y el veintiuno; a rayuela, hinque, fútbol-lima, la peonza, el yo-yo y la pirindola; a los montones, la piedra y la pared para ganarse los cromos; al tute, la guerra, el cinquillo, el burro, el chinchón, las siete y media y tantos otros para ganarse los cuartos; al pino para ver las bragas de las chicas; al martirio chino y al de la taba; a las prendas, el balón prisionero, la cuerda y el pañuelo; a piedra, papel y tijera y a palabras entrelazadas; al tenis de pedos y eructos —ventosidad de uno y 15-0, ventosidad de otro e iguales a 15—; a carreras de sacos, de pollos y de tortugas; al pío-pío y al veo-veo; a batallas de agua, tirachinas, arcos y ballestas; a montar en tablas con rodamientos; a la silla, a las anillas y a los bolos; a buscar hormigas de Dios —las negras— y del demonio —las rubias y aladas—; a no reírse, a no hablar, a no cerrar los ojos y a no respirar...
Le unía a Manuel un sentimiento inconfesable y una R, la de Ramírez, les ataba espacialmente sin premeditación, compartiendo uno de los pupitres más alejados del encerado, en las clases donde, a criterio del profesor, la disposición de los alumnos regía por el orden alfabético de los apellidos. En ese caso Agüero, aunque circunstancialmente, era el primero de la clase, el más próximo a la puerta de salida y, haciendo honor a su apellido, el portador del agua para el maestro.
—Agüero, tráigame agua del servicio y déjela correr —decía don Rafael mientras sacaba del cajón de su escritorio un vaso de Duralex que al instante la magia de un haz de luz, emanada de algún resquicio de las persianas echadas de las ventanas, transformaba en un encantado y multicolor recipiente.
Parecía que don Rafael poseyera un objeto sobrenatural en sus manos capaz de proporcionarle agua fresca cuando le sobreviniera la sed, pensaba toda el aula, mientras forzaban al máximo la salivación buscando aliviar a tan deshidratadas gargantas, pues casi todo el año sudaban como pollos en aquel gran horno educativo. Cuando don Rafael se llevaba el vaso a la boca se quedaban embobados viéndole tragar; podían percibir en la distancia como el agua humedecía los labios del maestro y la oían caer en cascada por su esófago inundando los desérticos valles de su estómago. Se morían de envidia y de sed, pero rara vez alguien osaba pedir permiso para ir al baño y así poner los morros en el grifo, porque casi nunca se concedía. Más tarde entenderían que aquel ritual solo era el disfrute que le otorgaba a don Rafael su omnímodo poder. Cuando tal supremacía cedió, fue fisiológica la primera democracia que sintieron. De forma espontánea, sin esperar autorización que valiera, llevaron a clase en sus carteras no solo agua, sino todo tipo de zumos, batidos y refrescos contenidos en variadas botellas, frascos, cantimploras e incluso biberones. Y así empezaron a beberse la libertad a chorros.
Pero mientras fue caudillo en clase, aunque era de baja estatura y cuerpo esmirriado, que cubría de amplísimos trajes, don Rafael deshizo a los alumnos solo con su pétrea mirada y la amenaza de su vara, siempre asida por su puño diestro, como dispuesta a escarmentar cualquier desliz en una conjugación verbal o el más leve error de cálculo de una operación matemática expresada en tiza sobre la pizarra.
Y si todos los maestros eran los dueños absolutos de sus clases, el director don Alberto lo era de todo el Colegio Nacional. Sus tentáculos impregnaban de autoridad cada centímetro cuadrado de la fortaleza académica, delimitada por cuatro insalvables muros, altísimos aún para los de octavo de Educación General Básica. A simple vista, don Alberto dominaba todo el recinto desde su despacho, enclavado a modo de atalaya en el corazón del edificio principal, bajo la sombra oscilante del Águila de San Juan abanderado en rojo y gualda, al que rendían pleitesía al arrancar cada semana.
Otros maestros, como don Pedro, un hombre de cara ancha y mofletuda, de mirada limpia y aspecto bonachón, pero igual de implacable a la hora de imponer castigo a la más mínima oportunidad, ordenaban a los alumnos en función de los resultados obtenidos en las pruebas quincenales de sus asignaturas. Como don Pedro impartía Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y Religión, obteniendo tres dieces en cada materia se alcanzaba una puntuación máxima de 30 puntos que se sumaban a los obtenidos en los exámenes anteriores, a modo de tabla clasificatoria. Así, según las notas de cada parcial podía cambiar la posición en clase desde el primer al último colegial. Julián nunca fue líder ni definitivo, ni provisional, por adición de calificaciones, pero solía ocupar puestos UEFA, siempre viendo de cerca la cara del profesor, mientras Manuel apoyaba su nuca en la pared del fondo, luchando por no repetir curso y descender a segunda.
En apariencia, Manuel disfrutaba y sufría la infancia como cualquiera. De voz susurrante, quebrada y miedosa, bajo un rostro angelical de tez blanca y serpenteante melena dorada, adolecía en sus grandes y redondeados ojos azules de una constante expresión, como en un único fotograma, de sempiterna pesadumbre. Vivía con su madre y su hermana en un bajo junto a uno de los frondosos pasillos arqueados frente a la puerta principal del colegio. Apenas conocía a su padre, dos semanas cada mes de agosto y una en Navidad en casi once primaveras, algo más de medio año en toda su vida. Como otros dos millones de españoles emigró a Suiza a mediados de los 60 en busca de oportunidades. El Suizo despotricaba del duro trabajo en la fábrica de motores donde incluso dormía, o de la humillante prohibición de entrar en algunos establecimientos de Berna, donde colgaban carteles en la puerta impidiendo el acceso a perros y a sus compatriotas. Pero el más cruel tormento que el emigrante decía padecer en el país helvético era la proscripción del agrupamiento familiar, que dejaba de facto a Manuel, huérfano de padre 49 de las 52 semanas del año.
Ni su hermana Coral, un año mayor que él, la más bonita de las veinte calles de la colonia y de otras mil si las hubiere a ojos de Julián, recordaba imagen nítida del cabeza de familia. Si acaso algunas rugosas y desenfocadas instantáneas en blanco y negro, mitad disparadas en Berna, mitad en Madrid, de una vida en tono gris, acumuladas por su madre en una caja de zapatos de Los Guerrilleros, en cuya tapa superior destacaba su célebre eslogan: No compre aquí, vendemos muy caro.
Como una estrella del celuloide se proyectaba Coral en las pupilas de Julián. Melena rubia y ondulada, burlona sonrisa y mueca altiva, esbelta, de interminables piernas e incipientes pechos, aún libres sin sujeción, que se vislumbraban blanquísimos, como toda su epidermis, bajo las finas blusas dominicales de bien entrada la primavera. Su voz le acariciaba unas veces los oídos y otras le llegaba áspera, fría y distante según tuviera ella el momento o el día. Pero en el horizonte de sus ojos azul turquesa detectaba siempre la misma expresión que en Manuel, el mismo quebranto de consanguinidad.
Para Pilar, la madre de Manuel y Coral, que aún no había cumplido los treinta y tres, también era una tortura luchar cada día con tan prolongadas ausencias de su cónyuge. Debía esforzarse con denuedo para que el rostro de Manuel no se volatilizara de su mente y sobre todo para que la llama de su amor no se extinguiera en su interior. Quizá para mitigar su pesadumbre vestía colores alegres y vivos, en modelos ajustados para lucir su voluptuosa figura, rematada en las alturas con una carita morena agitanada, en las antípodas de la palidez cutánea de sus retoños, y melena larga y negra que ondeaba al viento, como un preciado estandarte.
Pilar era su nombre de pila bautismal, y así era referida en su presencia, pero al darse la vuelta las lenguas viperinas le llamaban, no Pilar, si no la Pilingui, apelativo articulado siempre con musical socarronería y repulsiva gestualidad. Y más por habladurías y chismes derivados de la tirria por la belleza de tal señora, que por empíricas razones, la emigración del esposo, acaecida con Pilar aun sosteniendo con un brazo a Manuel para que chupara de su teta y estirando el otro para limpiarle los mocos a Coral, fue vista por una considerable proporción de mujeres y hombres de la colonia cuanto menos como sospechosa.
Las mismas mujeres que en su cara elogiaban sus arrestos para sacar adelante a su familia en absoluta soledad, los mismos hombres que se ofrecían como buenos vecinos para ciertas chapuzas domésticas, que ella amablemente siempre rehusaba, sentenciaban a Pilar a su espalda, como una ingrata que había deshonrado a su bondadoso y buen marido hasta hacerle abandonar el hogar de sus hijos y huir a tierras extranjeras. Estaban convencidos de que la marcha del Suizo se debía a su hastío por los cuernos tan grandes que le ponía tan insensible mujer. Y no perdían tiempo en propagar que media colonia era susceptible de haber compartido las mismas sábanas que la adúltera, y ni don Ramón, el dueño de la camisería, el varón menos mujeriego de las veinte calles, al que no se le conocía hembra alguna en el preceptivo pase de revista del paseo dominical, estaba libre de sospechas.