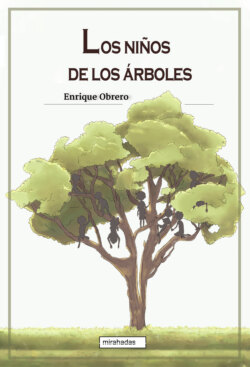Читать книгу Los niños de los árboles - Enrique Obrero - Страница 16
Capítulo 11
ОглавлениеAquella mañana del segundo viernes de mayo, al quinto b del Colegio Nacional Amanecer le envolvía una atmósfera aún más tensa que de costumbre. Los alumnos, ya sentados, y en un silencio casi sepulcral, no habían aún abierto sus carteras y las exponían sobre los pupitres con una mano agarrada al asa, como si en cualquier momento fueran a salir disparados.
—Buenos días, señores, ¿preparados para escuchar las calificaciones? —preguntó don Pedro mientras toda el aula se ponía de pie reverenciando su entrada.
Había llegado el día de las notas de las últimas pruebas quincenales de sus tres asignaturas: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Religión. Esos resultados, sumados al acumulado del año, quizá supondrían un vuelco en el orden de disposición de los alumnos en función de sus aptitudes, pudiendo cambiar de ocupante desde el distinguido primer puesto de la clase hasta la vergonzante última posición. Tal ceremoniosa lectura de la puntuación de los exámenes disparaba los egos y hundía aún más las ya devaluadas autoestimas. Don Pedro, que consumía casi al completo la hora de una materia en tal actualización, siempre empezaba por el líder de la clasificación, cuyo puesto situaba a los pies mismos de su escritorio, pegado a la ventana:
—Vallespín Abásolo, Félix: Ciencias Naturales, 10; Ciencias Sociales, 10; Religión, 10. Total, 30. Acumulado, 439. Puesto en clase, primero. Enhorabuena, don Félix, conserva usted el lugar más aventajado —dijo el profesor al relevante alumno, un chico corpulento, de faz ancha y mofletuda y mirada ausente, al que algunos llamaban don Pedrito por compartir rasgos y maneras del maestro—. 439 puntos en lo que va de curso sobre una nota máxima de 450. Déjeme ver, ¡qué barbaridad, saca más de 300 puntos al más zoquete del aula!
El tal Félix respondió al maestro con una cortés sonrisa, desvanecida en el mismo instante en que giró su cabeza buscando al resto de los compañeros, sin ocultar su evidente manto de rubor, un claro halo de arrogancia.
Y mientras le agasajaba con unos golpecitos en la espalda, don Pedro depositaba sobre el escritorio de Félix Vallespín un cubo hexaedro construido con cartulina roja, destacando en cada cara el grabado, minuciosamente por él mismo acabado, de una reluciente medalla de oro, rodeada por una victoriosa corona de laurel.
—Ramírez Panadero, Julián: Ciencias Naturales, 10; Ciencias Sociales, 10; Religión, 9. Total, 29. Acumulado, 431. Puesto en clase, segundo. Gana un puesto. Coja sus cosas y sitúese a la derecha de don Félix, a quien sigue teniendo a tiro —instó el maestro a Julián, que estrechó la mano del estudiante al que acababa de desbancar y la del recién condecorado.
—Alonso Cámara, Adrián: Ciencias Naturales, 10...
Mientras terminaban de acomodarse a sus nuevos emplazamientos y, en su caso a las nuevas caras vecinas, previendo que agonizaba ya la audición clasificatoria, la mayoría de los estudiantes, ávidos de mofa, dirigieron sus ojos hacia el sempiterno último puesto de Francisco Sevilla, al que llamaban el Caracráter porque convivía con todo el rostro salpicado de granos. A Sevilla, siempre en actitud silente y con ojos medio dormidos, ni en lo más mínimo parecía afectarle aquella generalizada predisposición a la burla contra su persona, bien porque respondía con el arma de la indiferencia, bien porque a fuerza de la costumbre ya había cicatrizado en él tal estigma o porque, siempre ensimismado, parecía preocuparle más otro mundo, el habitado por las musarañas.
Aunque la mente de Sevilla pareció regresar a clase de repente, al levantar los brazos y pegar un brinco como si hubiera marcado el gol de su vida, cuando en el 41 y penúltimo lugar y no en el 42 y último, don Pedro citó su nombre. Desolado, desde su posición, Julián agachó la cabeza. No quería ni mirar a Manuel.
—Ramírez Ramos, Manuel: Ciencias Naturales, 0; Ciencias Sociales, 0; Religión, 7. Total, 7. Acumulado 136. Puesto en clase: 42 y último. Y esto es todo —concluyó don Pedro, soltando sobre el escritorio el listado mecanografiado de alumnos que acababa de hacer público.
El maestro asió del receptáculo más grande de su cajonera una enorme figura piramidal fabricada por él mismo en cartulina blanca. Sus cuatro caras triangulares mostraban, para que fuera visible desde cualquier ángulo del aula, el mismo dibujo: dos puntiagudas, grisáceas y peludas orejas de burro, casi en tamaño real. El jolgorio, al contemplar aquellos grandes apéndices auditivos de pollino, se fue extendiendo desde los primeros pupitres como una encrestada ola a lo largo de toda el aula. La colectiva zumba iba in crescendo a medida que don Pedro avanzaba hacia el último puesto arreando un golpe seco con su vara en cada escritorio por el que pasaba. Cuando llegó a la altura de Manuel dio media vuelta, situándose de cara al encerado y, ante todo el carcajeante auditorio, plantó las descomunales orejas, a modo de capirote, en la cabeza del más rezagado alumno.
—Este es el asno más asno de todos ustedes, don Manuel Ramírez. Hasta ellos, nobles animales de carga y de otros sufridos servicios al hombre, se sentirían denigrados de tenerle entre los de su especie —profirió don Pedro sujetando con su mano derecha las orejas sobre la rubia coronilla de Manuel, que se mostraba incapaz de contener las lágrimas y se deslizaban ya por su avergonzado rostro formando pequeños cursos transparentes—. Más bajo no se puede caer. Don Manuel Ramírez es el paradigma de la ineptitud y la holgazanería. Así que estudien, trabajen, sean constantes y cuídense mucho de no caer en su lamentable estado, pues serían el hazmerreír de todos sus compañeros, la escoria de esta loable institución de enseñanza.
Apartándolas de la cabeza, el maestro posó sobre el pupitre de Manuel las humillantes orejas de asno, mientras estruendosas risas resurgieron en el aula al romper alguien secretamente el momentáneo silencio con la sonora imitación de un rebuzno. Cuando don Pedro se dirigía hacia su mesa para recoger sus papeles y dar por finalizada la clase, dio un rápido giro de cuello alarmado por lo que oía, al intuir lo que estaba ocurriendo a su espalda.
—Yo no soy un burro, estas orejas no son las mías. Yo no soy un burro —chillaba, fuera de sí y presa del llanto, el señalado como último alumno de la clase, mientras sus manos destrozaban con violencia la pirámide de cartulina blanca con los dibujos de las orejas y esparcían por el aula sus pedazos.
En un santiamén, don Pedro experimentó una vertiginosa metamorfosis facial, arqueó fugazmente las cejas y fue abriendo al máximo los ojos y la boca en atónita actitud, hasta que la ira y las ansias de escarmiento dominaron por entero su semblante. Se dio la vuelta, alzó la vara al límite y la dejó caer con ímpetu apuntando a las manos que sobre la mesa aún deshacían los últimos restos de las orejas. Adivinando las intenciones del maestro, Manuel, que permanecía sentado, pudo apartarlas a tiempo, evitando severas consecuencias. Como el impacto de la regla no fue amortiguado por la carne de las palmas o los huesos de los dedos del alumno, el choque sobre el escritorio provocó una inusitada reverberación por toda el aula, paralizando a sus ahora mudos testigos. Aún más colérico por el reglazo errado, don Pedro apaleó entonces con vehemencia y sin miramientos a Manuel —que con sus brazos trataba de protegerse a duras penas la cabeza —con intensos y veloces golpes de vara contra su abdomen, sus costillas, sus muslos y pantorrillas, mientras que con la mano libre abofeteaba repetidamente el rostro.
—Déjelo ya, don Pedro, no le pegue más, ya es suficiente, no le castigue más —suplicó Julián, que desde las primeras posiciones había recorrido la clase para interponerse entre el maestro y su compañero, sujetando con ambas manos la punta de la vara.
—¿Qué hace usted insensato? ¡Usted no decide cuándo pongo fin al correctivo! —aulló el profesor mientras abofeteaba el pómulo de Julián con la mano siniestra, haciéndole retroceder y soltar la regla que había asido con todas sus fuerzas—. Ustedes dos, vienen ahora mismo conmigo a vérselas con el señor director.
Nada más terminar de hablar don Pedro, Manuel abandonó su asiento y salió despavorido del aula ante el asombro de todos los presentes, maestro incluido.
—No tiene mi permiso para abandonar el aula. Deténgase.
Don Pedro fue a toda prisa hasta la puerta y ojeó ambos lados del pasillo buscando sin éxito el rastro de Manuel. Después ordenó a Julián que se pusiera de rodillas sosteniendo en cada mano dos enciclopedias Álvarez y al primero de la clase que vigilara que el sancionado mantuviera bien estirados los brazos hasta que llegara el siguiente profesor, que ya este decidiría si prolongaba o no el castigo. Acto seguido, maldiciendo en alto al alumno evadido y haciendo cábalas sobre su paradero, se marchó con un portazo de tal violencia que hizo temblar al Príncipe y al Caudillo en los retratos que colgaban de la pared por encima del encerado, flanqueando al Cristo crucificado.