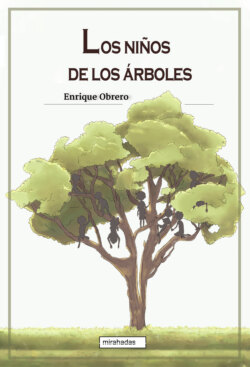Читать книгу Los niños de los árboles - Enrique Obrero - Страница 13
Capítulo 8
ОглавлениеAndaba a toda prisa sin mirar atrás en su jadeante camino a casa. Un sudor gélido le acompañaba. Porfiaba por acelerar los pasos, pero el miedo le paralizaba, como una red invisible que le empujaba y le impedía avanzar. No había nadie, solo los mismos edificios y árboles de siempre, y a ese escenario familiar se aferraba en su lucha por disipar temores. Pero hasta las pétreas fachadas de las viviendas que flanqueaban su marcha parecían haberse confabulado contra él. Sentía que las paredes temblaban a su paso, como si hubieran adquirido de repente la cualidad de la premonición, le advirtieran de su inminente fatalidad y le dieran la espalda. Aquel silencio le espantaba, apenas un tenue ulular del viento, casi imperceptible. Al menos su corazón, que ya bombeaba al límite de su potencia, le recordaba que estaba vivo. Y la oscuridad se echaba encima, tragándose su propia sombra. ¿Cómo podía habérselo permitido? Todo cuadraba: eran las condiciones en las que el hombre del saco salía a cazar criaturas. ¡Cuántas veces se lo habían dicho! Un niño, sin testigos y en la noche. La distancia hasta su hogar menguaba. ¿Y si echaba a correr? Echó. ¡En unos instantes ya estaría a salvo! Doblando una esquina más, ya tendría a la vista su portal, cuyas dos altas, macizas y grisáceas hojas de madera carcomida aún estarían abiertas. El sereno aún no las habría cerrado con sus enormes llaves de hierro oxidado; aún faltaba mucho para su ronda. Dejó atrás la esquina. Más que correr, ¡volaba! Nada le detenía. Hasta una ligera brisa le impulsaba. Solo dos o tres zancadas más... Ya entraba por la puerta exterior de su bloque; ya alzaba la mirada para ver los escalones que conducían a casa. Recuperaba el aliento. Iba a gritar: «¡Abriiiiid!» —alargando al máximo la segunda sílaba, como siempre solía hacer, al anunciar a su madre la llegada—. Pero no terminó de pronunciarlo. Su voz se ahogó mientras una enorme mano obstruía su boca y su nariz, cortándole la respiración. De repente dejó de ver. Un manto áspero cubrió sus ojos y después todo su cuerpo. Notó un violento vuelco desde los pies que le dejó colgando con la cabeza hacia abajo, chocando a intervalos regulares con la zona lumbar de su raptor. Julián sabía que era el fin. Era presa del hombre del saco. Estaba atrapado. No tenía escapatoria. ¿A quién pedir auxilio? Iba a morir. Había oído miles de veces, en boca de los mayores, que aquel ser siempre perseguía la sangre y la grasa del abdomen de sus capturas y, a punto de entrar en trance, se llevó las manos al vientre en un vano intento de protegerse anticipadamente del sacamantecas. Debían ya estar en su guarida porque tiraban del saco para sacarle. La luz empezaba a filtrarse por algún resquicio de la gruesa tela; sabía que iba a enfrentarse a ese decrépito y repugnante rostro; el último que iba a ver. Respiró hondo y profirió un alarido descomunal que expulsó toda su angustia contenida.
—¿Pero por qué chillas así? Te estás tocando la tripa. ¿Te duele otra vez? —gritó su madre tras liberarle de la sábana que le envolvía como a una momia.
—Porque he tenido una pesadilla, mamá —dijo Julián, poniendo ojitos lastimeros, aún cegados ante la súbita claridad.
—Ahora en el colegio la olvidarás, hijo —le consoló besando tiernamente su frente—. Mira, te traigo el desayuno a la cama, te he comprado un tortel. ¡Tu bollo favorito!
Su madre le puso la gran rosca de hojaldre con miel y virutas de coco en la mano, después asió la cucharilla del interior de un vaso humeante de café con leche y comenzó a agitarla sonoramente, tratando de disolver el azúcar. A Julián se le hizo la boca agua ante el crujiente pastel que tenía delante y por un momento olvidó que el hombre del saco había vuelto a amargarle la noche domando sus sueños y empapando en sudor su despertar.
Julián seguía al grupo, camino del colegio, mientras observaba la frenética actividad matinal de la Colonia Moscardó, con el Mercado de Usera ya en plena ebullición. Arrugó la cara en un gesto de aversión al cruzarse con un hombre que cargaba al hombro, sin envoltorios y a la vista de todos, una res despellejada, de la que aún caían sobre la acera hilos de sangre, como si recién acabara de ser sacrificada en el matadero. Le sobrecogieron los ojos del cadáver, que aún parecían muy vivos, evidenciando cierto pudor hacia quienes le contemplaban de esa guisa en medio del gentío e inquietud por desconocer hacia dónde le conducían. El mozo descargó la ternera pintando un gran charco rojo sobre el frío y blanco mostrador de mármol de la carnicería de Jesús: un hombre alto, rollizo y de cuello extremadamente hinchado por el ataque del bocio, que en esos momentos golpeaba con las manos en alto los filos de dos enormes cuchillos de anchas hojas, como preparándose para el descuartizamiento.
Vio al carbonero y a sus dos oscuras manos al volante detener su motocarro azul. En su cajón trasero al descubierto portaba amplios sacos ennegrecidos por el oficio, repletos de astillas y de carbón. Se disponía al reparto de suministro para los viejos hornos que aún reinaban en las cocinas de buena parte de los hogares de la colonia.
Saludaron sus amigos al Catones, nombre con el que hacía tiempo habían bautizado al hombre parlanchín, de tez verdusca y ojos risueños, que recogía cartones junto a las basuras para venderlos al peso, después de apilarlos, atarlos y transportarlos con gran destreza.
—¡Catones, Catones…! —siempre le voceaban con la misma entonación, como terminando en puntos suspensivos.
Y el Catones como una flecha resolvía la cancioncilla:
—Arráscame los cojones verás cómo se me ponen. —Y ya sin musicalidad proseguía con insinuaciones sexuales a madres y hermanas que parcialmente escapaban al entendimiento de la chiquillería, pero que instintivamente les hacía retroceder de vergüenza.
Pasó un carro de chatarra en las manos de un gitano, no mucho mayor que ellos, que fustigaba a una mula tuerta, a la que llamaba Marimorena, estimulando su trotar cansino. Y el lechero del triciclo con sus tintineantes botellas de vidrio transparente, que atendía a los pedidos de al menos la mitad de las casas del barrio.
Estruendosos y reconocidos chillidos desviaron al grupo de su ruta al Colegio Amanecer. Querían ver de cerca los pollos pintados de múltiples y vistosos colores de un vendedor ambulante. Los exponía hacinados en cajas de cartón sobre el suelo junto a la puerta principal del mercado, que engullía un tráfico cada vez más incesante de mujeres con bolsas textiles, aún vacías, en ambas manos. Contemplaban absortos el eléctrico movimiento de los polluelos abriéndose paso en tan estrecho receptáculo, estrujándose sus redondas cabecitas de ojos negros y moviendo el pico sin parar, en un angustioso e interminable piar.
—A duro los dos polluelos, señoras. A duro, solo un durito los dos pollitos. Mira, Mari qué bonito el rojo y el verde, los tengo azules, naranjas y amarillos. Llévenselos a sus hijos, a duro, a duro, que se acaban los polluelos de colores, a durito... —cantaba el género vivo mientras cada vez más niños, con las carteras aún asidas u olvidadas sobre la acera, manoseaban sin cesar sus pollos—. Apartad, apartad, que me tapáis la mercancía. Venga ya a la escuela y decid en casa que mañana vuelvo a la plaza. Ya sabéis, por un durito dos pollitos de colores a elegir.
Con las manos como paletas, llenas de pintura aún fresca de la piel de las aves, Julián, su cuadrilla y todos los chicos que acudieron al reclamo de tan llamativo vendedor, retomaron el camino de su diaria obligación, improvisando una guerra de colores; manchándose la cara unos a otros con sus pringosas palmas y yemas.
Al doblar la última esquina que ocultaba a sus ojos los muros del Colegio Amanecer, mientras un misil digital hacía blanco en su pómulo, Julián reconoció a Manuel, su rubio compañero de apellido. Vivía tan pegado al umbral del colegio que estaba convencido de que en 60 segundos era capaz de saltar de la cama y darle los buenos días a Pilar y a Coral, vestirse, tragarse la leche de un trago y zamparse el Bony o el Tigretón, atender cualquier apretón, lavarse la cara y las manos, coger la cartera y situarse en la fila de quinto dispuesto a la formación antes de expirar el minuto. Pero Manuel no se había propuesto ese día batir su propio récord entre el colchón y el patio de salutación a la bandera. Abandonó la trayectoria recta y lógica hacia la entrada al Amanecer y se dirigió a su derecha, deteniéndose en la esquina de la calle que flanqueaba uno de los muros del colegio, frente a la puerta oscura de la vivienda del conserje: una casucha de una sola planta, levantada con mal gusto como un apéndice deforme en los bajos de la fachada donde moría su edificio anexo.
Julián esquivó el impacto de unos dedos rojos y azules sobre su frente con un ágil giro de cuello, pero no las anónimas zarpas que a su espalda restregaban a su antojo sus orejas. Cuando sus ojos buscaron de nuevo a Manuel donde hacía unos instantes le habían situado, solo pudieron detenerse en la puerta del conserje que solitaria parecía haber adquirido, de repente, un aspecto más sombrío.
Salía entonces de su edificio la madre del compañero que había perdido de vista. Iba Pilar cubierta con un llamativo vestido de flores que vislumbraba las impecables curvas trazadas en su figura de mujer, a modo de una segunda y peripuesta piel. Una vieja, desde la ventana asomó su cabeza entre los visillos dibujando en su rostro visajes de repulsión mientras seguía vigilante los voluptuosos pasos de Pilar. Articulando los labios, pero en silencio, dedicó a sus espaldas algunas calumnias escupiéndose después en una mano y limpiándose los restos de babas de la boca en el traslúcido cortinaje tras el cual desapareció. Pilar se dio la vuelta un momento para lanzar un tierno beso en la distancia a su hija Coral que, aún somnolienta, intentó devolvérselo imitando su gestualidad, antes de cruzarse en el camino de Julián.
—Peque, dile a mi hermano que se tome el cuartillo del recreo. No había leche en casa —le dijo suavemente doblando ligeramente las rodillas para equilibrar sus alturas, en expresión casi maternal, mostrando a las claras el abismo biológico y generacional que había entre ellos, aunque apenas un año se llevaban.
—Me ocuparé de que se lo beba, Coral —balbuceó lastimosamente Julián, con la lengua pesada y reseca; perplejo por la inesperada contemplación, a través de un pliegue de la desabotonada camisa de la hermana de su compañero, del pirueteo autónomo de un pequeño pecho desnudo, casi blanco y sonrosado en su cúspide, que a intervalos rozaba aquel tejido azulado como acariciando el cielo.
—¿Estás lelo o qué? ¡Dile a Manuel que se beba la leche! ¡Y lávate esa cara!