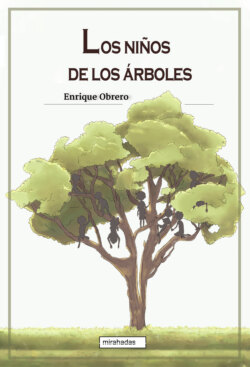Читать книгу Los niños de los árboles - Enrique Obrero - Страница 12
Capítulo 7
ОглавлениеPor aquel entonces la Historia era un tótum revolútum para él e imaginaba que para cualquiera de su mundo de la Colonia Moscardó, de la que mínimamente se ausentaba. Veinte calles, no demasiado extensas, que ocupaban un espacio urbano similar al de un pueblo ordinario, ante sus ojos aparecían como un inabarcable hábitat de veinte inmensos continentes. Los monólogos históricos de clase, expuestos por el profesor con la misma épica que las disertaciones del crítico de la tele sobre las películas bélicas en Sesión de Noche, convivían dentro de su ser en la cotidianidad del presente, adquiriendo verosimilitud las más disparatadas coetaneidades de personajes, aunque les separasen siglos de existencia. Así, si algún amigo de taberna de su padre le preguntaba un domingo a mediodía, entre cortos, chatos y pinchos de boquerón, bajo la sinfonía de vasos y cubiertos y el murmullo de los parroquianos, qué quería ser de mayor, mientras le obsequiaba con un kas de limón, sin dudarlo un instante, con la misma seguridad con la que a diario gritaba «presente» al oír sus apellidos precediendo al nombre en la pasada de lista del maestro, contestaba:
—Yo, romano.
Y es que estaba convencido de que en unos años podría colocarse en una centuria si bebía mucha leche hasta poseer huesos y músculos de piedra como los de Urtain, el Tigre de Cestona, tres veces campeón de Europa de los pesos pesados o del Oncebrutos, el hombre más fuerte del barrio, del que circulaba la hazaña de haber dislocado la muñeca de once rivales en el Campeonato de Pulsos de las Fiestas de la colonia. Quién sabe, quizá la cabeza viviente del mueble de Dolores sería algún día su centurión y hasta podría ganarse su confianza y convertirse en su optio más fiel.
Como cada lunes, antes de enfrentarse a la lección del día, en un patio rectangular de hormigón armado, formaban todos los alumnos unidos bajo la bandera. Aunque ya de por sí les parecía descomunal, se agigantaba allí plantada en un nivel superior en el corazón de un laberinto ajardinado, con su pedestal a tres metros de sus cabezas, como una flor bicolor de interminable tallo. A los pies de la enseña, el cuerpo de profesores de avanzada ancianidad —una veintena de hombres, ninguna mujer—, en una única línea solo alterada por un paso al frente del director don Alberto de aún mayor senectud, inspeccionaba en cenital perspectiva la disposición de sus batallones de jerséis azules.
Se ordenaban, en filas de a dos, desde el primero al octavo de los cursos, como en una escalera de testas generacionales; unos setecientos niños-cadetes, ninguna niña, de no menos de seis y no más de catorce años.
—A cubrirse —decía claro y enérgico el profesor que dirigía ese día la ceremonia en el Colegio Nacional Amanecer, mientras todos los sentidos de Julián se concentraban en situar su temblorosa mano derecha sobre el hombro derecho del compañero que le ofrecía la espalda.
—Firmes —gritaba otra vez.
Después, un inquietante silencio roto por una sola voz, que iniciaba el canto patriótico al que todos se incorporaban al unísono con los ojos cegados por el sol y ajados suéteres a cuál más zurcidos. Y tras entonar el Viva España…
—¡Primero, marchen!
—¡Segundo, marchen...!
Hasta que ordenaban avanzar al quinto de EGB, que en el 74 eran los de su clase. Sin estruendosas pisadas de botas de cuero, porque de ellas carecían, emprendían el rutinario camino del aula con un discutible aire marcial. Bastaba el fugaz revoloteo de una avispa y hasta de un mosquito para romper por completo la formación, como si el más temible escuadrón de bombarderos enemigos en vuelo rasante peinara sus cabezas.
Ya en clase, todos de pie, esperaban a que el profesor iniciara el Padre Nuestro para acompañarle con una mezcla de sumisión y pesadumbre en un tono mortecino solo alterado al extinguirse la oración:
—Amén.
Y como en la iglesia el párroco a sus fieles, solo cuando el profesor les daba su gracia, podían sentarse:
—Abran el libro de Historia por la página 68, lección 20. Título: Felipe II de España, el Imperio donde nunca se ponía el sol.
Quizá porque en clase se revivían los hitos gloriosos del Imperio español con gran esmero y minuciosidad o porque no había tiempo de abordar el declive y la ulterior pérdida de las colonias y posesiones, a Julián le parecía que su país seguía manteniendo la misma supremacía que en tiempos de Felipe II. Y tal rey presumía de que en su vasto Imperio —el primero de carácter mundial, extendiéndose en los dos hemisferios por tierras europeas, africanas, americanas, asiáticas y oceánicas— nunca se ponía el sol. Si Julián creía fervientemente que podía aún ser romano, ¿cómo no iba a suponer que España dominaba aún el globo terráqueo en 1974?
Aunque dos años antes, este medallero de los últimos Juegos Olímpicos celebrados, los de Múnich 72, los primeros de los que tuvo constancia, hicieron brotar en su pensamiento las primeras suspicacias en torno a tan aventajada posición patria en el mundo.
¿Cómo era posible que España, con tan resplandeciente estatus en el orbe, como contaban en la escuela, hubiera ocupado tan gris emplazamiento, el cuadragésimo tercero, en la tabla de países que habían conquistado un mayor número de preseas?
—Solo una y la de menos valor, de bronce, en boxeo y ni siquiera en los pesos pesados, en los minimoscas —se cuestionaba Julián, abatido por aquel descubrimiento.
Al borde de las lágrimas examinaba con detalle aquella tabla, deteniéndose primero, con indisimulada envidia, en lo más alto del medallero. Lo dominaba la Unión Soviética, al borde de los 100 trofeos, la mitad de oro; a la zaga Estados Unidos, con 94 y las dos Alemanias, la Occidental y la Oriental, que habían acumulado 66 y 40. Y si eso resultaba incomprensible y vejatorio, más lo era que Gran Bretaña dispusiera de 17 galardones más. ¡Era inaudito! ¡Si Gran Bretaña —para él Inglaterra— no fue invadida por la Grande y Felicísima Armada, tal y como había explicado don Pedro, debido al turbulento oleaje, que hizo imposible luchar contra los elementos! Según descendían sus ojos por aquella columna de naciones condecoradas en los Juegos, se hacía insoportable contener el sollozo al cerciorarse de que algunos Estados, de los que ni siquiera sabía de su existencia —como Uganda, con un oro y una plata; Líbano, Mongolia y Pakistán, cada uno con una plata o Etiopía, con un bronce más—, también superaban a España en los méritos acumulados en Múnich.
Para aliviar tan honda decepción y también para combatir el tedio en casa, Julián celebraba sus propios Juegos Olímpicos con interminables solitarios, usando una baraja de Heraclio Fournier. Escogía como selecciones participantes a los dos primeros clasificados en el medallero —la Unión Soviética y Estados Unidos— y al tercero y al cuarto —Alemania Occidental y Alemania Oriental—, que adelantándose quince años a la caída del muro les reducía a una sola Germania. A las tres potencias las hacía competir con España a modo de Juegos de la Revancha o de la Justicia Histórica, adjudicando un palo a cada país. Julián arruinaba, sin saberlo, la simbología de Antoine Court de Gébelin, que asoció con Espadas al soberano, nobles y militares; Copas con clérigos o sacerdocio; agricultura con Bastos y Oros al dinero y al comercio. Él creó sus emblemas propios para enfrentar a España con los equipos más laureados en todas aquellas disciplinas olímpicas que se disputaban a modo de carreras: piragüismo, remo, vela, atletismo, natación... Observando los ases de cada palo y salvando nuevamente siglos de coetaneidad, asignó las Copas a la Unión Soviética, por el rojo y la monumentalidad de su copón, propio de la arquitectura de la época estalinista; a Estados Unidos le concedió las Espadas, por la tonalidad azulada de su as, que se imaginaba luciendo en la cintura de algún valiente capitán del Séptimo de Caballería; el as de bastos lo colocaba en la mano amenazante de un vándalo invasor y dio el palo a Alemania; de inicio había reservado el as de oros para su propia nación, con el deseo de que se colgara el mayor número de distinciones doradas. Ganaba el oro la nación que antes alcanzara la meta completando con su palo la escalera desde el as hasta el rey, la plata el siguiente que lo consiguiera y el bronce el tercero en hacer lo propio. Solo el cuarto y último se quedaba sin el preciado metal. Las probabilidades de España de atesorar medallas —y posicionarse de acuerdo con su protagonismo histórico— aumentaban exponencialmente en el medallero de sus particulares Juegos, en los cuales, en efecto, su país no paraba de sumar y sumar. Y si había que ayudar con alguna pequeña argucia se ayudaba, confiando en que los respectivos Comités Olímpicos del resto de competidores no presentaran impugnaciones y tumbaran sus sueños deportivos.