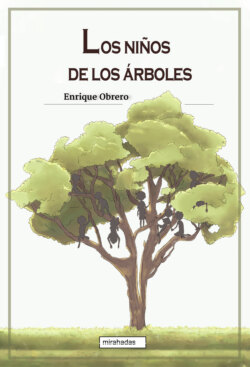Читать книгу Los niños de los árboles - Enrique Obrero - Страница 17
Capítulo 12
ОглавлениеNadie parecía atreverse a romper el silencio en el que quedó sumida la clase, hasta que un tenue murmullo de perplejidad, no exento de temor, fue cubriendo cada vez más el aula. Espontáneamente, voces de alumnos se iban sumando a nuevas pláticas que brotaban sin cesar entre los pupitres, describiendo con minuciosidad o matizando los hechos que acababan de presenciar, elaborando entre todos la crónica casi en vivo del episodio de las orejas de burro. Y no pocos de los que antes se burlaban mostraban ahora especial conmiseración por Manuel, no solo por el escarmiento padecido, el más severo que habían presenciado en esas dependencias, sino por las alarmantes consecuencias que acarrearía al compañero tan insólita fuga.
—¡Está ahí, mirad, está ahí Manoli! —gritó de repente a pleno pulmón uno de los alumnos, dirigiendo con energía su dedo índice hacia uno de los ventanales.
—¿Dónde?, ¿dónde está?, ¿dónde...? —iban preguntando otros mientras dejaban sus puestos buscando un hueco entre las ventanas, que fueron inmediatamente tomadas.
Hasta Julián corrió hacia donde estaban todos, dejando las pesadas enciclopedias sobre una mesa, concediéndose un levantamiento temporal de su castigo y un alivio para sus brazos.
—¡Está ahí! ¿Le veis? ¡Se ha subido a esa acacia!
—Pero ¿qué hace ahí? ¿Por qué se habrá subido al árbol? ¿Y si se cae?
—Parece una mona sobre la acacia —añadió alguien.
—Más bien una burra en la acacia —precisó el mismo alumno, provocando algunas risas.
—Bueno, basta ya. Ya os habéis reído bastante —añadió otro—. Sois tan culpables como el maestro.
—Seguramente ha trepado el árbol porque allí se siente a salvo —intervino Julián—. Todos nuestros maestros son muy viejos. A ninguno le veo capaz de ascender por el tronco.
—Debe estar muerto de miedo para haberse escondido ahí. Tarde o temprano le descubrirán —añadió Francisco Sevilla, aún relamiendo una buena dosis de amor propio por despojarse del sambenito del último de la clase.
—Desde luego no es un buen sitio para ocultarse, pero sí para sentirse seguro —añadió Julián—. Creo que no será nada fácil hacerle bajar.
«¡Dejadme sitio! ¡No puedo ver! ¡Córrete un poco!», se sucedían las quejas entre la cuarentena de alumnos que, de pie, agachados, en cuclillas o subidos en el mobiliario escolar, aprovechaban cualquier resquicio para pegar sus ojos a los cristales y no perder perspectiva del árbol ocupado.
Con las piernas colgando a casi cuatro metros del suelo, encaramado sobre una bifurcación del tronco de la robinia, blanquísimo de tez y con una melena rubia al viento iluminada por el sol, Manuel parecía un ángel sin alas atrapado entre las ramas tras una accidental caída. Absorto al contemplar tan de cerca los hermosos racimos de pan y quesillo que le circundaban, desconocía ser ya el centro de todas las miradas del colegio, pues por los ventanales de al menos una decena de aulas con vistas al patio, como abigarrados enjambres de pequeñas cabezas humanas que cubrían casi toda la superficie de las cristaleras, asomaban expectantes rostros que examinaban cada uno de sus movimientos. Observadores todos que por un momento desviaron de repente su atención tras irrumpir, sobre el suelo de cemento del patio, dos agigantadas y oscuras sombras en dirección a la acacia: espectral proyección, a modo de avanzadilla, de don Pedro y don Alberto, el temible director.
—Baje de ahí inmediatamente. ¿Se ha sentido usted menospreciado al ser comparado con un burro por sus propios méritos y quiere hacernos creer que se encuentra más cómodo en un hogar propio de los primates, colgado de la acacia y a la vista de todos? —habló el director en un tono negociador—. Recapacite, don Pedro ha obrado de esa manera por su bien. Es puro pragmatismo, busca espolear su ego, remover su conciencia para que sea usted más aplicado y labrarse así un más halagüeño porvenir. No empeore las cosas. Descienda con cuidado del árbol y seremos indulgentes a la hora de aplicarle las medidas disciplinarias oportunas. Sea razonable. No nos obligue a hacerle bajar por la fuerza ni a convocar a sus padres para convencerle. Ahórreles ese disgusto.
Desde arriba, Manuel hacía oídos sordos al discurso de don Alberto, ni siquiera podía ver sus labios, solo percibía la mitad de su cara, apenas sus afilados pómulos y sus ojos hundidos que le daban un aspecto lobuno, el de un depredador insaciable dispuesto a lanzarse a su cuello.
Corría la mañana, ya no había testigos en las ventanas, aparentemente se había ido recuperando el ritmo normal de las clases y solo a veces surgían las fugaces siluetas de algunos profesores. El ocupante de la acacia permanecía imperturbable, con la espalda recostada sobre un recio desdoblamiento del negruzco tronco y su mirada azulada perdida en el cielo. Enfundados en sendos trajes pardos, con los brazos en jarra y de vez en cuando alzando en cómica concordancia sus cabezas, don Pedro y el director se protegían del sol bajo la tupida copa de la robinia, conversando entre ellos en susurros sobre la mejor formar de salir de aquella extraña situación.
—¿Qué hay ahí arriba colgado de ese árbol de la escuela, Sole? —preguntó una señora camino del mercado al pasar junto al enrejado de la puerta posterior del Colegio Amanecer.
—Déjame ver. Será un gato, Pepa.
—¿Un gato, Sole, con esas piernas? ¡Virgen Santa, si es un niño!
—¿Un niño, dices? ¡Dios mío! ¿Pero qué hará ahí?
—Aquel, el del pelo blanco, parece el director. El otro debe ser un maestro.
—¡No sé! ¿Estarán en la clase de gimnasia, Pepa?
—¿Gimnasia? ¿Un niño solo? Y además es muy peligroso. ¡Una mala caída desde ahí arriba, imagínate!
—¡Hijo, bájate de ahí, tesoro, que te puedes matar!
—¡Oigan!, ¿cómo es que está ese niño en la acacia?
Desde lejos, y también en sincrónicos aspavientos, como el de las madres cuando alguien irrumpe en la habitación del bebé recién dormido, maestro y director instaban a las señoras a guardar silencio y marcharse cuanto antes para no empeorar más las cosas.
—No entiendo nada, Sole. Encima parece que se han molestado. ¡Virgen bendita, a este país ya no hay quien lo entienda!
Que la hora del recreo se echara encima atormentaba al director. ¿Qué pensarían el resto de los alumnos? ¡No se fijarían en otra cosa, sería la comidilla del patio! ¿Qué clase de algarabía se montaría con cientos de estudiantes apiñados como indios en torno al árbol tomado? Había que evitar a toda costa esa escena, ese bochornoso espectáculo. Además, a la salida de la escuela todos contarían el incidente en sus casas. El asunto no parecía demasiado grave, un escolar subido a un árbol como reacción a un correctivo disciplinario. Sonaba hasta ridículo. ¡Una niñería! Nada que no se pudiera solucionar intramuros. Pero el ocupante de la acacia no parecía atender a razones, se mantenía allí arriba impertérrito ante sus instancias para que la abandonara y eso empezaba a desesperarle. Había que cortar por lo sano, hasta la idea de talar el tronco llegó a rondarle la cabeza. Había que actuar rápido y ser expeditivos. Contundencia y discreción, sobre todo mucha discreción.
—Don Pedro, vaya clase por clase anunciando que se suspende el recreo en el día de hoy porque vamos retrasados con el programa del trimestre. O mejor, no dé razones. Que hagan la pausa, pero sin salir del aula, con la presencia del maestro. Y a ser posible que mantengan las persianas echadas. Antes busque al conserje para que se repartan la ronda, que apenas quedan quince minutos para que suene el timbre del recreo. Y después, vuelvan aquí inmediatamente.
—Por supuesto, señor director.
Y al instante don Alberto torció el gesto y henchido de furia apremió a Manuel para que pusiera fin a tan ridículo comportamiento o se atendría a las más graves sanciones.
—¡Basta ya de templar gaitas! ¡Ya ha agotado mi paciencia! ¿Pero quién se ha creído? ¿Quiere que llamemos a la policía para que lo baje por la fuerza, como si fuera un vulgar delincuente? Se está jugando usted la expulsión del colegio. ¿Lo sabía? Se lo ordeno, baje ahora mismo. Es usted peor que un burro, es más terco que una mula. ¡Qué baje, mamarracho!