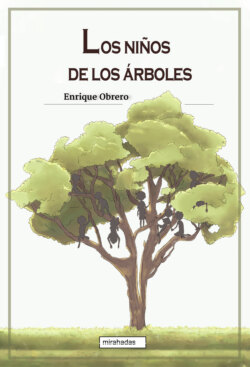Читать книгу Los niños de los árboles - Enrique Obrero - Страница 9
Capítulo 4
ОглавлениеJulián contaba los días para la gran final del miércoles 15 de mayo. Era tal su excitación que contagiaba al grupo con el que a diario acudía a la escuela, siempre pastoreado por Fernando, un hombrecito de séptimo curso, cabal y fortachón, a quien confiaban las madres el rebaño. De repente, los cuatro amigos giraron sus cabezas al percibir que alguien gritaba a sus espaldas.
—¡Julián, mira cómo va! —dijo Dolores desde el ventanal de su primer piso, ondeando la enorme bufanda.
—¡Bien, ya casi está! ¡Qué bonita! —respondió Julián, emocionado, al percatarse de que había crecido al menos un par de palmos.
—¡Qué grande!, ¡qué bufandón, Julianín, debe pesar más que tú! —añadió el mayor de la pandilla con los ojos como platos.
Al contemplar la flamante bufanda, en aquel día tan soleado de mayo, colgar de las manos de Emilia, a Julián se le hinchó el pecho y con toda su alma, acentuando y alargando la segunda sílaba hasta dejarle sin aliento, exclamó:
—¡Atleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeti!
—¡Bien! —respondieron los tres amigos, formando una minúscula e improvisada peña.
—¡Atleeeeeeeeeeeeeeeeeeeti!
—¡Bien, coño, bien!
Se dejaron ver por la ventana la señora Teresa —la del bajo derecha y madre de Fernando—, simulando que pedían agua sus geranios y la señora Lucía —la del primero izquierda y madre de Julián—, a quien le urgía dar un buen repaso a los cristales con unas gotas de Cristasol. La intención de ambas no era si no amonestar públicamente por la palabrota brotada de aquellas infantiles bocas que incluían las de sus hijos. Querían manifestar en román paladino a las curiosas cabezas que por doquier se iban asomando por las fachadas —teatralizando todas visiblemente las causas de sus repentinas apariciones—, que de sus casas no había salido tal grosería y amenazaban con plantar al grupo una guindilla que abrasaría sus sonrosadas lenguas si osaban volver a pronunciarla.
Y al instante, todo el coro, remató el estribillo final:
—¡Ala bim; ala bam; ala bim, bom, bam; Atleti, Atleti, y nadie más!
Por entonces, no había más canción de ánimo que la compuesta por tan extraña pero tan pegadiza letra, que debía haberse transmitido generación tras generación. Servía para apoyar a cualquier equipo, simplemente sustituyendo el nombre del club. En su versión primigenia, en una fecha imprecisa de la dominación árabe de la península ibérica, debió ser un canto de agradecimiento del pueblo a su Dios, Alá.
Mientras retomaban el camino al colegio se toparon con un chico de octavo curso al que llamaban en la colonia el Cuco, porque siempre salía por el balconcillo de su casa agitando los brazos hacia arriba y chillando como un loco cada vez que marcaba un gol el Real Madrid. Aunque intentaron evitarle, sin contemplación alguna el Cuco les amargó el espontáneo jolgorio que traían. Les restregó en la cara que ellos ya tenían no una, sino seis Copas de Europa y que precisaba de ambas manos para poder contarlas. Y procedió a enumerárselas levantando un dedo tras otro a un palmo de sus narices, con burlona y sonora voz, pero a un ritmo lento para dilatar la ofensa.
Si fuera del colegio imperaba la ley del más fuerte para salir airoso de cualquier eventualidad, de poco servía la razón, en clase la memoria era la más afilada espada para vencer ante cualquier lance que se presentara. A base de años, amenazas y castigos, fechas como la del 12 de octubre de 1492, el Descubrimiento de América por los españoles, habían quedado marcadas a fuego en la mente de toda el aula de Julián, desde el primero al último de los 42 de la lista, desde Agüero a Zamora. Pero en solo unos días y sin machacona insistencia, tras la victoria en semifinales ante el Celtic en el Manzanares —después de superar el cero a cero en Glasgow, con medio equipo sancionado, entre ellos su ídolo Ayala—, otra fecha, el 15 de mayo de 1974, ya se había grabado para siempre en su corazón: el día en el que el Atlético de Madrid, el equipo de su aún corta vida, iba a conquistar su primera Copa de Europa.
En la escuela, Julián ya recitaba hacía tiempo sin esfuerzo los Diez Mandamientos, pero apenas representaban otra retahíla teórica, memorizada y disfuncional, sin conexión práctica con su existencia, una tabla sagrada que apenas significaba más que la de multiplicar. En la cúspide de sus mandamientos de la vida real se había instalado con todos los honores una regla única: amarás al Atleti sobre todas las cosas. Si el equipo de rayas rojas y blancas ganaba, la dicha se apoderaba de él hasta el siguiente partido. En cambio, la derrota de los colchoneros le sumergía en un estado de zozobra y pesadumbre y solo se liberaba en parte de tan honda aflicción, lanzando mil veces las maldiciones y exabruptos de su ya amplio repertorio labrado en la calle, que se iban apagando a medida que se acercaba un nuevo encuentro capaz de redimir el dolor.
Instalado en su posición, casi en el ala del ventanal, en uno de esos pupitres de madera verde limón que daban estrecho acomodo a ocho niños por cada una de las seis filas horizontales que cubrían el ancho del aula, esperaba el relevo del maestro pintando el escudo del Atleti con los lápices de colores Alpino, en la última hoja de su cuaderno cuadriculado Ancla. Tan interiorizado en él habitaba el blasón rojiblanco que jugaba a concebirlo a ciegas, reservándose en la cajonera las pinturas necesarias. ¡Era tan divertido ver el resultado! Aunque a veces, Manuel, su compañero de la derecha y uno de los pocos atléticos de la clase, rompía el misterio con risitas intermitentes, invitándole a prever la imperfección del acabado. Podía trazar fuera del escudo una, dos o todas las columnas rojiblancas y hasta encarcelar tras ellas al oso, en una jaula similar a la de la Casa de Fieras del Retiro. En cierta ocasión, las sonoras carcajadas de Manuel, que interrumpían su entonación en mayo del «Navidad, dulce Navidad…», le invitaron a abrir los ojos con antelación encima del proyecto de escudo, adivinando sin dificultad la causa de su incontrolada hilaridad e inexplicable añoranza de las Pascuas. Y es que en el surrealismo de la oscuridad había pintado estrellas colgando de las ramas del madroño; solo faltaban las bolas, las luces y los espumillones y ya tenían instalado el árbol de Navidad.
—Esas cuatro estrellas sobre el árbol son una señal de los cuatro goles que les vamos a meter al Bayern —dijo Julián a modo de chanza.
Mientras miraba fijamente a la puerta entreabierta, escudriñando indicios de la inminente sombra del maestro, cerró el cuaderno y lo metió en la cajonera, una bandeja debajo del escritorio. Un acto mecánico de la estancia escolar, pero a veces de lo más repulsivo, pues era inevitable no palpar en aquel receptáculo invisible, cráteres resecos de mocos pegados a lo largo de los años y los cursos, como una repugnante impronta de las antiguas a las nuevas generaciones. Todo el quinto b, con el jersey azul y el pantalón corto y gris del uniforme de entretiempo, las piernas semidesnudas, generalmente huesudas, visiblemente cicatrizadas y pidiendo ya la piel a gritos el baño dominical, sentados como media centuria romana, en seis hileras de hasta ocho pares de extremidades sin tocar el suelo, casi unidas y moviéndose a intervalos como las teclas de un piano tocando la triste melodía de todos los días, aguardaban la irremisible interrupción del brusco y sonoro redoble de reglazos de don Pedro sobre la superficie de su imponente escritorio, seguido de un grito agudo y marcial.
—¡Silencio!
—¡He dicho silencio!