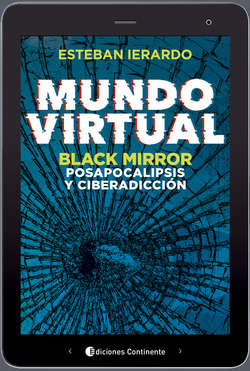Читать книгу Mundo virtual - Esteban Ierardo - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2. Los otros robots
ОглавлениеA la duplicación de un original humano por su réplica artificial gobernada por una inteligencia artificial la llamaremos “clonación robótica”. Los comienzos de esta “ciencia” están en Bina 48. Todo lo que digamos sobre ella nos prepara mejor para la siguiente sección de transhumanismo, mitología e inmortalidad.
Encontrémonos con la bien predispuesta Bina: el movimiento Terasem se inspira en Earthseen, una religión imaginada por la escritora de ciencia ficción Octavia Butler59. Una de las principales “verdades de Terasem” es que la muerte es opcional, y que “nadie muere en tanto su persona se define como información alojada en el cerebro. La preservación de esta información es un potencial camino a la inmortalidad”. Para esto, se precisa de la duplicación o clonación informática de la conciencia. Bina 48 es una ginoide (la versión femenina del androide), que mueve su rostro con 64 gestos faciales por 32 motores cubiertos con goma parecida a la piel. Su apariencia imita el aspecto físico y la personalidad de Bina Rothblatt, esposa de la conocida transhumanista Martine Rothblatt.
Las dos hipótesis que Terasem pretende demostrar son: 1) crear “una huella de la conciencia de una persona en forma digital”, llamada “archivo mental” recopilando información sobre esta persona (como en el caso de Ash de Black mirror, cuya huella luego de muerto se recoge por toda la información propia que dejó desperdigada en las redes). Esta data personal en el futuro podría transferirse a un software que todavía no existe, denominado “mindware”; y 2) esa huella de la conciencia (cercana a su clon digital) será alojada en un cuerpo robótico de apariencia antropomorfa para proporcionar experiencias de vida comparables a la de un humano típicamente nacido.
Por ahora Bina es una cabeza robótica sedentaria correctamente peinada y apoyada sobre un escritorio de computadora. Nuevamente, la clonación mental de una personalidad original torciendo el “único camino posible de la naturaleza dada”.
Pero la nueva alquimia no se restringe a la réplica robótica humanoide. Otra importante variante tecnoalquímica actual es la robótica construida a partir de materiales blandos, los materiales de los seres vivos, inspirados en la ingeniería orgánica de los animales…
Las estatuas de la Antigua Grecia imitaban el cuerpo humano; lo hacían con el mármol. De un modelo orgánico a la piedra. En la robótica suave, soft robotics, el ser orgánico es de nuevo el arquetipo inspirador a imitar. Pero no con metal o plástico sino con materiales y procesos que se acerquen a los invertebrados y a los pulpos.
Octobot es el primer robot totalmente flexible. Un punto de partida dorado para la robótica blanda. El combustible ya no proviene de componentes rígidos, sino que es generado por procesos neumáticos. Un combustible líquido en pequeña cantidad (peróxido de hidrógeno) produce gas que circula por el circuito microfluido de los brazos de Octobot y los infla como un globo, o un pulpo. Ya no componentes duros generando energía eléctrica. El equipo de Harvard que creó este prototipo robótico blando pretende diseñar otros robots flexibles capaces de gatear, nadar y relacionarse mejor con su entorno60.
Robots suaves sin componentes metálicos, con materiales orgánicos como el agua (en el intento de imitar también al cuerpo humano hecho de 90% del vital elemento). Rayas, medusas, pulpos son modelos para ejercicios de biomímesis, dado que la fauna acuática se desarrolla sin precisar esqueleto. La biomímesis es la ciencia que estudia la naturaleza como modelo de nuevas tecnologías innovadoras. Esta disciplina guía una robótica que se inspira en los modelos orgánicos de alta elasticidad y adaptabilidad. En la calidad de sus desplazamientos, los organismos líquidos aventajan al rígido androide metálico. Todos podemos imaginar los movimientos dificultosos y con poca gracia de cualquier robot actual contrastado con el avanzar estilizado y ágil de cualquier felino, desde nuestros gatos domésticos hasta la majestuosidad del tigre asiático. Los animales, como máquinas naturales y flexibles, son prodigiosamente superiores a los aun torpes ingenios robóticos actuales.
Una máquina robótica blanda, hábil en movimientos ligeros, sería más idónea para interactuar con la gente y construir un espacio social común robótico-humano. Además, no necesitaría un motor para ponerse en marcha. Pero para superar la frontera de un motor eléctrico tradicional hay que fabricar músculos artificiales, ligeros y fuertes como los de los animales61. Y esta búsqueda de la movilidad robótica flexible no es algo ajeno al espíritu de la manipulación de nuevos materiales. Ya existe una piel sintética62, y el carbono, presente en 16 millones de compuestos, es parte también de las combinaciones de la alquimia de los nuevos materiales como el grafeno, el fulleneo y los nanotubos.
El imaginario de la ciencia ficción nos acostumbró a la dureza metálica de robots empeñados en perseguirnos y destruirnos. El caso de Terminator. Pero la robótica blanda experimenta con nuevos materiales para que las invenciones robóticas se muevan con la velocidad y gracia de los animales.
El espíritu científico que crea nuevos materiales y procesos hace que los viejos alquimistas resuciten una y otra vez. A su manera, esto lo comprende la imaginación que creó al golem, Frankestein, el androide Ash, o incluso Octobot, pulpo artificial de factura humana, que sueña con sumergirse en los mares futuros.
41 Ver Mircea Eliade, Herreros y alquimistas, Alianza, Madrid, 2016. Fundamental obra para entender el contexto histórico y simbólico profundo de la alquimia como cosmovisión filosófica de la vida y el tiempo.
42 Ver el clásico de Carl Gustav Jung, Psicología y alquimia, Rueda, Buenos Aires, 2013. También Alexander Roob, Alquimia y mística, Taschen, 2015.
43 Ver Esteban Ierardo, “Ash y Roy, más allá de Orion. Androides e inteligencia artificial”, en Sociedad pantalla, Black mirror y la tecnodependencia, p. 85-97.
44 Último episodio de la cuarta temporada de Black mirror del que proponemos un análisis específico en un capítulo posterior de este libro.
45 Por ejemplo, ver Cornelio Agrippa, Filosofía oculta, Kier, Buenos Aires, 2004; y la envergadura del mago Próspero, personaje central de la última tragedia shakesperiana, que une en su persona renacentista la condición del político y la del mago.
46 En su libro El otro, el mismo (1964), Jorge Luis Borges incluye el poema, de 1958, “El Golem”. El Golem es también una famosa película de cine mudo, dirigida por Henrik Galeen y Paul Wegener, en 1915. Dio lugar también a otras difundidas interpretaciones cinematográficas del mito hebraico en los comienzos del cine.
47 Ver Jorge Luis Borges, “Las ruinas circulares”, Ficciones, en Obras completas, Emecé, Buenos Aires, 1974.
48 A Dolly se la tuvo que eutanasiar. Esto cambió en 2013 cuando por primera vez se consigue clonar un ratón de laboratorio por una gota de sangre de ese ratón.
49 Ver James Watson “Moving toward the clonal man. Is this what we want?”, en The Atlantic, 1971. Y sobre este artículo: “Pero los ‘problemas’ que ahora confrontan a la sociedad por la clonación humana tampoco son nuevos. En mayo de 1971 el doctor James D. Watson (quien en 1962 ganó el Premio Nobel junto con Francis Crick por su descubrimiento de la estructura molecular del DNA) publicó en la revista mensual The Atlantic un artículo titulado “Moving toward the clonal man. Is this what we want?” (“Caminando hacia el hombre clonal: ¿es esto lo que queremos?”). Watson empieza recordando el experimento de Gurdon, realizado 10 años antes, que produjo una rana adulta y fértil por clonación, y señala que la reacción ante un experimento tan elegante no fue de admiración sino de miedo, ante la posibilidad de que tal experimento se llegara a hacer con células humanas. Sin embargo, en aquel momento tal posibilidad parecía mucho más de ciencia ficción que del futuro cercano, por lo que no se llegó a la histeria. Pero Watson escribe porque en esos momentos se estaban publicando los primeros resultados de los trabajos de Edwards y Steptoe sobre fertilización humana in vitro, y él piensa que si esas técnicas se generalizan (consisten en introducir un espermatozoide en un ovocito en un tubo de ensayo, permitir su desarrollo hasta una etapa en que pueda implantarse en un útero adecuadamente preparado, y dejar que el embarazo siga su curso normal) lo que sigue sería la clonación humana. Watson menciona que algunos editores de revistas ya habían percibido esa posibilidad y habían publicado fotos con múltiples copias de Ringo Starr o de Raquel Welch, y que ya se habían escrito fantasías con miles de Picassos, de Frank Sinatras o de Doris Days. El resto del artículo de Watson es una erudita y elocuente arenga para que los problemas derivados de la clonación humana se discutan y se establezcan las reglas del juego. (…) ¿En dónde estamos realmente, en relación con la clonación humana? En mi opinión personal, todavía estamos en donde nos dejó Watson, en 1971. O quizá un poquito más adelantados, porque la fecundación in vitro ya se ha convertido en un procedimiento clínico generalizado, y Dolly ha demostrado que la clonación de mamíferos (de una oveja) es posible. Pero no sabemos hasta dónde es posible extrapolar a Dolly, y tampoco sabemos si queremos hacerlo para incluir a la especie humana”. Ruy Pérez Tamayo, “La clonación humana”, 1998, disponible en <www.nexos.com.mx>.
50 La novela distópica de Ishiguro tiene también una adaptación cinematográfica, de 2010, dirigida por Mark Romanek.
51 Episodio que cierra la segunda temporada. Ver análisis de este capítulo en Esteban Ierardo, “Huellas en un camino de nieve. Clonación mental y encierro virtual”, en Sociedad pantalla. Black mirror y la tecnodependencia, p. 97-109.
52 Este episodio es analizado desde muchos otros sentidos más adelante en este libro.
53 Para la Olimpia sin alma ver cuento de E. T .A. Hoffmann, “El hombre de arena” (1817), referente del romanticismo negro o de la literatura gótica de terror.
54 Ver Towards Chemical IT: Programmable Artificial Cell Evolution: <www.istpace.org>.
55 Santiago Bilinkins, “El enorme poder trasformador de programar vida”, en Pasaje al futuro, Sudamericana, Buenos Aires, 2014, p. 62.
56 Movimiento social biotecnológico de individuos y comunidades que estudian biología y ciencias de la vida mediante los métodos de investigación tradicionales. De este movimiento participan principalmente personas de fuerte formación académica como parte de una “innovación de ciencia abierta” y sin fines de lucro. Ver <diybio.or>.
57 Ver <2018.igem.org>.
58 Juan Enríquez y Steve Gullans, Homo evolutis, Ted Books, 2011.
59 Octavia Butler (1947-2006), autora de Bloodchild (“Hijo de la sangre”) y de la trilogía de Xenogénesis: Amanecer, Ritos de madurez e Imago; y sus Libros de las Parábolas: La Parábola del Sembrador y La Parábola de los Talentos.
60 Leah Burrows, “The first autonomous, entirely soft robot”, The Harvard Gazette, 24 de agosto 2016, disponible en <news.harvard.edu>.
61 Pilar Chacón, “No tengas miedo los robots del futuro serán también blandos como la gelatina”, El Diario, 22 de julio de 2014, disponible en <www.eldiario.es>.
62 Ver “La piel sintética tan parecida a la humana que mide la presión, es sensible al tacto y se autorregenera”, ABC Tecnología, 24 de febrero de 2018, disponible en <www.abc.es>.