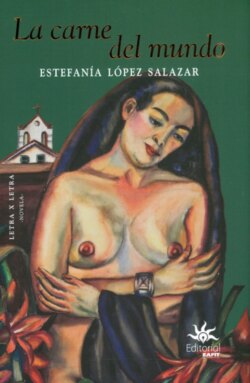Читать книгу La carne del mundo - Estefanía López Salazar - Страница 9
III UNA SEÑORITA EN GUAYAQUIL
ОглавлениеCada vez que Carlos visita a Elisa va directo al patio: la fuente que hay en medio le produce una sensación infantil de sortilegio. Hoy no es la excepción, escucha el movimiento del agua con los ojos cerrados y espera. Pasado un rato la oye caminar apresurada a su encuentro.
Elisa avanza por el pasillo y ve a su amigo en el mismo lugar. A medida que se le acerca repasa sus formas angulosas, juega a imaginar qué expresión tendrá cuando voltee a verla. Trae puesta una camisa blanca sobre la que cuelgan dos tirantas negras que terminan en un pantalón gris, ancho. Elisa ríe: la ropa de Carlos es inmensa, “o se encoge más cada vez que lo veo o la compra cada vez más grande”. Aunque el pantalón es amplio, en el bolsillo derecho resalta su habitual paquete de tabacos.
El hombre voltea y al verla estira los brazos, ella descarga su peso sobre él.
—¡Mi queridísima loca! –dice. Aún con los brazos sobre la espalda de la figura menuda y pequeña de Elisa, siente que ella ríe con la cara pegada a sus costillas. Escucha la estridencia de su risa como si él fuera una caja de resonancia.
—¡Te he extrañado un montón!, tengo cosas que contarte –le explica y lo apura–, pero en el camino hablamos.
El hombre simula resistirse pero se deja llevar a la salida.
—¡Vamos a perdernos la mañana, Carlos! Tenemos que movernos –dice ella.
—Como siempre, mi deber de caballero es advertirte que esto no es de señoritas –remata él llegando a la salida y le guiña el ojo–. ¿De verdad quieres ir a la plaza? –Mira al cielo y arruga el ceño, saca un tabaco del pantalón y, de nuevo, habla–: Hay sitios de más belleza en esta ciudad, pero lo peor es que en la plaza puedes quedar traumatizada. La última vez que fui solo, cuando me abandonaste por ir con tus hermanas a Envigado, vi una pelea de gallos, ¡te lo cuento para advertirte!, fue una terrible masacre. No estoy seguro de que el corazón de una damita de tu alcurnia pueda aguantarlo –le reitera en tono jocoso. Luego tapa el viento con la mano y aspira tres veces el tabaco apretado entre el pulgar y el índice. Manchas rojas se extienden en la punta del cigarrillo hasta cubrir la circunferencia. Después de la última bocanada degusta el humo y voltea a verla.
—Mírame cómo tiemblo –le responde su amiga con los brazos cruzados.
—¿O sea que vas a insistir? –dice él, mientras una nube ligera y blanda termina de salir de su boca–, ¡quién se iba imaginar tanto arrojo en un envase tan chiquito!
Ella blanquea los ojos y mueve la cara de un lado a otro. Conoce sus particulares halagos.
—No es valentía, es que el mundo real es ese y no me lo pienso perder –concluye mientras retoman la marcha.
La claridad se alza sobre la hilera de casas. El viento matutino se arremolina en las esquinas. La suciedad de las paredes se confunde en la prolongación de fachadas blancas, iguales. Grandes vanos enmarcados en dinteles y jambas rústicas dan profundidad a la imagen. El verde de las montañas, el azul de las más lejanas, sumen en un paisaje campesino a las dos figuras que se alejan en la calle.
Pasados unos minutos están cerca de la plaza. La ciudad se delinea entre guayacanes, acacias y palmeras. Al fondo resalta una extensión rectangular de pilares simétricos bajo un techo de pizarra hexagonal. De cerca, los que eran sombras a la distancia adquieren vida bajo el sombrero y el poncho. En la parte trasera de los carros, alineados sobre el cuadrilátero, una multitud de hombres remueve bultos teñidos de marrón. Los alzan en hombros o en grandes carretas formadas por tablas y dos ruedas. Todos ingresan a la Plaza de Mercado de Guayaquil y salen sucesivamente a continuar con la labor. Junto a los vehículos, los caballos agachan la cabeza mientras los cargan con bultos de café. El olor a tierra y a fruta madura se propaga a medida en que asciende el sol. Las jaulas arrumadas a un costado de la plaza esperan para el viaje a las veredas.
Los rostros pálidos se funden con las esquinas: polvo, cal y tierra. Hay quienes se niegan a renunciar a la noche, mientras otros están en jaque sobre la mesa. El salón delantero del Bar sin nombre está lleno de arrieros que han pedido el primer tinto del día. Las paredes están atiborradas de imágenes del muy afamado Carlos Gardel, a su lado Margarita Cueto y, en el centro, la letra de una canción de Alfredo Le Pera, enmarcada en madera gruesa: “en tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero”.
Rompiendo la profundidad del salón hay una barra larga junto a la cual está la joya del lugar: un piano fieramente custodiado por tachas de hierro. El aparato maniático se lamenta con voz de compadrito, luego varía la música y nace el quejido largo del campesino antioqueño. Las vibraciones multicolores atrapan la mirada. Al fondo, el reservado cubierto por cortinas rojas y pesadas.
Cuatro saloneras se acercan a las mesas para atender a forasteros y lugareños: dos lucen casi infantiles, otras dos ya marchitas. Custodia la barra una mujer mayor de rasgos fuertes y cejas amplias. Su rostro abotagado descansa sobre la mano derecha mientras espera a que las empleadas le pidan otros servicios.
Elisa y Carlos entran al bar. Detrás de las cortinas carmín se escuchan gritos. Dos hombres ríen al ver a Elisa ingresando al lugar. “Una monja en la casa del diablo”, se escucha decir. Carlos hierve cada vez que ofenden a Elisa. Aunque vayan juntos, su presencia en espacios masculinos no deja de ser motivo de burla.
—Solo voy al baño –lo tranquiliza Elisa acariciándole el brazo–. Ve y toma algo. Ya vuelvo.
Él arquea las cejas con resignación. Debe aceptar que ese es el motivo de la visita. Se acerca a la barra y pide un tinto doble. La mujer lo mira de arriba abajo, luego toma un pocillo, lo estrega con un trapo por dentro y lo pone bajo la greca. Carlos inspira el olor del café. La mujer deja el pedido frente a él y se dirige al reservado.
Al llegar al piano la cantinera se encuentra con Elisa. Su figura no encaja en el lugar. Repasa la pieza gris, ascética, que constituye el vestido de la muchacha, ¿cuántas mujeres tan vestidas entran a diario? Sin embargo, no da mucha importancia al asunto, vuelve a lo urgente, a la algarabía de otro amanecer en Guayaquil.
Una rubia arrastra la voz mientras grita reclamándole al hombre en la mesa. Es por una salonera, le entiende la administradora al llegar a la escena. Esta, ahora más malencarada, le hace ademanes al hombre para que se retire del sitio. El joven la calma transando con ella el consumo de otra botella. Mientras la mujer se aleja, la rubia pasa de la furia al llanto.
Escondida junto al muro del baño, Elisa saca su libreta para representar la escena: la rubia triste recuesta el rostro en su brazo apoyado sobre la mesa, el pelo ensortijado y despeinado está en el primer plano. Pinta detrás a la administradora: el vestido floreado, la pañoleta amarrada al cuello, el gesto displicente, la nariz larga, las orejas grandes, el rostro de trazos bruscos. El boceto concluye con el perfil del caballero: tiene un trago en la mano derecha mientras que con la otra hace señas para el nuevo pedido. Elisa recuerda marcar al fondo la cortina. La imagen no tiene eco sin ella. El reservado es la esencia del bar. No puede ocultar el placer que siente al captar una realidad que como mujer se le niega. Al salir pasa por el lado de Carlos y le señala la puerta. Él ha terminado su café y exhala aliviado. Por lo pronto se van del bar, rumbo a la casa de la pintora.
—Y, ¿qué fue lo que pasó atrás? –dice él mientras se alejan del bar.
Un pájaro de pecho rojo vuela bajo y se dirige al río. Elisa repara en él.
—Que encontré lo que estaba buscando, ¿ves que no íbamos a demorarnos mucho? –le extiende la libreta.
Él sigue andando, con una mano agarra una de sus cargaderas y con la otra sostiene la libreta y evalúa la expresión en las figuras.
—La potencia la tiene la cantinera –asegura cuando sale de su letargo–. Está tan tensa que hace contraste con el abandono de la mujer en la mesa. ¿Vas a mostrársela al maestro? –La mira y le devuelve la libreta.
Ella se detiene un momento en la hoja.
—A pesar de que es distinto a Barcenilla, no estoy segura de que me apoye si quiero pintar algo más que florecitas y bodegones. Como bien lo dijiste esta mañana, estas no son cosas de señoritas.
La mañana está terminando. Ya han llegado los arrieros a la Plaza Mayor. Se escucha, a lo lejos, el zumbido metálico de las herraduras de los caballos sobre la piedra. Otro pájaro pasa en dirección al agua clara del río Medellín. La mañana en decadencia se salpica de los olores a cebolla y ajo que ahora se arrojan a la vía desde las ventanas abiertas de las casas.
—¡Muéstrasela! –dice él sacando un tabaco del pantalón–. Es un hombre de libertades artísticas y la imagen es buena. ¡A nadie tiene por qué importarle cómo la obtuviste!
Ella alza las cejas y vuelve a torcer los ojos.
—Voy a pensarlo, esta tarde veré al maestro en el Ástor, también irán las compañeras. ¿Te acuerdas que te conté que con las del grupo de pintura íbamos a hacer nuestra primera exposición?
—¡Por supuesto!, el maestro también me lo había anticipado –responde él. Luego chasquea los dedos y la mira con los ojos muy abiertos–. ¡Pero Elisa!, ¿no fue la semana pasada?
—Así fue mi querido despistado, llevo toda la mañana esperando a que me preguntaras. ¡Ojalá hubieras estado en la ciudad!, yo andaba matada de la dicha porque por fin iba a mostrar lo que había hecho en varios meses de trabajo. Además, el maestro dijo que mi cuadro, el de los pajaritos, iba a ser el primero que viera el público.
—Pero qué alegre noticia. ¿Cómo no me contaste eso desde el principio Elisa? –dijo mientras detenía el paso–. ¡Esto hay que celebrarlo!, pero a ver, cuéntame los pormenores.
—Qué más puedo decirte, lo que antes te había anticipado, el maestro consiguió apoyo y nos prestaron una casa cerca del Club Unión, imagínate cómo estaba, ¡feliz!, aunque la dicha no me duró mucho. ¿Cómo te parece que, de un momento a otro, mi pintura resultó colgada en la última habitación?, ¿puedes creerlo? Yo estaba furiosa.
—Y por supuesto que habrán sido ellas, Elisa. Que conste que yo te había anticipado las intenciones de tus compañeras, fuiste tú la que no me creíste. Pero ¡tienes que seguir adelante con tu aprendizaje!, ya lo habíamos hablado, este medio está lleno de envidia y sigue siendo motivo de agasajo la exposición por sí misma, mucho más si el maestro vio cualidades suficientes en tu pintura como para hacerte ese reconocimiento.
—Tienes razón, me halaga que el maestro crea en mi trabajo, lo que importa es seguir con esmero, perfeccionar, intentar técnicas distintas. Entonces, ¿te parece si celebramos con un almuercito de Anselma? Se nos está haciendo tarde para volver a la casa.
Deprisa, la claridad se ha apoderado del día. Una barrera amarilla dificulta la vista de las hileras de casas. El viento matutino, ahora más pesado, arrastra las gotas del río hacia el cielo. La suciedad de las paredes crece a medida que los caballos golpean las piedras levantando polvo con los cascos. Grandes vanos enmarcados en dinteles y jambas rústicas dan idea de profundidad. El verde de las montañas cayendo en el valle enmarca en un paisaje campesino a las dos figuras que se alejan.