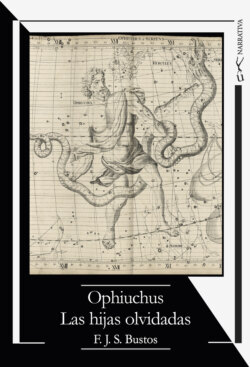Читать книгу Ophiuchus. Las hijas olvidadas - F.J.S. Bustos - Страница 7
Adoradores del conocimiento
ОглавлениеNunca olvidaría el día que descubrió la vieja biblioteca. Jugaba con su tía Elena al escondite, como lo había hecho en otras muchas ocasiones. Cruzó el bello patio porticado con sus doce columnas de caoba, deslumbrado por los suaves rayos de sol que entraban al atardecer reflejándose en los maravillosos azulejos de colores que cubrían suelos, zócalos y techos.
Azules, amarillos y verdes dominaban cual piedras preciosas el blanco de la yesería árabe de los arcos apuntados. Corriendo a toda velocidad, bordeó la misteriosa fuente que se hallaba en el centro, con sus dos serpientes entrelazadas en frío mármol rosa, y se dirigió hacia el ala oeste de la casa. Pasó por el largo pasillo dejando varias habitaciones a ambos lados, y entró en el majestuoso salón, donde se recibía a los clientes.
Aún continuaba, solemne, la gran mesa de madera de roble en el centro de la enorme cámara, con sus doce sillas talladas cual tenebrosas ramas que emulaban escamosas víboras, cada una con un signo del zodiaco en el respaldo, presididas por un sillón más ancho y alto con las fauces de una serpiente sobresaliendo en su cabezal.
Recordó, como una efímera brisa del tiempo a su madre con las manos encima de su bola de cristal mientras perdía su mirada en la fría roca, proyectando la mente en su interior, en la adivinación del pasado y del futuro.
No era la única que poseía. Las guardaba en un antiguo baúl chapado en metal dorado, adornado con una escalofriante cabeza de Anubis —el dios de la muerte— en madera rojiza y con la cara negra.
Cada una tenía su propia vida, y él conocía de dónde provenían sus leyendas y para qué situaciones servían. Historias que su madre le contaba cada noche antes de dormir. Tres de ellas medían quince centímetros de diámetro. La azul superaba los veinticinco.
Las cuatro eran especiales. La transparente, de cuarzo blanco, la había adquirido a un anticuario portugués, quien le prometió que pertenecía a la época de esplendor azteca. La roja, la esfera de fuego, cuyo uso estaba relacionado con el amor y el desamor en todas sus vertientes, se la regaló una condesa acaudalada en agradecimiento por curar a su hija, que había enloquecido tras la desgraciada muerte de su bebé. Le contó que la habían encontrado en la mismísima cueva de Zugarramurdi, donde se celebraban recónditos aquelarres. Un misterioso pueblo en el que la Santa Inquisición quemó vivas a varias mujeres, no sin antes pasar por los duros procesos interrogatorios, acompañados habitualmente de inimaginables torturas. La bola azul había sido encontrada en el interior de un zigurat del pueblo babilonio, lugar de sacrificios y ritos divinos, y que únicamente sacaba cuando recibía alguna petición para ayudar a encontrar objetos o personas; como cuando acudían de la policía para investigaciones en situación de callejón sin salida.
Pero la bola negra era singular y su favorita. Fue un viejo egipcio quien se la entregó a cambio de una adivinación. La puso a prueba, ya que creía que su madre era una timadora como otras muchas. Pero en esta ocasión, se quedó mudo y estupefacto. Él mismo era escéptico, y se había dedicado durante toda su vida a timar y engañar. Cuando María le relató con vivos detalles su pasado, y posteriormente lo que le deparaba el futuro, no tuvo más remedio que cumplir su promesa, no sin antes jurarle que nunca jamás volvería a mentir. La bola tenía una historia muy oscura, y procedía del Templo de Dendera, en el antiguo Egipto, donde se encontró el Zodíaco que lleva su nombre. Se decía que suponía el medio entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos.
Se escondió rápidamente detrás del bello piano de cola. Su tía, promesa virtuosa, dejó de tocar cuando falleció su esposo, con solo treinta años de edad. Únicamente transmitió su maestría a su sobrino, que logró en muy poco tiempo sentir la pasión y amar este instrumento, hasta el punto de ser concertista en salas pequeñas, reconocido por su capacidad creadora y excéntricas interpretaciones.
Se dejó caer en la espléndida alfombra turca de lana del siglo xiii, anudada a mano con motivos geométricos, y traída desde la propia Konya, pueblo de la antigua Anatolia, el más importante en la fabricación de estas obras de arte. Sin apenas darse cuenta, palpó un interruptor hundido en el suelo, y de repente escuchó un leve crujido que lo alertó, creyendo que había partido algo. Miró a su alrededor, pero no vio nada diferente. Siguió durante unos segundos escondido, esperando que llegara su tía, y su mirada divisó una hendidura vertical en el tapiz que cubría la pared de enfrente, en el que se podía contemplar a la diosa Minerva, con su casco, su escudo, su égida y su pica. Resaltaba en su mano izquierda un pequeño búho con sus alas alzadas.
Se levantó con lentitud sin quitar la vista de aquella secreta puerta falsa y, sin pensarlo, corrió hacia ella. Estaba oscuro, pero avanzó paso a paso hasta que tropezó con una valla de seguridad de metal. Cuando estaba intentando abrirla, la tía le puso la mano en su hombro, y gritó despavorido:
—¡¡¡Aaaaahhh!!!
—Tranquilo, Jesús, soy yo, tu tía —dijo Elena serenamente mientras encendía una antigua lámpara de latón.
—¡Vaya susto que me has dado! —respondió aún con la respiración agitada.
—¿Dónde estamos? —preguntó observando el comienzo de una escalera de caracol vieja y oxidada.
—Estamos en la biblioteca prohibida —contestó con aire majestuoso a la vez que enigmático.
Quitó el cerrojo, abrió la valla y comenzaron a bajar juntos de la mano.
—Acompáñame, cariño.
Una vez abajo encendió el resto de lámparas.
—¡Guaaauuu! —balbuceó Jesús con cara de asombro. ¿Por qué no me habías hablado antes de esto?
—Quería que lo descubrieras tú solo. He estado a punto en varias ocasiones de contártelo, incluso recordarás las historias sobre Minerva y su criatura sagrada, el búho, símbolo de sabiduría.
Jesús mantenía la fascinación reflejada en su cara.
—¡¿Y en qué mejor lugar que en los libros puedes hallar la sabiduría?!
Un largo pasillo de metro y medio de ancho, dividía la sala en dos partes idénticas, donde se distribuían las estanterías desde el suelo hasta el techo, el cual estaba adornado por viejas vigas de madera astillada y oscura.
Seis columnas de hierro forjado se disponían a cada lado, e iban a terminar a una pequeña sala repleta de pergaminos antiguos de todos los tamaños, dispuestos horizontales en delgadas baldas desgastadas, y sin ninguna clasificación aparente.
En el medio, un pequeño escritorio de madera rojiza, con la tapa abierta, pluma de cisne y tintero, y varios documentos ilustrados desperdigados al azar.
No solo podría disfrutar de numerosos ejemplares que, por motivos tanto políticos e ideológicos, como religiosos, científicos, sexuales o de magia y hechicería, habían sido prohibidos durante siglos, sino que sentía su esencia, su olor a humedad, a moho, a historia, a secretos, a vidas, a libros.
Desde aquel día, la biblioteca sería su morada. Su curiosidad no tenía fin. Pasaría horas y horas inmerso en la lectura. Se convertiría en su escondite favorito, en su misterioso refugio.