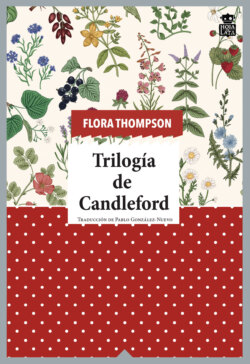Читать книгу Trilogía de Candleford - Flora Thompson - Страница 10
ОглавлениеV
Supervivientes
Había tres clases de hogares bien distintos en la aldea. Los de las parejas ancianas que vivían en circunstancias acomo-dadas, los de los matrimonios que aún estaban en edad de formar familia, y unos pocos, más nuevos, de familias que se habían asentado recientemente. Las casas de los ancianos cuyas circunstancias no les permitían vivir tan cómodamente no eran dignas de mención, pues en cuanto pasaban la edad de trabajar se veían obligados a instalarse en un hogar de acogida o a buscar sitio en las casas de sus hijos, ya de por sí abarrotadas. Por lo general siempre había un hueco, por pequeño que fuera, para un padre o una madre, aunque nunca para ambos. De modo que uno de sus hijos acogía a uno y otro al otro, e incluso en el peor de los casos, como solían decir, siempre había algún pariente a quien recurrir. Era habitual oír decir a la gente entrada en años que ojalá Dios se los llevara antes de retirarse para no llegar a convertirse en un estorbo para nadie.
Las casas de los ancianos más afortunados, sin embargo, eran sin lugar a duda las más confortables de la aldea. Una de las más atractivas era conocida como «la de la vieja Sally». Nunca «la del viejo Dick», que era su marido, a pesar de que a cualquier hora del día se le podía ver cavando, sachando, regando y plantando en su huerto. Hasta tal punto que el hombre ya formaba parte del paisaje en la misma medida que sus colmenas de abejas.
Era un tipo menudo, enjuto y algo mustio, que siempre llevaba el guardapolvo enrollado a la altura de la cintura y los pantalones que cubrían sus piernas de alambre sujetos con tirantes. Sally era una mujer alta y ancha de espaldas, no gorda sino enorme, y su gran rostro sonriente y bondadoso, con el visible bigote que perfilaba el labio superior y los rizos negros como el carbón que caían sobre sus orejas, siempre estaba enmarcado por un gorrito blanco con una floritura que no se quitaba ni a sol ni a sombra. Pues Sally, aunque todavía era fuerte y activa, pasaba de los ochenta y había permanecido fiel a las modas de su juventud.
Ella era la parte dominante de la pareja. Cuando a Dick le pedían su opinión para resolver cualquier asunto, él se marchaba nervioso diciendo: «Entraré un momento en casa a ver qué opina Sally» o «Todo depende de lo que diga Sally». La casa era de ella y ella era quien se ocupaba del dinero. Pero Dick se sometía gustoso y disfrutaba de la desigualdad de poderes. Le ahorraba muchas preocupaciones y le permitía dedicar todo su tiempo libre a las preciosidades que crecían en su huerto.
La de la vieja Sally era una casita baja y alargada techada de paja, con ventanas de cristales laminados en forma de rombo que parecían parpadear bajo los aleros, y un porche rústico tomado al asalto por la madreselva. Exceptuando la taberna, era la casa más grande de toda la aldea, y, de las dos estancias de la planta baja, una era utilizada como cocina-despensa, con ollas y sartenes y una gran jarra de loza roja para el agua en un extremo, y sacos de patatas, guisantes y alubias puestos a secar en el otro. La reserva de manzanas estaba almacenada en estantes que llegaban hasta el techo, de los cuales colgaban además manojos de hierbas y especias. En una esquina estaba el gran alambique de cobre en el que Sally todavía elaboraba cerveza con malta y lúpulo una vez por trimestre. El olor de la última fermentación flotaba en el ambiente hasta la siguiente y se mezclaba con las manzanas y las cebollas, con el tomillo seco y la salvia e incluso un toque de espuma de jabón, conformando un aroma que permanecía en la memoria de los niños durante toda la vida, un aroma cuyos componentes aislados eran capaces de despertar en ellos, mucho tiempo después y en cualquier lugar del mundo, el recuerdo de «la casa de la vieja Sally».
La estancia interior —a la que llamaban sencillamente «la casa»— era el cuarto ideal y un ejemplo de comodidad, con paredes de sesenta centímetros de ancho y contraventanas exteriores que cerraban por las noches, mullidas alfombras, cortinas rojas y cojines rellenos de plumas. Había una estupenda mesa de madera de roble con alas abatibles, una vitrina con jarras de estaño y platos decorados con motivos orientales, y un gran reloj antiguo que no solamente daba la hora, sino también el día de la semana. Antiguamente incluso señalaba las fases lunares, pero el mecanismo encargado de esa función se había estropeado y donde en otro tiempo rotaban los cuatro cuartos ahora solo se podía ver la gran esfera blanca e inmóvil de la luna llena con un par de ojos pintados sobre una nariz y una boca. El reloj era tan preciso que la mitad de los vecinos de la aldea ponían sus relojes en hora por él. La otra mitad prefería guiarse por la sirena de la fábrica de cerveza de la ciudad, que podía escucharse cuando el viento era favorable. Así que en la aldea había dos usos horarios, y al preguntar la hora la gente decía: «¿Es por la sirena o es la hora de la vieja Sally?».
El huerto era grande y en un extremo se estrechaba dando lugar a una pequeña franja donde Dick cultivaba sus cereales. Más cerca de la casa crecían los árboles frutales y, protegiendo las colmenas y bordeando el jardín de flores, se alzaba el seto de tejo, tan tupido y sólido como un muro. ¡Qué flores tan bonitas tenía Sally! ¡Y qué cantidad, la mayoría de ellas aromáticas! Alhelíes y tulipanes, lavanda y clavelina, y muchas variedades de rosas de nombres encantadores como siete hermanas, rubor de doncella, musgosas, centifolias, rosas de Bengala, rosas de sangre y el preferido de todos los chiquillos, un gran arbusto de rosas de York y Lancaster que cuando estaba en todo su esplendor hacía palidecer a los demás rivales. Parecía que todas las rosas de Colina de las Alondras hubieran ido a parar a aquel jardín. La mayoría solo tenían un pobre rosal famélico y decaído o ninguno en absoluto. Aunque lo cierto es que nadie tenía tanto de nada como la vieja Sally.
Cuando Sally salía de casa los domingos con su vestido de seda negra, la gente siempre especulaba sobre cómo era posible que ella y su marido vivieran de forma tan desahogada, sin más medios visibles que lo que producía su huerto y sus colmenas y los pocos chelines que supuestamente les enviaban sus dos hijos soldados. Y a Dick tampoco le faltaba nunca dinero para semillas o para llenar su petaca con buena picadura de tabaco. «Ojalá me contaran cómo lo hacen», refunfuñaban algunos. «Pues a mí me bastaría con una sola hoja de su manual».
Pero Dick y Sally no hablaban de sus asuntos. Lo único que se sabía de ellos era que la casa pertenecía a Sally y había sido construida por su abuelo antes de que los páramos se dividieran y parcelaran en campos de cultivo y se empezaran a construir las nuevas casas que ocuparían los jornaleros que llegaron para trabajarlos. Solo cuando Laura fue lo bastante mayor para escribir sus cartas pudo averiguar más cosas. Los dos sabían leer y Dick escribía lo suficiente para cartearse con sus hijos. Sin embargo, en una ocasión recibieron una carta comercial que los dejó algo desconcertados, por lo que llamaron a Laura y, solo después de que les prometiera guardar el secreto, le consultaron sobre su contenido. Fue una de las cosas más bonitas que le sucedieron siendo niña, saber que Dick y Sally la estimaban y confiaban en ella, cuando la mayoría de la gente no lo hacía. Desde aquel día, con tan solo doce años, se convirtió en su pequeña secretaria, escribiendo cartas a los vendedores de semillas y recogiendo paquetes postales en la oficina de Correos de la ciudad y ayudando a Dick a calcular los intereses generados por los ahorros de su cuenta bancaria. Gracias a ellos supo muchas cosas sobre los viejos tiempos de la aldea.
Sally aún recordaba cuando la Colina se alzaba rodeada de páramos abiertos, con arbustos de junípero y tojo y pastos mordisqueados por los conejos. Por aquel entonces solo había seis casas distribuidas formando un gran anillo en un prado sin cercar, todas ellas con su huerto de buen tamaño, sus árboles frutales y sus pilas de leña. Laura fue capaz de identificar casi todas las casas, que aún formaban un círculo visible, pero ahora dispersas entre las viviendas más nuevas y carentes de encanto que desde entonces habían sido construidas. A algunas de las casas les habían añadido plantas o habían sido divididas en dos. Otras habían perdido sus anexos y sus cobertizos. La única que no había cambiado era la de Sally, y ella ya tenía ochenta. Con el paso de los años, Laura llegaría a ver un gran campo arado donde antes estaba la casa de la anciana, aunque si alguien se lo hubiera dicho cuando era más joven no lo habría creído.
La gente del campo no era tan pobre durante la infancia de Sally, ni sus perspectivas de futuro tan negras. El padre de Sally tenía una vaca, ocas y aves de corral, cerdos y un burro de carga para llevar sus productos al mercado en un pequeño carromato. Podía hacerlo porque tenía derechos de comunero5 y podía llevar a sus animales a pastar, cortar leña para el fuego e incluso recoger turba para césped que le encargaba uno de sus clientes. Su madre elaboraba manteca, para ellos y para vender, cocía su propio pan e incluso hacía velas para iluminar la casa. No alumbraban demasiado, solía decir Sally, pero no costaban prácticamente nada y además nos acostábamos temprano.
A veces su padre faenaba por días cubriendo almiares, recortando y plantando seto, ayudando a desbrozar o durante la recolección. Ello les proporcionaba dinero para calzado y ropa, pues comían exclusivamente lo que producían en casa. El té era un lujo poco frecuente, ya que costaba cinco chelines el medio kilo. Además, en aquel tiempo la gente del campo todavía no había adquirido la costumbre de tomar el té y prefería las bebidas de elaboración casera.
Todo el mundo trabajaba. El padre y la madre, desde el amanecer hasta que anochecía. El trabajo de Sally consistía en ocuparse de la vaca y llevar a las ocas hasta los mejores pastizales. Resultaba extraño imaginarse a Sally, tan solo una chiquilla, corriendo por las tierras comunales, vara en mano, detrás de esas grandes aves que graznaban sin cesar. Sobre todo, sabiendo que tanto las tierras como los gansos habían desaparecido tan completamente que se diría que nunca habían existido.
Sally nunca había ido a la escuela, pues cuando era pequeña no había cerca ningún colegio de niñas. Su hermano, sin embargo, sí había asistido a una escuela nocturna dirigida por el vicario de una parroquia cercana —caminando todos los días casi cinco kilómetros en cada sentido al terminar su jornada de trabajo—, y había enseñado a Sally a leer algunos fragmentos de la Biblia de su madre. Después de aquello tuvo que recorrer a solas el resto del camino de su aprendizaje, y finalmente llegó a escribir su propio nombre y a leer la Biblia y el periódico saltándose las palabras de más de dos sílabas. Dick estaba algo más instruido, pues había podido beneficiarse de forma directa de las enseñanzas de la escuela nocturna.
Resultaba sorprendente descubrir la cantidad de ancianos de la aldea, hombres y mujeres, que no habían recibido una educación reglada y aun así sabían leer al menos un poco. Algunos habían aprendido los rudimentos de la lectura de uno de sus padres; otros habían asistido a la escuela elemental para niñas o a la nocturna; y unos pocos, ya en edad avanzada, les habían pedido a sus propios hijos que les enseñaran. Las estadísticas de analfabetismo de esa época son a menudo engañosas, pues gran parte de la población rural que sabía leer y escribir lo suficiente como para cubrir sus humildes necesidades, por lo general, renunciaba con modestia a cualquier pretensión de ser, como se decía entonces, una persona «estudiada». Muchos eran capaces de escribir perfectamente su nombre y, sin embargo, solían firmar documentos con una cruz a causa de los nervios del momento o por simple modestia.
Tras la muerte de la madre de Sally ella se convirtió en la mano derecha de su padre, tanto dentro como fuera de casa. Cuando el viejo empezó a sentirse débil, Dick iba a menudo a ayudar en tareas más duras como cavar zanjas u ocuparse de las pocilgas, y Sally tenía muchas historias que contar sobre lo bien que se lo pasaban acarreando heno o recogiendo huevos en el corral. Cuando su padre murió a muy avanzada edad, legó a Sally la casa con los muebles y las setenta y cinco libras que tenía en el banco, pues por aquel entonces sus dos hermanos estaban bien asentados y no necesitaban su parte de la herencia. De modo que Dick y Sally se casaron y habían vivido allí durante casi sesenta años. Su vida había sido dura y austera, pero feliz. La mayor parte del tiempo Dick trabajaba como jornalero en las granjas mientras Sally se ocupaba de las cosas del hogar, pues la vaca, las ocas y el resto de los animales habían sufrido hacía tiempo el mismo destino que las tierras comunales. No obstante, cuando Dick dejó de trabajar, las setenta y cinco libras no solo estaban intactas, sino que habían aumentado. Según contaba la misma Sally, se habían impuesto la costumbre de ahorrar algo cada semana, aunque solo fuera uno o dos peniques, y el resultado de su duro trabajo y su abnegación habían sido sus actuales y acomodadas circunstancias. «Pero no lo habríamos conseguido de haber tenido toda una prole de chiquillos —decía Sally—. No me llevaba el cuerpo tener un montón de niños y no poder alimentarlos. Ya nos costó bastante solo con dos». Aborrecía a todas esas familias enormes que pululaban a su alrededor, y posiblemente habría dicho muchas más cosas de haber podido desahogarse con alguien de más edad.
Tenían bien calculado su pequeño capital —a lo que podían sumarle las ganancias obtenidas con el huerto, las aves de corral y las colmenas—, así como sus gastos anuales. Y eso y ni un penique más era exactamente lo que sacaban del banco cada año. «Supongo que alcanzará hasta que nos llegue la hora», solían decir. Y en efecto, así fue, aunque los dos vivieron hasta bien avanzada la ochentena.
Cuando los dos fallecieron, su casa permaneció vacía durante años. La población de la aldea descendía rápidamente, y ninguna pareja joven quería instalarse en una casa con tejado de paja y suelos de piedra. Los que vivían más cerca utilizaban el que había sido su pozo, pues de esa manera se ahorraban numerosos viajes. Y muchos aprovechaban los cercados y la estructura de madera de las colmenas como leña para encender la chimenea, o recogían las manzanas y dejaban a los niños jugar en los tristes despojos de lo que en otro tiempo había sido el hermoso jardín de flores.
Cuando Laura visitó la aldea justo antes de la guerra, el tejado se había hundido, el seto de tejo había crecido sin control y las flores habían desaparecido, con excepción de una única rosa cuyos pétalos caían sobre los despojos. En la actualidad todo ha desaparecido y solo la blancura calcárea del suelo en un extremo de un campo de labranza había sobrevivido como único vestigio del lugar donde otrora se alzaba una casa.
Si Sally y Dick eran supervivientes de los primeros tiempos de la aldea, Queenie representaba otra fase de su devenir que también había terminado, y había sido olvidada por la mayoría de sus habitantes. Vivía en una discreta casita también techada de paja, situada detrás de «la última casa», y que, si bien no estaba alineada con esta, era conocida por todos como «la de al lado». A todos los niños les parecía muy anciana, pues era una mujer menuda y arrugada de tez amarillenta que nunca salía de casa sin su anticuada cofia. Aunque no podía ser tan vieja como Sally. Queenie y su marido no vivían tan holgadamente como Sally y Dick, pero el viejo señor Macey, por todos conocido como «Torbellino», todavía era capaz de trabajar a tiempo parcial y se las apañaban para sacar adelante su hogar.
A pesar de su austeridad era una casa acogedora, pues Queenie la mantenía impoluta, limpiando a diario la mesa de madera de pino, frotando el suelo de piedra cada mañana y sacando brillo a los candelabros de bronce de la repisa de la chimenea hasta que relucían como el oro. La casa estaba orientada hacia el sur, y en verano la ventana y la puerta permanecían abiertas todo el día para acoger la luz del sol. Cuando los niños de la última casa pasaban cerca de la entrada —algo que tenían que hacer cada vez que querían ir más allá de su propio jardín—, se detenían un momento para escuchar el tictac del viejo reloj linterna de Queenie. No se oía ningún otro sonido, ya que, después de finalizar las tareas domésticas, el ama de casa nunca se quedaba en casa mientras afuera brillara el sol. Si los chiquillos tenían algún mensaje para ella, sus padres les decían que dieran un paseo hasta las colmenas y allí la encontrarían sentada en un taburete, con su cojín para hacer encaje sobre el regazo, a veces trabajando y a veces echando una cabezadita con su cofia color violeta sobre la cara para protegerse del sol.
Los días de buen tiempo de todo el verano ella se sentaba allí para «cuidar de las abejas». Una actividad que combinaba al mismo tiempo deber y placer, pues si las abejas se excitaban por algún motivo ella se aseguraba de no perder el enjambre, y si no ocurría tal cosa, como ella misma decía, era un pracer estar allí sentada al calor del sol, oliendo las flores y observando a las creaturas entrando y saliendo de sus panales.
Cuando, tras una larga vigilancia, el enjambre se excitaba por algún motivo y se alzaba en el aire, Queenie cogía su pala de carbón y su cucharón de hierro y las seguía corriendo a toda prisa entre las hileras de repollos y las varas de guisantes —los suyos o si era necesario los de otros vecinos— golpeando el cucharón contra la plancha de la pala: ¡Clang-clang-clang-clang!
Como ella misma decía, había una ley no escrita según la cual, si el ruido no evitaba que siguieran alejándose y traspasaban los límites de su jardín, perdía cualquier derecho sobre ellas. Si se asentaban en la propiedad de otro vecino, suyas eran. Pero algo así habría supuesto una gran pérdida, especialmente a principios de verano, pues como Queenie solía recordarles a los niños:
Un enjambre en mayo vale un almiar de heno;
y un enjambre en junio, por lo menos un cucharón.
Mientras que:
Un enjambre en julio no vale el peso de una mosca.
De modo que seguía a las abejas y dejaba su pala a la vista para reivindicar su propiedad. Después volvía a casa y cogía la colmena de paja, su largo velo verde de apicultor y sus guantes de piel de oveja para protegerse la cara y las manos mientras trataba de controlar el enjambre.
Durante el invierno alimentaba a sus abejas con una mezcla de agua con azúcar, y a menudo en esa época del año se la podía ver con la oreja pegada a uno de los tejadillos acanalados de las colmenas, escuchando. «¡Las creaturas! —exclamaba—. ¡Las probes creaturitas deben estar casi congeladas! Si pudiera hacer mi santa voluntad me las llevaría a casa y las pondría en fila delante de un buen fuego».
Queenie se convertía en toda una atracción para los chiquillos cuando se ponía a confeccionar encaje. Les encantaba verla trabajar moviendo los bolillos de un lado para otro —de manera completamente aleatoria, para ellos—, cada bolillo cargado con su manojo de cuentas brillantes enhebradas en hilos y cada manojo con una historia que contar, historias que ya habían escuchado tantas veces que se las sabían de memoria; cómo este había formado parte de la gargantilla de cuentas azules que llevaba su hermana pequeña, que había muerto cuando tenía cinco años; y cómo aquel otro había pertenecido a su madre; o el negro, que había sido encontrado, después de que muriera, en un costurero negro que pertenecía a una mujer con reputación de haber sido bruja.
Al parecer, hubo una época en que la elaboración de encajes había sido la principal industria de la aldea. Durante su infancia, Queenie había sido «criada para trabajar con el cojín», sentada entre mujeres a los ocho años y aprendiendo de las mejores a lanzar los bolillos. En invierno, según contaba, se reunían todas en una casa para calentarse. Cada una llevaba un puñado de astillas o una palada de carbón para el fuego y allí se pasaban el día sentadas trabajando, chismorreando, cantando viejas canciones y contando batallitas hasta que llegaba el momento de volver corriendo a casa para poner la olla al fuego con la cena de sus maridos. El grupo estaba formado por mujeres mayores y jóvenes aún solteras. Las mujeres con hijos pequeños hacían bolillos en su casa cuando tenían tiempo. En lo más crudo del invierno las encajeras colocaban a su lado un pote de barro con tapa lleno de brasas candentes, al que llamaban «puchero», para calentarse las manos y los pies y sobre el cual a veces incluso se sentaban.
En verano se instalaban a la sombra de alguna casa y, mientras cotilleaban, los bolillos volaban y los hermosos y delicados patrones iban creciendo, hasta que la pieza se completaba y era envuelta en papel azul y almacenada cuidadosamente a la espera del gran día en que el trabajo de todo un año se presentaría en la feria de Banbury, donde por fin se vendería al distribuidor.
«¡Qué tiempos aquellos! —decía—. Había dinero para gastar». Y hablaba de las gangas que compraba con sus ahorros. Buen calicó marrón y lana linsey, chocolates o su vestido favorito, cuyos adornos aún conservaba en su colcha hecha de retales. Además estaba todo lo que había que comprar para los de casa: pipas y paquetes picadura de tabaco para los hombres, muñecos de trapo y pan de jengibre para «los chiquillos» y rapé para las abuelas; también muchos regalos para los reencuentros con los hijos cuando volvían a casa, y dinero para los bolsillos; sin olvidarse de los callos, pues en esas ocasiones siempre se compraban callos. Era la única vez en todo el año que podían permitírselos, y enseguida se calentaban con cebollas y una pizca de harina para espesar la salsa. Después de la cena tomaban vino especiado de saúco y luego, todos felices, a la cama.
Ahora, por supuesto, las cosas eran diferentes. Queenie ya no sabía hacia dónde se dirigía el mundo. Estaba ese horrible tejido hecho a máquina que había acabado con el encaje a mano. Hacía diez años que el distribuidor no acudía a la feria y nadie sabía reconocer un buen material cuando lo veía. Todo el mundo prefería el encaje de Nottingham, ¡pues era más ancho y llevaba más adornos! De cuando en cuando hacía un poco para no perder la práctica. Había un par de señoras ancianas que todavía lo usaban para adornar sus vestidos y seguía siendo un buen regalo para las madres. Pero de vivir de ello nada, esos días ya habían terminado.
De modo que, por lo que Queenie decía, la aldea había vivido un segundo periodo más próspero que el actual. Quizá las ganancias fruto de los encajes elaborados por las mujeres habían ayudado a superar la gran hambruna de los años cuarenta, pues nadie en los alrededores parecía acordarse ya de aquella época tan difícil en todo el país. Pero por allí no solían tener mucha memoria, o quizá la vida de entonces era tan dura que no habían notado la diferencia en tiempos de crisis generalizada.
El ideal de felicidad de Queenie era disponer de una libra a la semana. «Si pudiera tener una libra a la semana —decía—, no me importaría que llovieran chuzos de punta». La madre de Laura se conformaba con treinta chelines semanales, y solía decir: «Si pudiera contar con treinta chelines fijos, os tendría siempre a todos impecables. ¡Y menuda mesa tendríamos!».
Los ingresos de Queenie, sin embargo, no llegaban ni de lejos a la mitad de esa libra semanal con la que soñaba, pues su marido, Torbellino, era conocido en la aldea como «el tipo de holgazán que, muriera de lo que muriera, no sería por mucho trabajar». No le desagradaba hacer algo de ejercicio de vez en cuando y solían escogerlo como ojeador en las cacerías, por lo que siempre procuraba no tener ningún trabajo entre manos cuando empezaban a reunir a los perros en el pueblo de al lado. Lo que más le gustaba era ir de un lado para otro con los viajantes de cervezas, sentado de mala manera en la parte de atrás del carromato, bajándose para abrir y cerrar las portillas que tenían que atravesar y ocupándose de los caballos a la entrada de las posadas. No obstante, aunque había dejado de trabajar habitualmente en la granja a cuenta de la edad y de su reumatismo crónico, seguía apareciendo por allí de cuando en cuando para echar una mano si no tenía nada más emocionante que hacer. Debía de caerle bien al granjero, pues había dado orden de que cuando Torbellino se presentara a trabajar le sirvieran media pinta cada vez que la pidiera. Esa media pinta representaba la salvación de la economía doméstica de Queenie, pues, a pesar de los variados intereses de su hombre, había muchos días en que Torbellino se veía obligado a escoger entre el trabajo o la sed.
Era un hombre menudo con ojos de grajo que llevaba siempre un viejo abrigo de pana que había pertenecido a un guardabosque, una pluma de pavo en la banda de su raído sombrero hongo, y un pañuelo de cuello rojo y amarillo anudado bajo una oreja. El pañuelo era una reliquia de los tiempos en que vendía cestos de nueces por las ferias y desde su puesto, entre los demás vendedores, gritaba: «¡Nueces! ¡Nueces tan grandes como peces!» hasta que le dolía la garganta. Después entraba en el bar más cercano, donde se gastaba las ganancias en cerveza mientras repartía el resto de su mercancía gratis.6 Su aventura empresarial pronto concluyó por falta de capital.
Como estratagema para alcanzar sus fines, Torbellino se hacía el tonto cuando le convenía. Pero, como su propio padre solía decir, cuando sus intereses estaban en juego no era ningún idiota. Estaba dispuesto a hacer el payaso en público a la primera de cambio con tal de ganarse una pinta de cerveza, pero en su hogar era un hombre taciturno, uno de esos que «dejan el violín en la puerta cuando entran en casa», como decía el refrán.
Sin embargo, cuando llegaron a viejos, Queenie siempre lo tenía cerca. Él sabía que cada semana, cuando llegaba el sábado por la noche, tenía que haber ganado al menos unos chelines, o de lo contrario el domingo a la hora de la cena Queenie no tendría nada que servir en la mesa y se sentarían mirándose el uno al otro delante del mantel vacío porque no habría comida.
Cuarenta y cinco años atrás, ella le había servido un plato que le había gustado todavía menos. Una noche llegó borracho y la azotó cruelmente con la correa que usaba para sujetarse los pantalones, y la pobre Queenie se había acostado llorando. Sin embargo, no estaba tan disgustada como para no poder pensar y decidió probar un viejo remedio campestre para ese tipo de agravios.
A la mañana siguiente, cuando él se levantó y comenzó a vestirse no encontró la correa. Posiblemente avergonzado por lo sucedido, no dijo nada. Se sujetó los pantalones con un cordel y se largó a trabajar, dejando a Queenie aparentemente dormida.
Por la noche, cuando volvió a casa a cenar, lo esperaba un delicioso pastel recién salido del horno con un precioso color dorado y una flor dulce en el centro. Aquel obsequio debió de parecerle la perfecta ilustración de aquel viejo dicho: «A la mujer, al perro y al nogal, cuanto más los azotes mejores serán».
—Vamos, Tom —dijo Queenie, sonriente—. Lo he hecho especialmente pa ti. Venga, no seas tímido. Es todo pa ti.
Y entonces le dio la espalda y fingió buscar algo en el armario.
Tom empezó a cortarlo y, de repente, se sobresaltó al ver que, enrollada en su interior, estaba la correa de cuero con la que había golpeado a su mujer. «Se puso más blanco que un fantasma, se levantó y se largó —contaba Queenie tantos años después—. Pero funcionó, porque desde entonces no volvió a ponerme la mano encima».
Quizá, después de todo, las payasadas de Torbellino no fueran pura actuación, pues con el paso de los años se volvió un poco loco y empezó a merodear de un lado para otro hablando solo con una gran navaja abierta en la mano. A nadie se le ocurrió llamar a un médico para que lo examinara, pero todos sus vecinos se volvieron de repente muy amables con él.
Fue en esa época cuando le dio a la madre de sus hijos el mayor susto de su vida. Ella había ido a tender algo de ropa en el jardín, dejando solo al más pequeño durmiendo en su cuna. Cuando regresó, Torbellino estaba inclinado sobre el chiquillo, con la cabeza dentro del capazo de la cuna y tapando completamente al bebé. Cuando ella echó a correr, temiendo lo peor, el pobre y estúpido viejo se incorporó y la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿No es igualito quel niño Jesús? ¿No es igualito quel niño Jesús?», dijo. Y el pequeño, de tan solo dos meses de edad, se despertó en ese momento y sonrió. Era la primera vez que lo hacía.
Pero las hazañas de Torbellino no siempre terminaban tan bien. Le había dado por torturar animales y de vez en cuando aparecía desnudo en los lugares más insospechados. De modo que la gente había empezado a decirle a Queenie que debía plantearse «encerrarlo», justo cuando llegó la gran tormenta de nieve. Durante días la aldea quedó aislada del resto del mundo por ventiscas que pronto dejaron impracticable la estrecha senda que la comunicaba con el exterior. Se acumuló tal cantidad de nieve que en algunos lugares superaba la altura de los mayores setos. Al excavar para abrir camino descubrieron un carro con el caballo aún enganchado a los ejes y todavía vivo, pero ni rastro del muchacho que solía conducirlo. Hombres, mujeres y niños se unieron para seguir excavando con la esperanza de encontrar al menos el cadáver, y Torbellino fue de los que más se esforzaron. Decían que trabajó entonces como no lo había hecho en toda su vida, con una fuerza y una energía asombrosas. No encontraron al muchacho, ni vivo ni muerto, por la sencilla razón de que, al ver que empeoraba la tormenta de nieve, se había marchado a toda prisa campo a través, abandonando el carro y olvidando el caballo, para llegar lo antes posible a su casa en un pueblo cercano. El pobre Torbellino, sin embargo, pilló una neumonía y murió quince días después.
El día de su muerte, al anochecer, Edmund estaba en la parte de atrás de casa, poniendo paja para la noche en sus conejeras, cuando vio salir a Queenie en dirección a sus colmenas. Por algún extraño motivo, Edmund decidió seguirla. Ella iba dando golpecitos en los tejadillos de cada colmena, como si llamara a la puerta, y decía: «Abejitas, abejitas, vuestro dueño ha muerto, así que ahora tenéis que trabajar para la señora». Entonces, al ver al chiquillo, comenzó a explicarse: «Tenía que decíselo, ¿sabes? O de lo contrario todas habrían muerto, las pobres creaturas». Y así Edmund fue testigo de cómo les hablaban seriamente a las abejas acerca de la muerte.
Desde entonces, con el apoyo de la parroquia y un poco de ayuda de sus hijos y sus vecinos, Queenie logró salir adelante. Su principal dificultad era conseguir su onza semanal de rapé, lo único sin lo que no podía pasar. Lo necesitaba tanto como el fumador su tabaco.
Todas las mujeres de más de cincuenta consumían rapé. Era el único lujo de sus abnegadas vidas. «No puedo pasar sin mi pizca de rapé», solían decir. «Es como el comer y el beber», explicaban. Y dando unos golpecitos en los lados de sus cajitas añadían, animando a quien estuviera a su lado: «Ten, querida, prueba un pillizquito».
La mayoría de las mujeres jóvenes ponían cara de asco y rechazaban la invitación, pues el consumo de rapé estaba pasado de moda y era visto como un mal vicio. La madre de Laura, sin embargo, metía las yemas de los dedos índice y pulgar en la cajita y esnifaba un poco con delicadeza, «por educación», como ella decía. La cajita de rapé de Queenie tenía un dibujo de la reina Victoria y el príncipe consorte en la tapa. A veces, cuando ya no quedaba ni un solo grano de polvo, ella metía la nariz en la cajita y decía. «¡Ah! Mucho mejor. Más vale el fantasma de un buen rapé que na en absoluto».
Pero todavía solía disfrutar de un gran día al año, cuando el distribuidor llegaba a la aldea cada otoño para comprarle la producción de miel de sus colmenas. Entonces, junto a la puerta de la alacena, usaba una bolsa de muselina para colar la miel de los panales que se filtraba lentamente hasta caer en un pote rojo colocado justo debajo. Entretanto, a la entrada de su casa, los niños esperaban mientras el «hombre de la miel» sacaba y pesaba los panales. Un año —un año imposible de olvidar—, antes de marcharse, el viajante le había regalado a cada uno un espléndido y chorreante fragmento de panal. Nunca había vuelto a hacerlo, pero ellos siempre esperaban, pues la esperanza es casi tan dulce como la miel.
Cuando Laura era pequeña, cerca de su casa vivía en la más completa soledad un hombre que nunca se había casado. Lo llamaban el «Comandante» y, como su apodo daba a entender, había estado en el ejército. Había servido en muchos lugares del mundo y después había regresado a su lugar de nacimiento para establecerse y llevar una vida sencilla, ordenada y castrense. Todo le fue bien hasta que se volvió viejo y débil. Incluso entonces, durante varios años, hizo todo lo posible para arreglárselas solo en su modesto hogar, pues cobraba una pequeña pensión. Pero entonces cayó enfermo y pasó varias semanas en el hospital en Oxford. Como no tenía parientes ni amigos íntimos, la madre de Laura lo atendió durante un tiempo antes de que lo ingresaran y lo ayudó a recoger algunas cosas que posiblemente necesitaría. De haber podido lo habría visitado durante su estancia en el hospital, pero el dinero no les sobraba y sus hijos eran demasiado pequeños para quedarse solos, de modo que le escribió algunas cartas y le enviaba el periódico cada semana. «Es lo menos que puedo hacer —decía— por ese pobre hombre». Sin embargo, el Comandante había visto mucho mundo y sabía cómo funcionaba, de manera que se sintió muy agradecido por aquellos detalles.
Llegó a casa tarde una noche de sábado tras recibir el alta en el hospital, cuando los niños ya se habían acostado. A la mañana siguiente, Laura, que solía despertarse al amanecer, creyó ver un extraño objeto sobre su almohada. Volvió a quedarse dormida y de nuevo se despertó poco después. Seguía allí. Era una cajita de madera. Se sentó sobre la cama y la abrió. En su interior había una diminuta vajilla de juguete con comida pintada sobre los platos —chuletas, guisantes y patatas nuevas, e incluso una tarta de mermelada con adornos por encima—. ¿De dónde podía haber salido aquello? No era Navidad y tampoco su cumpleaños. Entonces Edmund se despertó y anunció a gritos que había encontrado una locomotora. Era una pequeña máquina de tren de latón, quizá de un penique, pero la alegría que le causó no tenía límites. Entonces la madre entró en la habitación de los niños y les dijo que el Comandante había traído regalos para ellos desde Oxford. Llevaba un pañuelo de seda rojo, de esos que se ponen a flor de piel bajo el cuello del abrigo para ir más abrigado y que estaban tan de moda entonces. Los cuellos de piel aún no se llevaban. Padre tenía una nueva pipa, y el bebé, un sonajero. Era algo increíble. ¡Quién iba a pensarlo! ¡Recibir regalos así de repente, y de alguien que ni siquiera era pariente! El bondadoso y amable Comandante no corría peligro de ser olvidado en la última casa de la aldea. Madre le mudaba la cama y ordenaba su habitación, y enviaba a Laura por las tardes a llevarle comida cada vez que preparaba algo especial. La niña llamaba a la puerta, entraba y le decía con timidez: «¿Se puede, señor Sharman? Dice mamá que quizá le gustaría probar un poco de esto».
Pero el Comandante estaba demasiado mayor y enfermo para poder apañárselas solo durante mucho tiempo más, incluso con la ayuda de la madre de los pequeños y de otros amables vecinos, y pronto llegó el día en que el doctor se vio obligado a llamar al funcionario del asilo para pobres. El anciano estaba gravemente enfermo y no tenía familia. Solo había un lugar donde podían cuidar de él debidamente y era la enfermería del asilo para desamparados. Hacían lo correcto, pues el hombre ya no estaba en condiciones de valerse por sí mismo. No tenía parientes ni amigos en situación de asumir la responsabilidad. El asilo era el mejor lugar para él. Sin embargo, cometieron un terrible error. Estaban tratando con un hombre inteligente y cultivado como si fuera un anciano completamente perdido y senil. Ni siquiera le consultaron o le explicaron lo que habían decidido. Se limitaron a enviar un coche a la mañana siguiente, que se detuvo a esperar a varios metros de la casa mientras el doctor hablaba con él. Cuando entraron, el Comandante acababa de vestirse y se acercaba con dificultad a su silla junto al fuego. «Hace una bonita mañana y hemos venido para llevarle a dar un paseo», dijo el doctor en tono alegre, y a pesar de sus protestas le pusieron el abrigo y, acto seguido, lo sacaron de casa y lo llevaron hasta el coche en cuestión de minutos.
Laura vio al cochero arrear a su caballo con un suave toque de fusta y el coche se puso en marcha. Pero al instante deseó no haberlo hecho, pues, en cuanto se dio cuenta de lo que sucedía y supo adónde lo llevaban, el viejo soldado, el solitario y anciano caballero, el amable amigo de la familia se vino abajo y rompió al llorar. Estaba hundido, vencido. Pero no por mucho tiempo. Apenas seis semanas después estaba de vuelta en la parroquia y todos sus problemas se habían terminado, pues llegó en el interior de su ataúd.
Puesto que no había parientes a quienes avisar, la hora de su funeral no fue anunciada en la aldea. De lo contrario, al menos unos pocos vecinos se habrían reunido en el cementerio para despedirlo. Sea como fuere, Laura, de pie entre las tumbas a cierta distancia y con una lechera en la mano, fue la única espectadora, y por casualidad. Ningún feligrés siguió el ataúd hasta la iglesia y ella era demasiado tímida para acercarse. Sin embargo, cuando volvieron a sacarlo y lo llevaron hasta la fosa abierta del camposanto ya no estaba solo, pues la hija del vicario, una mujer de mediana edad, caminaba tras él con un libro de salmos en la mano y una hermosa expresión de piedad en la mirada. No era probable que lo hubiera conocido, ya que no frecuentaba la iglesia, mas al ver llegar el solitario ataúd había salido apresuradamente de su casa en dirección a la iglesia para que al menos aquel hombre pudiera recibir «el último adiós» en compañía de otro ser humano. En los años siguientes, cuando Laura oía que hablaban mal de la mujer —y lo cierto es que, a menudo, a ella también le resultaba irritante su carácter entrometido—, recordaba aquel gesto de generosidad.
Los abuelos de los niños vivían en una graciosa casita en mitad del campo. Era una casa de planta redonda que se estrechaba en lo alto, de manera que en la planta baja había dos habitaciones, y en la de arriba, solo una abuhardillada. El jardín no estaba pegado a la casa, sino cerrado por una barrera natural de setos, al otro lado del camino de carros que conducía hasta ella. Estaba repleto de groselleros, frambuesos y flores silvestres de vívidos colores rodeadas de densa vegetación, pues desde que el jardinero se había hecho viejo y sufría de las articulaciones no había sido capaz de podar demasiado a menudo. Allí pasaba Laura muchas horas felices, supuestamente para recoger frutos para hacer mermeladas, aunque lo que hacía en realidad era leer y fantasear. En un rincón del jardín, protegida por arbustos cargados de flores y a la sombra de un ciruelo, estaba lo que ella llamaba su «estudio verde».
El abuelo de Laura era un anciano de gran estatura, con el cabello y la barba blancos como la nieve y los ojos más azules que se puedan imaginar. En aquella época tendría setenta y tantos años, pues su madre había sido su última hija y había nacido cuando ellos ya eran mayores. Uno de los detalles más curiosos de la madre a ojos de sus propios hijos era que había nacido siendo tía y en cuanto aprendió a hablar había insistido en que sus dos sobrinas, ambas mayores que ella, la llamaran «tía Emma».
Antes de retirarse de la vida activa, el abuelo había recorrido la campiña tirando de un carrito a lomos de un pequeño caballo en compañía de un huevero, comprando huevos en granjas y casas donde criaban aves para venderlos después en mercados y en pequeñas tiendas. En la parte trasera de la casita redonda estaba el alpendre donde había vivido su poni, llamado Dobbin. A los niños les encantaba tumbarse en el pesebre y corretear entre las vigas del altillo. Cuando Dobbin murió de viejo también se terminó el negocio de la huevería para el abuelo, pues no disponía del capital suficiente para comprar otro animal. Ni de cerca. Es más, en esa época él mismo empezaba a padecer el mismo mal que se había llevado a Dobbin, de modo que decidió tomarse las cosas con calma y dedicarse a su jardín en la medida de lo posible y a caminar a solas desde su hogar hasta la última casa del pueblo, desde allí hasta la iglesia y de nuevo a su hogar.
A la iglesia no iba solamente a misa los domingos y los días de semana. También visitaba el templo cuando no había servicio para rezar y meditar a solas, pues era un hombre profundamente religioso. Hubo un tiempo en que había sido predicador y los domingos por la noche caminaba kilómetros para oficiar misa, turnándose con otros, en las casas de reunión de varios pueblos de la zona. Cuando ya era viejo había vuelto a abrazar la fe de la Iglesia anglicana, no porque hubiera cambiado de opinión, pues los credos no le preocupaban —sus pies estaban firmemente asentados en la roca sobre la que todos se habían fundado—, sino porque la iglesia de la parroquia estaba lo bastante cerca para poder asistir a todas las misas, estaba siempre abierta para sus oraciones privadas y sus momentos de recogimiento, y la música que allí interpretaban, por pobre que fuera, era todo lo que le quedaba.
Algunos de los miembros de la congregación, que se reunían en la vieja casa de encuentros, todavía recordaban los —en sus propias palabras— inspirados sermones del abuelo. «Con el abuelo que tienes deberías ser una niña más buena», le dijo a Laura una mujer metodista un día que la descubrió arrastrándose entre los arbustos echando a perder un pichi recién estrenado. Pero Laura era demasiado pequeña para valorar a su abuelo, pues murió cuando ella tenía solo diez años, y el dedicado amor que este sentía por su madre, su hija pequeña y más querida, hacía que a menudo la reprendiera y le reprochara su comportamiento infantil. De haber visto cómo quedó el pichi, seguramente le habría soltado una buena regañina. En cualquier caso, la niña era lo bastante perspicaz para darse cuenta de que era un hombre mejor que la mayoría de la gente.
Como ya se ha mencionado, en una época de su vida el abuelo había tocado el violín en una de las últimas iglesias del distrito que aún tenían un coro con acompañamiento musical. También tocaba en casa durante las reuniones familiares, en las de algunos vecinos y, durante su juventud, antes de emprender un modo de vida más piadoso, también había amenizado bodas, fiestas y bailes en algunas ferias. Pensando sobre ello, un día Laura le preguntó a su madre:
—Madre, ¿por qué el abuelo ya no toca su violín? ¿Qué ha hecho con él?
—¡Ah! —exclamó la madre, como si fuera algo obvio—. Ya no lo tiene. Lo vendió una vez cuando tu abuela se puso enferma y andaban cortos de dinero. Era un buen violín y le dieron cinco libras por él.
Hablaba como si fuera igual de intrascendente vender un violín que medio cerdo o un saco con el excedente de patatas para salir de un apuro, pero Laura, a pesar de ser tan joven, percibió la diferencia. Aunque la niña carecía del más rudimentario instinto musical, no le faltaba imaginación para saber que, para un músico, su instrumento debía de ser la posesión más preciosa. Así que un día, estando a solas con su abuelo, le dijo: «¿No echas de menos tu violín, abuelo?».
El viejo la miró con repentino interés y le sonrió con expresión melancólica.
—Lo extrañé mucho —respondió tras una pausa—, más que cualquier otra cosa de la que me haya visto obligado a desprenderme, lo que no es poco decir, y aún lo echo de menos ahora y siempre lo haré. Pero fue por una buena causa y en este mundo no podemos tener todo lo que queremos. No sería bueno para nosotros.
Pero Laura no estaba de acuerdo. Pensaba que sería bueno para su abuelo tener su querido y viejo violín. Ese maldito dinero, o la falta de él, parecía ser la causa de los problemas de todo el mundo.
El violín no era lo único a lo que había tenido que renunciar. Había dejado de fumar cuando se retiró y tuvieron que vivir de sus escasos ahorros y de una pequeña cantidad que les pasaba su hermano, que había prosperado como comerciante de carbón. Quizá lo que sentía más profundamente era haberse visto obligado a renunciar a ayudar a los demás, pues compartir parte de lo que tenía era una de las cosas que más amaba.
Uno de los primeros recuerdos de Laura era el de su abuelo atravesando la portilla del jardín de la última casa con su anticuado y estrecho abrigo negro y su bombín, la barba bien recortada y resplandeciente, y sosteniendo un enorme calabacín bajo el brazo. Todas las mañanas iba a verlos y pocas veces lo hacía con las manos vacías. A veces era un cesto con frambuesas y guisantes ya pelados; otras, un gran ramo de clavelina y rosa musgo, o una cría de conejo que alguien le había dado. Siempre traía algo. Entraba en casa y si había algo roto él lo arreglaba, o se sacaba un calcetín del bolsillo, se sentaba y se ponía a remendar. Y mientras trabajaba hablaba con su hija en tono dulce y amable, llamándola «Emmie». A veces ella lloraba mientras le contaba sus problemas y entonces él se levantaba y le acariciaba el pelo, le secaba las lágrimas y decía: «¡Así está mejor! ¡Así me gusta! ¡Esa es mi pequeña y valiente muchacha! Y recuerda, querida mía, que hay alguien arriba que sabe lo que nos conviene en cada momento, aunque nosotros no nos demos cuenta».
A mitad de la década de los ochenta las visitas diarias habían cesado por completo, pues el reumatismo crónico, contra el que tanto había luchado, estaba acabando con él. Primero fue la iglesia lo que estaba demasiado lejos, después la casa de su hija; luego su propio jardín al otro lado del camino, hasta que finalmente su mundo quedó reducido a la cama donde estaba tendido la mayor parte del día. No era la cama con dosel y edredón hecho con retales de seda y satén de ricos tonos de rojo, marrón y naranja que estaba en la mejor habitación de la planta baja, sino el sencillo jergón blanco colocado bajo el techo abuhardillado de la habitación del tejado. Hacía ya varios años que se había trasladado a dormir allí, dejando a su mujer la habitación de abajo para no molestarla con su tos febril durante los ataques de reuma; y también porque despertaba temprano, como muchos ancianos, y le gustaba levantarse, encender el fuego y ponerse a leer la Biblia antes de preparar el té para su esposa cuando se levantara.
Poco a poco todos sus miembros se fueron agarrotando de tal manera que ni siquiera era capaz de darse la vuelta en la cama sin ayuda. Ayudar a los demás y repartir sus posesiones en la medida de lo posible se había terminado para él. Pasaba horas tumbado de espaldas, con sus cansados y viejos ojos azules clavados en un cuadro colgado de la pared, a los pies de la cama. Era el único objeto colorido que había en la habitación. El resto era todo blanco. Se trataba de la escena de la crucifixión, e impresas sobre la corona de espinas estaban estas palabras:
«Por ti he hecho esto».
Y bajo los pies sangrantes, ensartados con clavos:
«¿Qué has hecho tú por mí?».
Los terribles dolores que soportó sin quejarse durante dos años constituían la mejor respuesta.
Cuando su marido dormía o simplemente estaba tumbado —una vez aseado y atendido— contemplando su cuadro, la abuela de Laura se sentaba en la planta baja entre sus cojines rellenos de plumas y leía Bow Bells, Las novelitas de la princesa o el Family Herald. Siempre que estaba libre de todos sus quehaceres se la podía ver con un libro en la mano. Por lo general eran novelitas sentimentales y llegó a acumular una buena colección, cuyos volúmenes ataba en pequeños paquetes que intercambiaba con otros aficionados al folletín.
De joven había sido muy bonita. «La belleza de Hornton», solían llamarla en su pueblo natal, y a menudo le hablaba a Laura de la época en que su melena le llegaba hasta las rodillas y la cubría igual que una larga capa dorada. Otra de sus historias favoritas era la del día en que había bailado con un auténtico lord. Fue durante su ceremonia de presentación en sociedad y un gran honor, pues entre todas las hijas de sus amigos y sus hacendados la eligió a ella, que no era más que la hija de un guarda. Antes de que la velada finalizara, él le había susurrado al oído que era la muchacha más hermosa de toda la región, y ella había recordado aquel halago durante toda su vida. No obstante, la cosa no pasó de ahí, pues milord seguía siguiendo milord, y yo, Hannah Pollard, no dejaría de ser quien era, una muchacha pobre, aunque fuera la hija de unos padres decentes. En la vida real era imposible que la historia terminara de otra forma, aunque en las novelitas sentimentales aquellos romances siempre tenían final feliz. Quizá por eso le gustaban tanto.
A Laura le resultaba difícil asociar la imagen que tenía de su abuela con la larga y rubia melena y el vestido blanco adornado con lazos azules que había lucido en su fiesta de presentación, pues para ella era tan solo una anciana menuda y frágil de cabello gris que llevaba peinado con raya al medio y recogido sobre las orejas con dos pequeñas pinzas. Aun así, había algo en ella que hacía que mereciera la pena contemplarla. La madre decía que era porque sus rasgos eran bonitos. «Mi madre —decía— estará guapa hasta en su ataúd. Las mejillas pierden el rubor natural y el cabello se vuelve gris, pero lo esencial nunca se pierde».
La madre de Laura estaba muy decepcionada con el aspecto de su pequeña. Su madre había sido una belleza y ella misma había sido encantadora y bonita, por lo que naturalmente esperaba que sus propios hijos continuaran la tradición. Pero Laura era una chiquilla delgada y normal: «Igualita que una garza, toda patas y alas», le decían en la aldea. Además, sus ojos oscuros y su boca generosa resultaban demasiado grandes para su rostro menudo. El único cumplido de toda su infancia se lo había dedicado un cura que le dijo que «parecía una chiquilla inteligente». Los que la rodeaban habrían preferido que tuviera el cabello rizado, una boca de piñón y labios rosas a toda la inteligencia del mundo.
La abuela de Laura nunca había caminado los dieciséis kilómetros que recorría su marido los domingos por la noche para ir a pronunciar su sermón en una capilla de pueblo. No obstante, iba a la iglesia cada domingo a menos que lloviera o hiciera demasiado calor, o que tuviera frío o que considerara que alguna parte de su atuendo estaba demasiado ajada. Era muy particular con su ropa y le gustaba que todo lo que se ponía fuera bonito. En su dormitorio había cuadros y elementos decorativos, además de sus cojines de plumón y su edredón de seda.
Cuando visitaba la última casa, la mejor silla se colocaba junto al fuego especialmente para ella y el mejor té que podían comprar se servía ese día en la mesa. La madre de Laura no solía contarle a ella sus problemas como hacía con su padre. Y si alguna cosilla se le escapaba, su madre se limitaba a decir: «Todos los hombres necesitan que les doren un poco la píldora de vez en cuando».
También algunas mujeres, pensaba Laura, pues le resultaba fácil ver que su abuela siempre había sido la parte consentida y a la que le habían ahorrado los problemas y situaciones desagradables. Si el violín hubiera sido suyo nunca lo habrían vendido, y la familia entera habría hecho todo lo posible con tal de reunir dinero para comprarle un nuevo estuche.
Tras la muerte de su marido, ella se marchó a vivir con el mayor de sus hijos y la casa redonda compartió el mismo destino que la de la vieja Sally. En el lugar donde estaba ahora hay campos de cultivo. Los sacrificios de su marido y el romance con su esposa parecen no haber existido nunca, como «si se hubieran desvanecido sin dejar rastro».
Estos eran algunos de los hombres y mujeres a los que el párroco se refería como «nuestros mayores» y que los visitantes de ciudad solían catalogar como «un puñado de viejos catetos». En aquella época había algunas otras casas en la aldea que aún pertenecían a ancianos. La del maestro Ashley, por ejemplo, que, como Sally, era descendiente de los primeros ocupantes y aún conservaba la casa de sus ancestros y el mismo pedazo de tierra. Debió de ser uno de los últimos en utilizar el arado de pecho, una primitiva herramienta de labranza formada por una reja en un extremo sujeta a un eje de madera que terminaba en un travesaño que el trabajador apoyaba en su pecho para empujar el arado abriendo la tierra. En su parcela se alzaba el único ejemplo superviviente de una construcción a base de adobe y tojo que en otro tiempo había sido muy común en la región. Las paredes estaban construidas con ramas de tojo muy juntas y revocadas con una mezcla de arcilla y mortero. Se decía que los primeros que se asentaron en la zona construían sus casas con sus propias manos utilizando únicamente esos materiales.
Además había un par de matrimonios pobres que se aferraban desesperadamente a sus casas, pues era lo único que tenían, y vivían amenazados por el miedo a acabar en el asilo para desamparados. La ley de Indigentes asignaba una pequeña suma semanal a aquellos ancianos que ya no podían trabajar. Sin embargo, esa irrisoria cantidad nunca alcanzaba para vivir y, a menos que también contaran con la ayuda de unos hijos inusualmente prósperos, tarde o temprano llegaba el momento en que se veían obligados a abandonar su hogar. Cuando veinte años después comenzaron a concederse las pensiones de vejez, la vida de esos aldeanos que ya habían dejado de trabajar cambió por completo. Podían vivir sin angustia. De repente eran ricos e independientes y lo serían hasta el fin de sus días. Al principio a algunos les caían lágrimas de gratitud por las mejillas cada vez que iban a la oficina de Correos a retirar su asignación, y en cuanto la recibían exclamaban: «¡Dios bendiga a lord George! —pues no podían creer que alguien tan pródigo y poderoso pudiera ser un simple “señor”—. ¡Y Dios la bendiga a usted, señorita!», y siempre había flores de su jardín y fruta de sus árboles para la muchacha que se limitaba a hacer su trabajo entregándoles el dinero.
5. Commoner’s rights, derechos de uso de las tierras comunales anteriores a su parcelación y privatización para crear grandes campos de cultivo.
6. En español en el original.