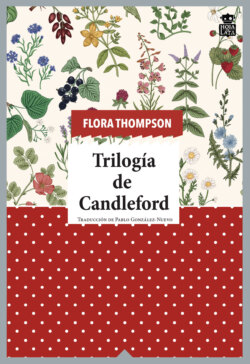Читать книгу Trilogía de Candleford - Flora Thompson - Страница 8
ОглавлениеIII
Hombres en el campo
Después de caminar dos kilómetros y medio por la estrecha y recta senda que discurre en dirección contraria a la carretera general, tras un recodo del camino que impide verlo desde la aldea, se encuentra el vecino pueblo de Fordlow. Allí, una vez pasado el desvío, el escenario cambiaba, y los vastos campos para el cultivo de cereales daban paso a praderas bordeadas por olmos y surcadas por pequeños arroyos. El pueblo estaba situado en un lugar solitario y aislado, y era pequeño, mucho más que la aldea. No tenía tienda, ni taberna ni oficina de Correos, y casi diez kilómetros lo separaban de la estación ferroviaria. La pequeña y achaparrada iglesia, sin torre ni aguja, se alzaba discretamente junto al humilde cementerio que, a lo largo de varios siglos desde su consagración, había ido ascendiendo hasta ocupar una posición bastante elevada sobre la carretera. Toda la zona estaba rodeada por olmos de gran altura que oscilaban a merced del viento y entre cuyas ramas se había instalado una colonia de grajos que graznaban a todas horas. Al lado estaba la vicaría, que hasta tal punto se hallaba rodeada de árboles y matorrales que lo único que se podía ver desde la carretera eran sus chimeneas. Después, la vieja granja estilo Tudor, con sus ventanas ajimezadas de piedra y su notoria mazmorra. Estos lugares, junto con la escuela y una docena de casas ocupadas por el pastor, el carretero, el herrero y unos cuantos trabajadores de la granja con más categoría que los jornaleros, conformaban el pueblo. Incluso esos pocos edificios estaban desperdigados a lo largo de la carretera, tan lejos unos de otros y hasta tal punto rodeados de vegetación que daba la sensación de que no existía pueblo alguno. Los habitantes de la pequeña localidad solían burlarse con una anécdota según la cual un forastero había preguntado al pasar por allí por dónde se iba a Fordlow después de haberlo atravesado. Para los vecinos de la aldea, los del pueblo eran unos «estirados», mientras los del pueblo consideraban a los aldeanos «poco menos que gitanos».
Exceptuando a los dos o tres hombres que frecuentaban la taberna, los vecinos del pueblo raras veces visitaban la aldea, que para ellos representaba el último confín del mundo civilizado. Los aldeanos, por otra parte, conocían de memoria la carretera que unía ambos lugares, pues la escuela, la iglesia y la granja, donde trabajaban la mayoría de los hombres de la aldea, estaban en Fordlow. En Colina de las Alondras únicamente tenían la taberna.
Muy temprano por la mañana, antes del amanecer y durante gran parte del año, los hombres de la aldea se vestían de mala manera, desayunaban a base de rebanadas de pan con manteca de cerdo, cogían el cesto con la comida que sus mujeres habían dejado preparado la noche anterior y echaban a andar sin perder un minuto atravesando campos y saltando cercados. Lograr que los niños se levantaran no era tan fácil. Las madres los llamaban a gritos y los sacudían, y algunas mañanas de invierno incluso se veían obligadas a sacar a rastras de la cama a chiquillos de once y doce años. Entonces llegaba el momento de ponerse las botas, a menudo por la fuerza y con los pies doloridos a causa de los sabañones, pues, a pesar de haber pasado la noche secándose junto a la rejilla de la chimenea, estaban aún duras como tablones. A veces los más pequeños lloraban de dolor y para animarlos su madre les recordaba que solo eran botas, no calzones de los de antes. «Suerte tienes de no haber nacido cuando estaban hechos de cuero», decía, y después le contaba la historia de un chiquillo de la generación anterior cuyos calzones estaban tan tiesos después de haberlos secado que tardaba una hora entera en ponérselos.
—¡Paciencia! Ten paciencia, hijo mío —lo alentaba su madre—. ¡Acuérdate de Job!
—¡Job! —resoplaba el chiquillo—. ¿Qué sabía él de paciencia? ¡Él no tenía que llevar calzones de cuero!
Los calzones de cuero habían desaparecido en los ochenta y ya solo eran recordados en ese tipo de historias. El carretero, el pastor y algunos de los jornaleros más viejos todavía vestían el guardapolvo tradicional e iban tocados con un sombrerito de fieltro redondo de color negro, como los que antiguamente llevaban los clérigos. No obstante, ese viejo estilo campestre en el vestir ya estaba obsoleto y la mayor parte de los hombres llevaban rígidos monos de pana de color marrón, o en verano pantalones de pana y una chaqueta de faena oscura que todos llamaban el pingo.
La mayoría de los jóvenes y los que estaban en la flor de la vida eran hombres recios de rostro rubicundo, estatura media y fuerza descomunal, que se enorgullecían de los pesos que eran capaces de levantar y alardeaban de no haber sentido «dolores y menos aún molestias» en toda su vida. Los mayores caminaban encorvados, tenían las manos callosas e hinchadas y les costaba moverse, pues padecían las consecuencias de una vida trabajando a la intemperie, ya lloviera, nevara o hiciera sol, de las cuales el reumatismo era la más frecuente. Estos aldeanos entrados en años solían llevar una barbita ya gris bajo el mentón que iba de oreja a oreja y los jóvenes lucían grandes bigotones de morsa. Uno o dos de ellos, adelantándose a la moda de aquel tiempo, iban completamente afeitados. Aunque siendo el sábado el único día en que se afeitaban, el efecto de ambos estilos se perdía casi por completo cuando se aproximaba el fin de semana.
Todavía hablaban el dialecto de la región en el que las vocales no solo se alargaban, sino que en muchas palabras llegaban a duplicarse. «Chico» era «chiico»; «carbón» se convertía en «caarbón»; «balde» se decía «baldee», etcétera. En otras palabras, las sílabas se enredaban y las palabras se mezclaban, como en «pan-i-maneca» por «pan y manteca». Tenían cientos de refranes y proverbios y sus conversaciones estaban repletas de símiles. No había nada que estuviera solo caliente, frío o que fuera sencillamente de un color. Las cosas estaban «calientes como el infierno» o «frías como el hielo», eran «verdes como la hierba» o «amarillas como guineas». Hacer un trabajo chapucero con falta de materiales era «como llevar un sombrero con la cinta cortada por la mitad»; tratar de convencer o alentar a alguien que no espabila era como «poner una cataplasma en una pierna de madera». Los nerviosos eran como «gatos saltando sobre un puñado de brasas»; estar enfadado era estar «furioso como un toro». Cualquiera podía acabar siendo de un momento a otro «más pobre que una rata»; estar «más enfermo que un perro» o «más afónico que un cuervo»; ser «más feo que el pecado», «más bueno que el pan» o «apestar de orgullo». De las personas temperamentales se decía que «tan pronto estaban en lo alto del tejado como en el fondo de un pozo». Los que mejor se expresaban en dialecto eran los escasos hombres de mediana edad de la aldea, que hablaban en tono grave y muy digno, tenían voces naturales y agradables, y eran capaces de dotar de profundidad y sentido a cuanto decían. El señor Frederick Grisewood, de la bbc, era capaz de reproducir a la perfección el viejo dialecto de Oxfordshire en sus programas de hace unos años. Por lo general, sus imitaciones sacaban de sus casillas a los naturales de la región, pero él siempre conseguía que sus oyentes revivieran el pasado durante algunos minutos.
Todos los hombres cobraban el mismo salario, compartían alegrías, penas y circunstancias semejantes, incluso se pasaban los días trabajando juntos en los campos. No obstante, eran tan distintos unos de otros como cualquier contemporáneo suyo de otro lugar. Algunos eran inteligentes y otros lentos, los había amables y solícitos, y también egoístas, vivaces y taciturnos. Si algún forastero hubiera llegado a la aldea en busca del típico paleto rústico, no lo habría encontrado.
Tampoco se habría topado con el irónico humor de los campesinos escoceses ni con el agudo ingenio y la sabiduría del Wessex de Thomas Hardy. Las mentes de estos hombres estaban forjadas en moldes más pesados y funcionaban con más lentitud. Sin embargo, también había ocasionales destellos de sosegada diversión. Al toparse con Edmund llorando porque había dejado salir a su urraca para que hiciera un poco de ejercicio como todos los días y todavía no había regresado a su jaula de mimbre, uno de los aldeanos le había dicho al muchacho: «No te lo tomes así, hombrecito. Ve a decíííselo a la señorita Andrews (la cotilla del pueblo) y enseguida t'enterarás de dónde está tu urraquilla, aunque haya llegado volando hasta Stratton».
Su virtud favorita era la perseverancia. No flaquear ante el dolor ni la miseria era su ideal. Un hombre contaba: «Y va y dice aquel, dice, que hay que terminar el campo d’avena antes de que anochezca porque va a llover. Pero no flaqueamos, ¡nosotros no! A media noche la última gavilla estaba cubierta. Demasiado cansaados estábamos, tanto que nos costó llegar a casa. Pero no vacilamos. ¡Lo hicimos!». O «El viejo toro se lanzó a por mí y por poco m’empitona. Pero yo no vacilé. Arranqué una estaca del cercadoo y a por él que fui. Entonces fue él el que flaqueó. ¡Él, él!». Una mujer decía: «Seis noches seguidas me pasé cuidando de mi pobre y anciana madre. Ni la ropa me pude quitar. Pero no flaqueé… Y salió adelante, porque tampoco ella lo hizo». Una joven madre le dice a la comadrona después de su primer parto: «No vacilé, ¿verdad? Oh, espero no haberlo hecho».
La granja era grande y sus terrenos se extendían más allá de los límites de la parroquia. De hecho, abarcaba varias granjas, anteriormente independientes, que con el tiempo se fundieron en una sola y por aquel entonces era propiedad del viejo propietario del caserío estilo Tudor. Los prados que rodeaban la alquería tenían pastos suficientes para los caballos de tiro y para mantener las cabezas de ganado, y un par de vacas lecheras que abastecían de leche y mantequilla a la familia del granjero y a varios de sus vecinos más cercanos. Algunos de los campos se sembraban con semillas de pasto para heno y también con pipirigallo y centeno, que se cultivaban y segaban cuando todavía estaba verde para alimentar al ganado. El resto eran tierras de labranza que producían maíz y tubérculos, pero especialmente trigo.
Alrededor del caserío se agrupaban los edificios de la granja: establos para los grandes caballos de tiro de velludas cernejas que pateaban con fuerza en sus corrales; graneros con portones tan anchos y altos que era posible introducir una carga entera de heno; casetas para los carromatos de la granja pintados de amarillo y azul; graneros con escaleras exteriores, y cobertizos para almacenar torta de borujo, estiércoles artificiales y aperos de labranza. En una gran explanada, los almiares, altos y apuntados, se elevaban sobre altillos de piedra; la lechería, también bajo techo, era modélica a pesar de su pequeño tamaño. Había todo lo necesario o deseable para una buena agricultura.
También había mucho trabajo. Los muchachos que terminaban sus estudios en la escuela eran contratados habitualmente en la granja y no había soldado licenciado ni pareja recién casada que se asentara en la comarca y rechazara un empleo. Como decía el granjero, siempre venía bien un poco de ayuda adicional, pues se pagaba poco y de ese modo era posible labrar debidamente hasta el último metro cuadrado de tierra.
Cuando los hombres y los jóvenes de la aldea llegaban a la granja por la mañana, el carretero y su ayudante ya llevaban trabajando una hora, alimentando y preparando a los caballos. Después de ayudar en lo que fuera necesario, hombres y muchachos colocaban los arneses a los animales y arreaban a sus yuntas en dirección a los campos, donde transcurriría toda su jornada de trabajo.
Si llovía, se cubrían con sacos que rasgaban por un lateral improvisando una combinación de capa y capucha. Si helaba, se soplaban las manos y se palmeaban con fuerza los costados cruzando ambos brazos delante del pecho para calentarlas. Si tenían hambre después de su desayuno a base de pan y manteca de cerdo, pelaban un nabo y lo mascaban o probaban uno o dos bocados de la torta de borujo que llevaban para los animales. Algunos de los jóvenes mordisqueaban las velas de sebo de los candiles del establo, aunque eso siempre era más bien por pillería que por hambre, pues, mal que bien, todas las madres se preocupaban de que su Tom o su Dicky tuvieran «algo que llevarse a la boca entre comidas»: media torta fría o el último pedazo de brazo de gitano del día anterior.
Con gritos de «¡Arre!», «¡Vamos!» y «¡Palante ya!», los equipos se ponían en marcha. Los muchachos eran aupados a lomos de los altos caballos de tiro, y los hombres, caminando a su lado, llenaban de picadura sus pipas de barro y disfrutaban de las primeras y preciosas caladas del día mientras, acompañados por el chasquido de las fustas, el golpeteo de las pezuñas de los animales y el tintineo de los arreos, los equipos avanzaban lentamente por los cenagosos caminos.
Los nombres de los campos daban pistas sobre la historia de cada uno de ellos. Cerca del caserío, «Campo de la fosa», «Los estanques», «Antiguo palomar», «Los criaderos» y «La madriguera» hablaban de los tiempos anteriores a la construcción de la granja estilo Tudor, que había sustituido a otro edificio más antiguo. Más lejos, «El cerro de las alondras», «La mata del cuco», «Los mimbres» y «Campo de la charca» habían sido bautizados por elementos del paisaje; mientras «El terruño de Gibbard» y «Campo Blackwell» probablemente conmemoraban a antiguos habitantes de la región olvidados mucho tiempo atrás. Los nuevos y vastos campos de labranza que rodeaban la aldea habían sido desbrozados demasiado tarde para ser bautizados y eran conocidos como «Los cien acres», «Los sesenta acres» y así sucesivamente, dependiendo de su extensión. Dos de los hombres más ancianos de la zona insistían en llamar a uno de esos «El brezal» y al otro «La pista».
Cualquiera de los dos nombres les valía; pues para ellos no era más que eso, un nombre sin el menor interés. Lo que importaba de cada campo donde les tocaba trabajar era si los caminos que conducían desde la granja hasta allí eran buenos o malos, si estaba bien resguardado o era uno de esos siniestros descampados azotados por el viento y la lluvia donde siempre acababan calados hasta los huesos, y si el suelo era fácil de trabajar o de esos que a uno le rompen la espalda, con tierra tan dura y amazacotada que ni el arado es capaz de surcarla.
Por lo general, en cada campo trabajaban tres o cuatro arados tirados por yugadas de tres caballos, con un muchacho delante del guía y el arador detrás de las rejas. Durante toda la jornada avanzaban de un extremo a otro trazando oscuros surcos en los pálidos rastrojos que, a medida que el día avanzaba, se iban extendiendo a lo ancho hasta cubrir por completo el campo de un vistoso y aterciopelado color melocotón.
Cada arado tenía su propia bandada de grajos, que examinaban de soslayo los terrones en busca de gusanos y larvas. Los pajarillos que anidaban en los matorrales revoloteaban de aquí para allá, a la espera de conseguir su pequeña parte de cuanto se pusiera a su alcance; las ovejas, encerradas en un campo vecino, balaban quejosas; y por encima de los balidos, los graznidos y los trinos, se alzaban los inmemoriales gritos del jornalero: «¡Ale!», «¡Arre!», «¡Tira palante, Poppet!», «¡Vamos, Lightfoot!», «¡Chiico! ¡Es que estás sordo o solo eres duro de oído, maldito seas!».
Después de que el arado cumpliera con su cometido, se usaba el rodillo tirado también por caballos para deshacer los terrones más grandes. A continuación, la grada para arrancar y apartar en esmeradas pilas las malas hierbas que infestaban los campos, que más tarde se quemaban impregnando el aire de esa neblina de color azul claro y ese olor imposible de olvidar en toda una vida. Entonces había que sembrar, los surcos se arreglaban a golpe de azada; llegado el momento se segaba, y todo el proceso comenzaba de nuevo.
La maquinaria mecánica para trabajar la tierra empezaba a utilizarse por aquel entonces. Cada otoño aparecían un par de grandes tractores que, situados cada uno en un extremo del campo, arrastraban los arados de una punta a otra, sujetos con cables. Ambos funcionaban a vapor y recorrían el distrito trabajando en las diferentes granjas que los alquilaban. El equipo lo completaba una caravana, conocida como «la caja», donde vivían y dormían los dos conductores. En la década de los noventa, cuando ya habían decidido emigrar y deseaban aprender lo más posible sobre agricultura, los dos hermanos de Laura, de manera consecutiva, decidieron probar el arado de vapor, provocando el horror de los demás vecinos de la aldea, que veían a aquellos nómadas como parias sociales. Sus conocimientos no eran lo bastante amplios para abarcar materias como la mecánica, y solían encasillar a ese tipo de trabajadores en una categoría social inferior, junto con los deshollinadores, los chamarileros y otros cuyos trabajos les manchaban la cara y la ropa de negro. Por otra parte, a los oficinistas y vendedores de toda clase, cuya pulcra elegancia no tenía otro objeto que granjearse fácilmente el respecto ajeno, los miraban con desprecio como simples «dependientes». El mundo que conocían estaba poblado únicamente por hacendados, granjeros, taberneros y jornaleros, seguidos en orden de importancia por el carnicero, el panadero, el molinero y el tendero.
La máquina que poseía el granjero era propulsada por la fuerza de los caballos y solo se utilizaba para realizar parte de la faena. En algunos campos se empleaba una sembradora tirada por caballos para esparcir las semillas en hileras a lo largo de los surcos, y en otros eran los hombres los que los recorrían de un extremo a otro las veces que fueran necesarias, con un cesto colgado del cuello para sembrar con ambas manos. En tiempo de cosecha, la segadora mecánica ya se había convertido en algo familiar, aunque solo hacía una pequeña parte del trabajo. Los hombres seguían segando a guadaña, y algunas mujeres, a golpe de hoz. Una trilladora alquilada recorría las granjas y su uso ya se había normalizado. En sus casas, sin embargo, los hombres continuaban trillando sus pequeñas parcelas y el fruto del esquileo de sus mujeres a golpe de mayal, y hacían la limpia aventando el cereal al viento de tamiz a tamiz.
Los jornaleros trabajaban duro y trabajaban bien cuando consideraban que la situación lo requería y mantenían un buen ritmo en todo momento. Por supuesto, algunos eran mejores trabajadores que otros. Pero la mayoría de ellos se enorgullecían de su buen hacer y siempre estaban dispuestos a explicarle a algún forastero que el trabajo del campo no era en absoluto un oficio de idiotas como creía alguna gente de ciudad. Las cosas debían hacerse debidamente y en el momento justo, decían, y había aspectos del trabajo de un jornalero cuyo aprendizaje y dominio requería toda una vida. Algunos de los menos admirables solían alardear: «Ganamos diez chelines a la semana, y nos merecemos hasta el último penique. Pero nada de trabajar de más. Ya nos ocupamos nosotros de eso». Sin embargo, al menos a la hora de trabajar en equipo, incluso los más holgazanes mantenían el ritmo, que, aunque fuera lento, siempre era firme.
Mientras los aradores dirigían sus yugadas, otros hombres se ocupaban, bien en solitario, bien en parejas o tríos, de sachar, gradar y extender estiércol en campos cercanos; otros desbrozaban zanjas y preparaban drenajes, cortaban madera y barcia o llevaban a cabo todo tipo de tareas en la casa de labranza. De cuando en cuando ponían a dos o tres hombres ya maduros y más hábiles a recortar setos y excavar zanjas, a esquilar ovejas, pastorear, retejar o segar, dependiendo de la estación. El carretero, el pastor, el vaquerizo y el herrero se centraban en su oficio. Eran hombres importantes, esos cuatro, con dos chelines extra a la semana y una casa libre de alquiler muy cerca de la alquería.
Cuando los jornaleros que se ocupaban de los arados se gritaban unos a otros de surco a surco, no se llamaban «Miller», «Gaskins» o «Tuffrey», ni siquiera «Bill», «Tom» o «Dick», pues todos tenían sus apodos y respondían más rápidamente a «Perro», «Calabaza» o «Coloso». El origen de muchos de esos nombres había caído en el olvido, y ni siquiera los que los llevaban recordaban ya por qué se los habían puesto. En algunos casos, sin embargo, resultaba evidente que se debían a ciertas peculiaridades personales. «Cockie» o «Cock-eye» era ligeramente bizco, y el «Viejo Stut» tartamudeaba, mientras que a «Refrigerio» lo llamaban así porque cuando se comía un tentempié entre comidas solía decir: «No soy capaz de seguir sin mi refrigerio», una palabra más antigua para referirse a «tentempié», que rápidamente se modernizó hasta convertirse en «almuerzo» o simplemente «comida».
Años más tarde Edmund trabajó una temporada en los campos. En cierta ocasión, el carretero le hizo una pregunta y tan sorprendido se quedó ante lo atinado de su respuesta que exclamó: «¡Pero, bueno, muchacho, si nos has salido tan listo como Salomón! ¡Pues Salomón te llamaré, entonces!». Y fue Salomón hasta que abandonó la aldea. A un hermano pequeño lo llamaban «Pescador», aunque el porqué de ese nombre era un misterio. Su madre, que tenía predilección por los niños antes que las niñas, solía llamarlo «mi pequeño martín pescador».
A veces, durante la faena en los campos, en lugar de amigables gritos, un discreto rumor, parecido a un siseo o un silbido, se extendía entre los surcos. Era una señal de advertencia de que alguien había visto a «Viejo Lunes», el capataz de la granja. Aparecía cabalgando entre los surcos, a lomos de su pequeño poni gris de larga cola —tan alto era él y tan diminuta su montura que sus pies casi tocaban el suelo—, sacudiendo en el aire su vara de fresno y gritando: «¡Vamos! ¡Venga, hombres! ¿Qué creéis que estáis haciendo?».
El apodo de «Viejo Lunes» o «Viejo Lunes por la Mañana» se lo habían puesto años atrás cuando, después de algún incidente, él había gritado: «¡El lunes por la mañana a las diez en punto! ¡Hoy es lunes, mañana martes y pasado miércoles…, media semana y no habéis hecho nada!». Este nombre, ni que decir tiene, lo reservaban para cuando él no estaba. Cuando lo tenían delante, todo era «Sí, capataz Morris» y «No, capataz Morris» y «Veré qué puedo hacer, capataz Morris». Algunos de los más dóciles incluso lo llamaban «señor». Y entonces, en cuanto les daba la espalda, algún bromista lo señalaba con una mano mientras con la otra se daba una palmada en la nalga diciendo, en voz baja, «¡Vete al cuerno, viejo demonio!».
Cuando llegaban las doce, según el sol o alguno de esos viejos relojes de bolsillo que se heredaban de padres a hijos, los equipos de trabajo hacían una pausa para comer. Desuncían los caballos, los llevaban a la sombra junto a los arbustos o a un almiar y les ponían el morral, y los hombres y los muchachos se tumbaban a su lado en sacos extendidos en el suelo, abrían botellas de té frío y sacaban la comida que llevaban envuelta en paños rojos. Los más afortunados tenían pan y tocino frío. A veces un pedazo de hogaza sobre el cual se colocaba el tocino, con una rebanada más fina encima —a la que llamaban la del pulgar— para poder cogerlo con la mano sin tocar la carne, en una posición que permitiera al mismo tiempo usar la navaja. La comida se consumía con pulcritud y esmero, y la pequeña porción de pan con tocino se cortaba y se engullía con un solo movimiento. Los menos venturosos masticaban su pan con manteca de cerdo o con un pedacito de queso, y los más jóvenes daban cuenta de la última ración de pudin frío del día anterior, mientras los otros se burlaban de ellos advirtiéndoles «que no abusaran de la melaza».
La comida desaparecía enseguida, los hombres sacudían las migas de sus pañuelos para los pájaros y encendían sus pipas, y los muchachos se alejaban para merodear entre los arbustos armados con sus tirachinas. A menudo los mayores pasaban el descanso discutiendo sobre política, la noticia del último asesinato en la ciudad o asuntos locales. Sin embargo, otras veces, sobre todo cuando estaba presente un tipo especialmente dotado para esas lides, mataban el tiempo contando lo que las mujeres solían catalogar, avergonzadas, como «historias de hombres».
Estas historias, que se reservaban estrictamente para los campos y no se repetían en ningún otro lugar, formaban una especie de rústico Decamerón que parecía existir desde hacía siglos y, generación tras generación, crecía como una bola de nieve colina abajo. Se suponía que estos cuentos eran extremadamente indecentes, y después de alguna de esas sesiones, los más viejos se levantaban, explicando más tarde: «Me levanté y me fui con los caballos porque ya no aguantaba más. Esos bribones no dejaban de darle a la lengua y sus bocas apestaban a azufre». Pero solo ellos sabían realmente cómo eran esas historias, aunque posiblemente fueran más groseras que indecentes. A juzgar por unos pocos ejemplos que se filtraban gracias a los chiquillos que escuchaban a veces a escondidas, consistían principalmente en anécdotas de las de «él dijo» y «ella contestó» salpicadas con la enumeración de esas partes del cuerpo humano que «nunca se han de mencionar».
Canciones y versos picantes se escuchaban también tras la esteva del arado o entre los arbustos, pero en ningún otro lugar. Algunas de esas rimas obscenas estaban tan bien compuestas que quienes han estudiado la materia atribuían su autoría a mentes más ilustradas (en la iglesia o en la escuela) y caídas en desgracia. Y es posible que así fuera, aunque lo más probable es que nacieran en los mismos campos, pues en aquellos días la gente asistía habitualmente a la iglesia, por lo que los feligreses solían tener la mente bien surtida de himnos y salmos, y a algunos de ellos se les daba muy bien parodiarlos.
Estaba, por ejemplo, el de «La hija del sacristán», en el que la joven damisela aludida en el título se presentaba en la iglesia la mañana de Navidad para decirle a su padre que la carne de ternera que siempre le regalaban por esas fechas había llegado a casa justo después de que él se marchara. Cuando la muchacha llegó a la parroquia la misa ya había empezado, y la congregación, dirigida por su padre, estaba entonando un salmo, mas eso no le impidió acercarse a su padre y decir:
—Padre, la carne ha llegado. ¿Qué debe hacer Madre?
Y la respuesta no se hizo esperar:
—Dile que reserve lo más jugoso y olvide las insulseces, pues esta noche quiero cenar su más dulce manjar.
Sin embargo, ese tipo de chanzas no bastaban para el tipo de hombre aficionado a esas lides, pues solía aderezarlas con todo tipo de rimas soeces en las que además introducía los nombres de amantes honestos para mofarse de ellos. Aunque nueve de cada diez oyentes desaprobaban sus chanzas y se sentían incómodos, tampoco hacían nada para ponerles freno, aparte de decirle: «¡Suave, que te van a oír los chiquillos!» o «¡Ten cuidaado que puede aparecer alguna mujer por el camino!».
Pero el lascivo provocador no siempre se salía con la suya. Hubo una vez en que un joven soldado, que acababa de volver a casa tras cinco años de servicio en la India, se sentó al lado del pícaro juglar a la hora de comer. Después de escuchar sin inmutarse una o dos de sus improvisadas canciones, miró al cantante y le dijo sin más: «Deberías lavarte esa sucia boca».
Como respuesta el otro improvisó otra chirigota en la que introdujo el nombre de su antagonista. Entonces el exsoldado se levantó y agarró al poeta por la pechera, lo tiró al suelo y, tras una breve refriega, le metió en la boca un buen puñado de tierra y guijarros. «¡Bueno, eso al menos te servirá como enjuague!», dijo propinándole una última patada en el trasero, mientras el otro se escabullía entre los arbustos, tosiendo y escupiendo.
Algunas mujeres seguían trabajando en los campos. Por lo general, lo hacían lejos de los hombres y en la mayoría de los casos ni siquiera en las mismas plantaciones. Además, tenían sus propias tareas, como desbrozar o sachar, recoger piedras y plantar nabos y remolacha; y cuando llegaba el mal tiempo remendaban sacos en el granero. Según se contaba, antiguamente eran muchas las que lo hacían, criaturas indómitas y mugrientas, que no veían inconveniente alguno en tener cuatro o cinco hijos sin estar casadas. Esos tiempos habían terminado, aunque la reputación de aquellas había sido suficiente para que a la mayoría de las mujeres les disgustara la idea de «trabajar en los campos». En la década de los ochenta, una media docena de mujeres de la aldea lo hacían, en su mayoría madres de mediana edad respetables que ya habían criado a sus hijos y tenían tiempo libre, disfrutaban de la vida a la intemperie y de la posibilidad de tener semanalmente unos pocos chelines que pudieran considerar suyos.
Sus jornadas de trabajo, organizadas para que pudieran llevar a cabo las tareas del hogar por la mañana antes de marcharse y preparar la cena de sus maridos al regresar, eran de diez a cuatro, con una hora de descanso para comer. Su salario era de cuatro chelines a la semana. Se protegían la cabeza del sol con una cofia y llevaban botas con suela claveteada, guardapolvos de hombre y delantales de sarga para proteger la parte baja del cuerpo. Una de ellas, la señora Spicer, fue la primera en usar pantalones y solía ponerse unos de pana de su marido. Las demás se las apañaban con trozos de pantalones viejos que usaban como polainas. Fuertes, sanas, curtidas por los elementos y duras como clavos, trabajaban durante todo el año, salvo cuando el clima era más extremo, y solían decir que «se volverían locas como cabras» si tuvieran que quedarse todo el día encerradas en casa.
Al verlas trabajar inclinadas en fila sobre la tierra, tan parecidas como guisantes en la misma vaina, ningún forastero habría sido capaz de distinguirlas. Sin embargo, no era así. Estaba Lily, la soltera, grande y fuerte, tan bruta como un caballo de carga y morena como una gitana, con el polvo del campo incrustado en la piel y oliendo a tierra incluso cuando estaba en casa. Años atrás un hombre la había traicionado y había jurado que no se casaría hasta haber criado al chiquillo que había tenido con él. Un juramento bastante innecesario, pues, según decían sus vecinos, era una de las pocas mujeres realmente feas que había en el mundo.
En la década de los ochenta era una mujer de cincuenta años, una criatura de la tierra de toscos modales cuya vida se reducía a trabajar, comer y dormir. Vivía sola en su diminuta casita, en la que, según alardeaba, podía preparar la comida, comérsela y recogerlo todo sin necesidad de levantarse de su silla junto al fuego. Sabía leer un poco, pero ya había olvidado cómo se escribe, y la madre de Laura redactaba sus cartas para su hijo, destinado en la India.
Y allí estaba la señora Spicer con sus pantalones, de lengua afilada y ya entrada en años, pero independiente y honesta, que alardeaba de no deberle un solo penique a ningún hombre y de no necesitar absolutamente nada de nadie. Su marido, un hombre menudo y algo calzonazos, la adoraba.
Muy distinta de todas las demás era la afable señora Braby, de mejillas sonrosadas, que siempre llevaba en el bolsillo una manzana o un paquetito con caramelos de menta por si se encontraba con alguno de sus niños favoritos. En su tiempo libre era una voraz lectora de noveletas y, reservando una parte de los cuatro chelines que ganaba, se había suscrito a la revista cultural Bow Bells y al semanario Family Herald. En una ocasión se encontró con Laura cuando la niña regresaba de la escuela y comenzó a contarle el argumento de una novela por entregas que estaba leyendo, titulada Su reina del hielo, en la que la heroína, rica, hermosa y gélidamente virtuosa, vestida de terciopelo blanco y plumón de cisne, a punto estaba de romperle el corazón al héroe de la historia a cuenta de su fría indiferencia, hasta que finalmente se derretía y se entregaba por completo a él. No obstante, como era de esperar, la trama no era tan simple, pues también incluía a un pérfido coronel. «¡Ay, qué colonel tan odioso!», exclamaba de cuando en cuando la señora Braby. Lo pronunciaba así, con ele, y a Laura le resultaba tan molesto que finalmente le dijo: «Pero no dirían colonel, ¿verdad, señora Braby?». Lo que las llevó a zambullirse en una acalorada discusión sobre ortografía. «Co-lo-nel, se dice colonel. ¿En qué estás pensando, chiquilla? ¿Es que hoy día no os enseñan nada en la escuela?». La mujer se quedó muy ofendida y durante varias semanas no le dio a Laura ni un solo caramelo; lo que le estuvo bien empleado, pues no se debe corregir a los mayores.
Había un hombre que solía trabajar con las mujeres o en el mismo campo donde les tocara faenar. Era un hombre pobre y enfermizo y no demasiado fuerte que iba ya para viejo, de modo que habían decidido ponerlo a trabajar por medio jornal. Todo el mundo lo llamaba «Algy» y no era natural de la aldea. Había aparecido de repente años atrás y nunca hablaba acerca de su pasado. Era alto y delgado, caminaba ligeramente encorvado y llevaba largas patillas pelirrojas de las que entonces llamaban «lloronas». A veces, cuando erguía la espalda, era posible atisbar los vestigios de un pasado militar. Aunque había otros motivos para suponer que había pasado parte de su vida en el ejército, pues cuando estaba algo achispado a veces empezaba a decir: «Cuando estaba en el cuerpo de granaderos…», aunque siempre se callaba de repente. Aunque le costaba llegar a las notas más altas y a menudo su voz se rompía convirtiéndose en una especie de graznido, su manera de hablar sugería vagamente que era un hombre culto, de la misma manera que su porte y su manera de moverse hacían pensar que había recibido una formación castrense. Además, en lugar de jurar soltando palabrotas y maldiciones como hacían los demás hombres, cuando algo le sorprendía solía exclamar «¡Por Júpiter!», lo que a todo el mundo le resultaba muy divertido, si bien no servía para arrojar un mínimo de luz sobre su misterioso pasado.
Veinte años antes, cuando hacía escasas semanas que su actual esposa había enviudado, él había llamado a su puerta durante una tormenta para pedir alojamiento por una noche, y allí había vivido desde entonces, sin recibir nunca una carta ni hablar de su vida anterior, ni siquiera con su mujer. Se decía que durante los primeros días en el campo se le habían ampollado las manos hasta sangrar, poco o nada acostumbradas a ese tipo de trabajo. Al principio, su presencia debió de suscitar gran curiosidad en la aldea, aunque hacía ya mucho tiempo que el fenómeno se había apaciguado y, desde los años ochenta, había sido aceptado como «un tipo flojo y debilucho» a costa del cual se podían hacer bromas. Era un hombre reservado y trabajaba satisfecho, dando lo mejor de sí mismo en la medida de lo posible. Lo único que lograba alterarlo era la visita poco frecuente de la banda de música alemana. En cuanto escuchaba el estruendo de los instrumentos de viento y el pum-pum del tambor, se metía los dedos en las orejas, echaba a correr campo a través y nadie volvía a verlo en todo el día.
Los viernes por la noche, concluido el trabajo, los hombres marchaban en tropa hacia la casa de labranza para cobrar su jornal. Allí el granjero en persona se lo entregaba, asomado a un ventanuco, mientras el personal esperaba su turno moviendo nerviosamente los pies y tirándose del pelo. El granjero ya era demasiado viejo y corpulento para montar a caballo y, aunque todavía recorría a diario sus tierras encaramado en un pequeño carromato, se veía obligado a contemplar el trabajo desde los caminos, por lo que el día de paga era la única ocasión que tenía para ver de cerca a la mayoría de sus hombres. Entonces, si había algún motivo de queja, era cuando estos los escuchaban. «¡Eh, tú! ¿Qué hacías en Causey Spinney el lunes pasado cuando debías estar limpiando las caceras?». Ante ese tipo de queja los jornaleros podían responder: «La llamada de la naturaleza, si me lo permite, señor». Menos frecuente, aunque más difícil de justificar, era: «Tengo entendido que últimamente no has trabajado muy bien, Stimson. ¡Así no se puede, ya lo sabes, así no se puede! Si quieres seguir trabajando aquí tendrás que ganarte el jornal como los demás». No obstante, por lo general la cosa no iba a mayores, y se quedaba en un simple: «¡Ah! Ahí estás, Coloso, hombre. Un reluciente medio soberano para ti. Ten cuidado y no lo gastes todo de golpe». O quizá alguna muestra de interés sobre la última mujer que había dado a luz en la aldea o acerca del reumatismo de alguno de los ancianos. Podía permitirse ser jovial y amable con ellos, pues ya tenía al pobre y decrépito «Lunes por la Mañana» para que le hiciera el trabajo sucio.
Pormenores aparte, no era un hombre de mal corazón y lo cierto es que tampoco era en absoluto consciente de hasta qué punto explotaba a sus jornaleros. ¿Acaso no recibían el salario normal completo, sin ninguna deducción por el tiempo que estaban sin dar un palo al agua cada vez que hacía mal tiempo? Cómo se las arreglaban para vivir y mantener a sus familias era exclusivamente asunto de ellos. Después de todo, no necesitaban demasiado, pues tampoco es que estuvieran acostumbrados al lujo. A él le gustaba saborear una jugosa ración de solomillo y tomarse una copita de oporto de vez en cuando, pero sin duda el tocino y las alubias eran más adecuados para hacerle frente al trabajo. «Hígado fuerte, trabajador fuerte», rezaba el viejo refrán de pueblo, y los jornaleros hacían bien en no ignorarlo. Además, todos los años, al final de la cosecha, el granjero ofrecía una gran fiesta en su casa para todo el mundo; cada Navidad repartía entre las familias de sus trabajadores un buen pedazo de ternera de su propia granja, y lo mismo hacía después de la matanza. Y cuando había alguien enfermo enviaba sopa y pudin de leche. Lo único que tenían que hacer era pedir y pasar a recogerlo.
Nunca se entrometía en el trabajo de sus hombres, mientras lo hicieran bien. ¡No, no! ¡Él no! Era un ferviente conservador, de los de verdad, y todos conocían sus inclinaciones políticas. No obstante, nunca había intentado influenciarlos durante las elecciones y tampoco les preguntaba a quién habían votado. Sabía que algunos patrones lo hacían, pero en su opinión aquello era una bajeza. Igual que obligarlos a ir a la iglesia. Eso era tarea del párroco.
Aunque lo engañaban cada vez que podían y a sus espaldas se referían a él como «Dios todopoderoso», el granjero era del agrado de sus hombres. «No es mala gente —decían—, y vive de la tierra». Además, reservaban todo su rencor para el capataz.
Hay algo emocionante en el día de paga, incluso cuando el salario es pobre y ya está hipotecado por todo tipo de necesidades. Con esa pequeña cantidad de oro en los bolsillos, los hombres se marchaban con paso rápido a pesar del cansancio y hablaban con más ligereza que de costumbre. Al llegar a casa le entregaban inmediatamente el medio soberano a sus esposas, que les devolvían un chelín para los gastos de la semana siguiente. Esa era la costumbre en la campiña. Los hombres trabajaban para ganar el dinero y las mujeres se encargaban de gastarlo. Los hombres se llevaban la mejor parte del trato. Ganaban su medio soberano a base de esfuerzo, de eso no hay duda, pero al aire libre y trabajando en algo que les gustaba, rodeados de compañeros que, por lo general, les resultaban simpáticos. Las mujeres se quedaban encerradas en casa cocinando, limpiando, lavando y cosiendo; y, además de los continuos embarazos y de la tribu de niños que tenían a su cargo, también debían preocuparse por encontrar los medios para sacar adelante su hogar sin suficientes ingresos.
Muchos maridos alardeaban de no haber tenido que preguntar nunca a sus mujeres qué hacían con el dinero. Mientras hubiera comida suficiente, ropa para vestir a toda la familia y un techo sobre sus cabezas, se daban por satisfechos, decían, y parecían hacer de ello una virtud, considerándose por ello hombres generosos, de buen corazón y dignos de confianza. Si una mujer contraía deudas o se quejaba, se le decía: «Tienes que aprender a hacerte el abrigo ajustándote a la tela, mujer». Según esa premisa no habría bastado con ser hábil como costurera, la tela de los abrigos tendría que haber sido elástica.
En las noches especialmente luminosas, después de cenar, los hombres trabajaban durante una o dos horas en su huerto o en la parcela. Eran horticultores de primera y en cada estación se enorgullecían de conseguir las primeras y las mejores verduras. En esto ayudaba la calidad de la tierra y la gran cantidad de abono de sus pocilgas, aunque su habilidad jugaba un papel fundamental. Consideraban que la clave de su éxito estaba en remover constantemente la tierra y limpiarla de raíces, para lo cual utilizaban sobre todo azadones de pala. A este proceso lo llamaban «cosquillear». De una a otra parcela, se gritaban diciendo: «¡Hay que hacerle cosquillas a la tierra para que se vuelva fértil!»; o al pasar junto a un vecino que trabajaba muy atareado lo saludaban: «Haciéndole unas pocas cosquillas, ¿verdad, Jack?».
Era maravilloso ver la energía que dedicaban a cuidar sus huertos después de toda una jornada de duro trabajo en los campos. No lamentaban el esfuerzo extra y ni siquiera parecían cansados. A menudo, durante las noches de luna en primavera, se escuchaba el trajín de la solitaria horca de alguno que no había sido capaz de dejar la tarea sin terminar, y el olor del crepitante fuego de la quema de rastrojos flotaba entre las casas de la aldea, colándose por las ventanas. También era agradable en los atardeceres veraniegos, quizá cuando el calor era más intenso y el líquido elemento escaseaba, escuchar el salpicar del agua sobre la tierra seca y cuarteada de algún huerto —agua que había sido recogida en el arroyo, a casi medio kilómetro de distancia—. «No hay que escatimar con la tierra —solían decir—. Si quieres algo de ella tienes que poner algo de tu parte, aunque solo sea esfuerzo».
Las parcelas familiares estaban divididas en dos, una mitad para plantar patatas y la otra para cultivar trigo o cebada. El huerto estaba reservado para verduras y hortalizas, pero también se plantaban grosellas y algunas flores anticuadas. Sin embargo, por más orgullosos que estuvieran de su apio, de sus guisantes y alubias, de la coliflor y el calabacín, y por excelentes que fueran los especímenes que cosechaban, a nada dedicaban tanto cuidado como al cultivo de sus patatas, pues debían crecer en cantidad suficiente para abastecer las necesidades de todo el año. Cultivaban todas las variedades antiguas: hoja de fresno, rosa temprana, rosa americana, magnum bonum y la enorme y amorfa variedad conocida como elefante blanco. Todo el mundo sabía que la «elefante» era una patata poco satisfactoria, que era difícil de pelar y que al hervirla se consumía hasta quedar reducida a una pulpa blanca. Sin embargo, producía tubérculos de tan increíble tamaño que ningún vecino era capaz de resistirse a la tentación de plantarla. Cada año los orgullosos horticultores llevaban sus especímenes a la taberna para pesarlos en la única báscula de la aldea, y después pasaban de mano en mano entre todos los curiosos, que trataban de estimar su peso. «Cada vez que se recoge y se exhibe una buena partida de patata elefante —decían los hombres—, desde luego tenemos con qué entretener la vista».
Gastaban muy poco en semillas, pues el dinero no sobraba, por lo que dependían principalmente de las semillas que conservaban del año anterior. Algunas veces, para asegurarse de sacar provecho a la tierra fresca, intercambiaban una bolsa de patatas de siembra con amigos que vivían lejos de la aldea y, de cuando en cuando, el jardinero de alguna mansión de los alrededores le regalaba a un vecino varios tubérculos de una nueva variedad. Estos se plantaban y eran atendidos con sumo cuidado, y cuando llegaba el momento de la recogida, los nuevos especímenes eran exhibidos ante los demás vecinos.
La mayoría de los hombres cantaban o silbaban mientras cavaban y sachaban. En aquellos tiempos era frecuente cantar al aire libre. Los trabajadores cantaban durante su faena; los carreteros cantaban por los caminos con la única compañía de sus caballos; el panadero, el molinero y el pescadero ambulante cantaban mientras repartían su mercancía de puerta en puerta; incluso el médico y el párroco musitaban alguna tonadilla entre dientes durante sus rondas de visitas. La gente era más pobre entonces y carecía de las comodidades, las diversiones y los conocimientos que tenemos hoy día; y a pesar de todo, eran más felices. Lo que parece sugerir que la felicidad depende en mayor medida del estado de la mente —y quizá del cuerpo— que de las circunstancias y eventos que nos rodean.