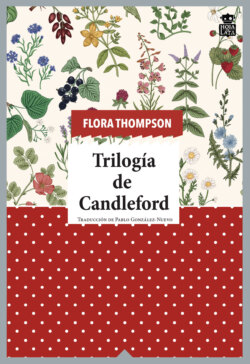Читать книгу Trilogía de Candleford - Flora Thompson - Страница 9
ОглавлениеIV
En el Carros y Caballos
Fordlow podía alardear de su iglesia, de su escuela, de su concierto anual y de sus sesiones trimestrales de lectura por un penique, pero la aldea no les envidiaba ninguno de esos entretenimientos ni lugares, pues contaba con su propio centro social, más cálido, más humano y mucho mejor en todos los sentidos, en la taberna Carros y Caballos.
Allí se reunía cada noche la población masculina y adulta de la aldea a beber medias pintas de cerveza —sorbito a sorbito para que duraran lo más posible—, a discutir sobre sucesos locales, política o métodos de cultivo y a cantar algunas canciones «para celebrar».
Eran reuniones inocentes. Nadie se emborrachaba, pues no tenían dinero suficiente ni para cerveza, y era buena cerveza, a dos peniques la pinta. Aun así, el párroco cargaba desde el púlpito contra aquel lugar, llegando en una ocasión a tacharlo de antro de perdición. «Es una verdadera pena que no pueda venir en persona a ver cómo es», dijo en una ocasión uno de los hombres de más edad, de camino a casa al salir de la iglesia. «La pena es que no se meta en sus propios asuntos», replicó uno de los jóvenes. A lo que otro de los ancianos respondió pacíficamente: «Bueno, si lo piensas bien, es lo suyo. Al hombre le pagan por predicar, de modo que tendrá que predicar contra algo. Tiene sentido».
Solo media docena de hombres se mantenían al margen de estas sesiones. Y de esos, algunos eran conocidos por «ser piadosos» o por depender sus ingresos de la iglesia.
Los demás iban a diario y tenían su propio asiento reservado en bancos o taburetes. En cierto modo, aquel lugar era su hogar casi en igual medida que sus propias casas, y desde luego bastante más acogedor que muchas de ellas, con su crepitante fuego, sus cortinas rojas en las ventanas y sus jarras de estaño siempre bien limpias.
La costumbre de acudir allí a diario al anochecer, según ellos mismos decían, era una manera de ahorrar, pues, al no haber ningún hombre en casa, podían dejar que el fuego se apagara y el resto de la familia ya estaba durmiendo o acostándose cuando el cuarto empezaba a enfriarse. De modo que los hombres podían gastar un chelín a la semana, siete peniques para la media pinta de cada noche y el resto para otras necesidades. Además, sus mujeres solían comprar para ellos una onza de tabaco de la marca Nigger Head junto con el resto de las provisiones.
Era una reunión exclusivamente masculina. Las mujeres nunca acompañaban a sus hombres, aunque a veces alguna de ellas, con los hijos ya fuera de casa y medio penique disponible para gastar en sí misma, llamaba a la puerta trasera con una botella o una jarra y quizá aprovechaba para quedarse un ratito a escuchar lo que sucedía allí dentro, sin que nadie la viera. También los chiquillos golpeaban la puerta trasera para comprar velas, melaza o queso, pues el tabernero regentaba además una pequeña tienda en la parte de atrás de su local, y también ellos querían saber qué hacían allí los adultos. Dentro, los hijos del tabernero se levantaban sigilosamente de la cama y se sentaban en las escaleras vestidos con sus camisones. La escalera subía desde la taberna, lo único que mediaba entre ambas zonas era un banco de madera, y una noche los hombres se sobresaltaron al ver lo que en un primer momento les pareció un pájaro blanco que descendía aleteando hacia ellos. Era la pequeña Florrie, que, después de quedarse dormida en las escaleras, se había caído. La sentaron en sus rodillas, acercaron sus pies al fuego y sus lágrimas enseguida se secaron, pues no se había hecho daño, tan solo estaba asustada.
Los niños no escuchaban lenguajes inapropiados, salvo alguna que otra maldición, pues su madre era una mujer muy respetada y el menor indicio de algo más fuerte era acallado con un codazo en las costillas y susurros de «No te olvides de la patrona» o «¡Cuidaado que hay mujeres delante!». Tampoco se repetían aquí las historias de los campos ni había canciones picantes, pues cada cosa tenía su momento y su lugar.
La política era uno de los temas preferidos, ya que con la reciente ampliación del derecho al voto todo padre de familia podía acudir a las urnas y se tomaban muy en serio su nueva responsabilidad. Un moderado liberalismo prevalecía entre los presentes, un liberalismo que hoy día sería considerado como velado conservadurismo, aunque entonces resultaba bastante atrevido. Un hombre que había estado trabajando en Northampton se declaraba a sí mismo un radical, pero enseguida era apaciguado por el tabernero, que se consideraba un ferviente conservador. Con este vaivén entre izquierda y derecha, salían a relucir los temas más candentes, que por lo general se solventaban para satisfacción de la mayoría.
Se hablaba sin ambages sobre los «Tres acres y una vaca», «El voto secreto», «La Comisión Parnel y el crimen» o «La separación Iglesia-Estado». A veces se leía en voz alta del periódico un discurso de Gladstone o de algún otro líder, salpicado por las fervientes exhortaciones del grupo: «¡Escuchad, escuchad!». O Sam, un hombre de opiniones modernas, relataba con orgullo su último encuentro, apretón de manos incluido, con Joseph Arch, el paladín de los jornaleros. «¡Joseph Arch! —gritaba—. ¡Joseph Arch es el hombre que necesitan los trabajadores de las granjas!», y daba un puñetazo en la mesa al tiempo que levantaba su jarra, con mucho cuidado de no derramar nada, eso sí, pues cada gota de cerveza era un don precioso.
Entonces el tabernero, sentado a horcajadas en su silla de espaldas a la chimenea, decía con la autoridad de quien se sabe en su propia casa: «No os servirá de nada ir en contra de los burgueses. Ellos tienen la tierra y el dinero, y así seguirá siendo. ¿Dónde estaríais de no ser por ellos, que os dan trabajo y os pagan por él? Me gustaría saberlo». Y esa pregunta, aún sin respuesta, lograba que todos se quedaran callados, sin saber qué decir, hasta que alguien del grupo rompía el silencio con el nombre de Gladstone. ¡William Gladstone! ¡El viejo gran hombre, líder del Partido Liberal! ¡El William del pueblo! Su fe en su poder resultaba emocionante, y todas las voces se unían a coro para cantar:
Dios bendiga a William del pueblo,
que durante largo tiempo guíe la nave
de la libertad y la emancipación,
Dios bendiga al viejo gran hombre.
Sin embargo, los niños que escuchaban de cuando en cuando preferían las noches en que se contaban historias. Historias que helaban la sangre y ponían los pelos de punta, como la del fantasma de la carretera que, a poco más de un kilómetro de donde estaban, había sido visto, si acaso un ente invisible puede ser visto, agitando un candil encendido y persiguiendo a los desprevenidos viajeros. O la del hombre del pueblo vecino que había salido de casa en mitad de la noche con la intención de conseguir medicinas para su mujer enferma y se había topado con un enorme perro negro de ojos llameantes —el diablo, evidentemente—. Otras veces la conversación derivaba hacia los viejos tiempos de los ladrones de ovejas y entonces se acordaban del fantasma que, según contaban, todavía frecuentaba el lugar donde ahora se alzaba el cadalso; o de la mujer sin cabeza vestida de blanco que cada noche, cuando el reloj daba las doce, cabalgaba sobre el puente en dirección a la ciudad a lomos de un caballo también blanco.
Una fría noche de invierno, cuando alguien estaba contando esa historia, el doctor, un anciano de ochenta años que todavía recorría kilómetros a diario atendiendo a los enfermos de los pueblos vecinos, detuvo su calesa a la entrada de la taberna y entró para tomarse un brandi caliente con agua.
—Señor —dijo uno de los hombres—, estoy seguro de que usted ha cruzado muchas veces el Puente de la Dama a medianoche. ¿Cree haber visto algo por allí?
El doctor negó con la cabeza.
—No —respondió—. No puedo decir que haya visto nada. Sin embargo —añadió, e hizo una pausa para enfatizar sus palabras—, sí que hay algo muy curioso. Durante los cincuenta años que llevo con vosotros, como sabéis, he tenido muchos caballos y ninguno de ellos ha querido atravesar el puente en plena noche a menos que lo azuzara. Por supuesto, no puedo saber si ellos son capaces de ver más que nosotros, mas ahí queda la historia. Buenas noches, señores.
Además de esos cuentos de fantasmas del dominio público y bien conocidos por todos, había historias familiares sobre amenazas de muerte, o sobre madres, padres o esposas que se habían aparecido después de morir para advertir, aconsejar o acusar a sus familiares. Pero aquello no pasaba del mero entretenimiento, pues nadie creía realmente en fantasmas. Si bien es cierto que algunos habían ido de noche a lugares embrujados movidos por la curiosidad, aunque todos terminaban por decir lo mismo: «Bueno, si los vivos no nos hacen daño, tampoco pueden los muertos. Los buenos no querrían volver y a los malos no se lo permitirían».
Las noticias de los periódicos daban lugar a otros cuentos de horror. Jack el Destripador recorría las calles del East End de Londres asesinando a mujeres y cada noche aparecía el cadáver descuartizado de otra desgraciada. En la aldea se hablaba de esos crímenes durante horas y todo el mundo tenía su propia teoría sobre la identidad y los motivos del esquivo asesino. Los niños se horrorizaban con tan solo escuchar su nombre y su oscura figura era la causa de muchas noches insomnes plagadas de pesadillas. Padre estaría martilleando en el cobertizo y Madre cosería tranquilamente sentada en su butaca en el piso de abajo, pero el Destripador, el Destripador estaría aún más cerca, ¡pues podía haber entrado sigilosamente durante el día y ahora estaría escondido en el armario del rellano!
Había una historia curiosa relacionada con los fenómenos naturales. Varios años atrás, la gente de la aldea había visto a todo un regimiento de soldados marchando por el cielo en formación, a ritmo de pífano y tambor. Después de indagar, descubrieron que un regimiento había pasado a esa misma hora por la carretera cercana a Bicester, a unos diez kilómetros de distancia, por lo que concluyeron que la aparición en el cielo debió de haber sido fruto de algún insólito reflejo.
Algunas historias contaban bromas pesadas, a menudo crueles, pues en la década de los ochenta el sentido del humor no era demasiado refinado, y al parecer en tiempos pasados había sido incluso peor. Todavía era habitual allí picar a la gente gritando su mote o alguna coletilla, y había en la aldea una mujer muy anciana e inocente a la que llamaban «Contra viento y marea». Una noche de invierno años atrás, en plena tormenta de nieve, un grupo de jóvenes inconscientes había llamado a la puerta de su casa y habían sacado de la cama a la mujer y a su marido para contarles que su hija, que estaba casada y vivía a cinco kilómetros de allí, había pedido que avisaran a sus padres, pues había caído enferma.
Después de ponerse toda la ropa de abrigo que poseían, los dos ancianos encendieron un candil y salieron de casa, seguidos de cerca por la pequeña comitiva de desaprensivos. Caminaron un trecho a través de la nieve, pero la carretera estaba impracticable y el viejo sugirió que regresaran. La mujer se negó y, decidida a atender a su hija en un momento de necesidad, siguió avanzando a trompicones y animando a su marido: «¡Vamos, John! ¡Contra viento y marea!», y «Contra viento y marea» la habían llamado desde entonces.
Sin embargo, y aunque fuera lentamente, en los ochenta los gustos estaban cambiando y una historia como esa, si bien no había caído en el olvido, ya no provocaba las estruendosas carcajadas de otros tiempos. Quizá algunas risitas disimuladas y después silencio, o en todo caso algún comentario de censura: «Pues a mí me parece una vergüenza burlarse así de unos pobres ancianos. Y ahora cantemos una canción para quitarnos el mal sabor de boca».
Toda época es una época de transición, pero la década de los ochenta lo fue de un modo especial, pues el mundo se adentraba entonces en una nueva era, la era de la industrialización y los descubrimientos científicos. Los valores y las condiciones de vida se estaban transformando en todas partes e incluso para la gente sencilla del campo el cambio resultaba evidente. El ferrocarril había conseguido acercar los puntos más distantes del país, los periódicos llegaban a todos los hogares y la mecanización se imponía rápidamente al trabajo manual, en cierta medida también en las granjas. La comida se compraba en las tiendas y, cada vez más a menudo, los alimentos llegaban desde países remotos para sustituir a los productos cultivados y elaborados en casa. Los horizontes se ampliaban y, de ese modo, el desconocido de un pueblo situado a casi diez kilómetros ya no era visto como «un furastero».
No obstante, mientras todos estos cambios se sucedían, la vieja civilización rural pervivía. Las tradiciones y costumbres que habían sobrevivido al paso de los siglos no desaparecían sin más. Los niños de las escuelas públicas jugaban a los mismos juegos y cantaban al ritmo de las viejas canciones, las mujeres aún «esquileaban» en los campos después de que las máquinas los segaran, y hombres y muchachos seguían entonando las antiguas baladas y canciones tradicionales al tiempo que tarareaban los éxitos del momento. De modo que cuando ahora sonaban canciones en el Carros y Caballos, el resultado solía ser una curiosa mezcla de lo antiguo y lo nuevo.
Durante las conversaciones, los más jóvenes —o «mozuelos», como se les llamaba hasta que se casaban— apenas participaban. Y de haber querido hacerlo les habrían parado los pies, pues aún no había llegado la época del imperio de la juventud; y, como decían las mujeres, «A los gallos viejos no les hace ninguna gracia que los jóvenes empiecen a cacarear». Pero en cuanto llegaba la hora de las canciones, toda la atención de las gallinas recaía en ellos, que eran la novedad.
En la taberna, ellos entonaban canciones nuevas entonces y que han perdurado hasta hoy. Sobre la tapia del jardín, con sus numerosas parodias, Tommy, déjale sitio a tu tío, Dos hermosos ojos negros y otras tonadas «cómicas» o «sentimentales del momento». Las más populares solían llegar, melodía y letra incluidas, desde el mundo exterior. Y a otras, extraídas del cancionero que la mayoría de ellos llevaba siempre en el bolsillo, el tonadillero de turno se encargaba de ponerles música sobre la marcha. Tenían buenas voces vigorosas y cantaban con pasión. En aquella época todavía no había cantantes melódicos.
Los hombres de mediana edad sentían especial debilidad por las largas y tristes historias en verso sobre amantes despechados y niños enterrados en tormentas de nieve, doncellas muertas y hogares huérfanos de madre. A veces, ellos mismos modificaban esas canciones, que por lo general albergaban un profundo mensaje moral, con resultados como este:
No te eches a perder ni desees cuanto ves,
esta lección te quiero enseñar;
que tu consigna nunca sea la desesperación
y practica lo que te afanas en predicar.
No dejes que las oportunidades se escapen como los rayos de sol sobre tu frente,
pues nunca echarás de menos el agua hasta que el pozo se seque de repente.
Pero la claque no permitía que estas tristes tonadas se alargaran demasiado. «¡Y ahora todos juntos, muchachos!», gritaba alguno de los presentes, y la compañía volvía a entonar sus viejas canciones favoritas. Una de ellas era La siega de la cebada:
Ah, amigos míos, cuando bebamos de nuestros vasos,
brindaremos por la siega de la cebada.
Brindaremos por la siega de la cebada, amigos,
brindaremos por la siega de la cebada.
Así que apurad vuestras pintas;
vuelve a llenarla y llénala bien, Hannah Brown,
brindaremos por la siega de la cebada, amigos míos,
brindaremos por la siega de la cebada.
Y así seguían, incrementando la medida en cada estrofa, de vasos a medias pintas, de pintas a cuartos, de cuartos a galones, barriles, pipas, arroyos, estanques, ríos, mares y océanos. Esa canción podía alargarse durante toda una noche o bien podía terminar en cuanto se cansaran de ella.
Otra de las favoritas era El rey Arturo, que también solía cantarse en los campos y a menudo se escuchaba como acompañamiento del tintineo de los arreos y el chasquido de los látigos mientras las yuntas faenaban. También la entonaban los viajeros solitarios para animarse durante las noches oscuras. Decía así:
El día que nuestro amado Arturo por fin gobernó,
como rey por supuesto en el trono se sentó.
Aquella noche tres sacos de harina de cebada le llevaron
y un pudin de ciruela sin demora prepararon.
El pudin se elaboró con esmero
y de ciruelas se rellenó,
y dos pedazos de sebo llevaba
tan gruesos como mis pulgares, se lo digo yo.
El rey y la reina a comer se sentaron,
por los demás señores muy bien acompañados;
y lo que esa noche no pudieron comer,
a la mañana siguiente la reina lo puso a cocer.
Cada vez que Laura escuchaba esa canción podía imaginarse a la reina tocada con su dorada corona, con la cola del vestido recogida y toda arremangada, agitando la sartén sobre el fuego. ¿Quién sino una reina habría podido calentar el pudin para el desayuno? La mayoría de la gente corriente no suele acumular sobras del día anterior.
Entonces Lukey, el único soltero de la aldea de mediana edad, los deleitaba con esta otra tonada:
Mi padre recorta setos y zanjas cava,
y mi madre en la cocina el día tejiendo pasa;
mas, ay de mí, pues, aunque soy muchacha bonita,
no entra el dinero en nuestra casa.
¡Ay, de mí! ¿Por qué será?
¡Ay, de mí! ¿Qué me sucederá?
Pues nadie viene a desposarme
y tampoco me cortejará.
Dicen que moriré vieja y soltera.
¡Ay, de mí! ¡Qué terrible idea!
Para entonces mi belleza ya habrá desaparecido,
y segura estoy de no haberlo merecido.
¡Ay, de mí! ¿Por qué será?
¡Ay, de mí! ¿Qué me sucederá?
Pues nadie viene a desposarme
y tampoco me cortejará.
La letra de la tonada parecía hecha especialmente para él, puesto que Lukey también era soltero. La cantaba con vis cómica y siempre hacía reír a la concurrencia. Quizá después, para variar, alguien le pedía al pobre y viejo Algy, el hombre misterioso, que improvisara una canción, y él empezaba a cantar con voz rota y aguda una melodía que parecía pedir como acompañamiento las tintineantes notas de un piano:
¿Habéis estado alguna vez en la Penínsuulaaa?
Si no, mejor no vayáis por esos lares,
pues podríais enamoraros de una dulce señoraaa4
con unos modales de lo más singulaaares.
A veces, cuando nadie más estaba cantando, alguno se animaba a improvisar algún que otro fragmento como este:
Ojalá, ojalá no fuera todo en vano
y volviera a ser doncella por un rato.
Mas doncella nunca más seré
¡hasta que en los manzanos naranjas veamos crecer!
O este otro:
Ahora, mozuelos, mi advertencia escuchad
y en la copa de un árbol vuestro nido nunca construyáis;
pues las verdes hojas caducarán y sus flores se marchitarán,
igual que la belleza de la joven doncella tarde o temprano palidecerá.
Un vecino más reciente en comparación, pues solo llevaba un cuarto de siglo viviendo en la aldea, había compuesto para sí mismo una estrofa que solía cantar cuando sentía nostalgia de su tierra. Decía así:
¿Dónde estarán los muchaaachos de Dedington, dónde estarán ahora?
En Dedington estarán tirando del arado
y, si viejos son, en casa los encontrarás descansando,
mientras nosotros cantamos en el Carros y Caballos.
En cualquier caso, tarde o temprano siempre se escuchaba otra petición: «Que canten los mayores. ¿Qué me dice, maestro Price? ¿Por qué no nos canta Era la costumbre de mi padre y mía siempre será, Estaba lord Lovell o alguna otra sobre el paso del tiempo?». Y el maestro Price se ponía de pie en su rincón de la bancada y empezaba a cantar apoyándose en el bastón al que él mismo se refería como su «tercera pierna»:
A las puertas de su castillo lord Lovell
a un caballo blanco como la nieve apaciguaba,
cuando lady Nancy Bell apareció
para desearle buen viaje a su amado, que se marchaba.
«¿Y adónde iréis, lord Lovell?», dijo ella.
«¿Cuándo regresaréis?», añadió la doncella.
«¡Ay de mí, querida Nancy Bell, pues de vos hoy me he de alejar
y tierras lejanas habré de explorar,
tierras lejanas habré de explorar».
«¿Y cuándo volveréis, lord Lovell?», dijo ella,
«¿Cuándo volveréis?», insistió la doncella.
«¡Oh, dentro de un año y un día regresaré,
para reunirme con mi lady Nancy-ci-ci-ci.
para reunirme con mi lady Nancy Bell».
Por desgracia, lord Lovell tardó más de un año y un día en regresar, mucho más, y cuando al fin llegó, las campanas de la iglesia repicaban:
«¿Se puede saber quién ha muerto?», dijo lord Lovell.
«¿Quién es el finado?», insistió él.
Al verlo aparecer alguien respondió: «Ha sido lady Nancy Bell».
«Lady Nancy-ci-ci-ci —dijeron—,
lady Nancy Bell».
Lady Nancy había muerto ese día,
y al siguiente lord Lovell al otro mundo la seguía.
Convencida de que su amado no volvería, de pura pena ella feneció,
y al conocer tan triste destino, a él lo mismo le sucedió.
A ella en el presbiterio la enterraron,
y en el coro a él lo sepultaron;
en la tumba de ella una roja, roja rosa floreció;
poco después un espino en la de él brotó.
Hasta la techumbre de la iglesia ambos pimpollos crecieron,
si bien es cierto que más allá no siguieron;
y allí se unieron formando un auténtico nudo de amor,
que aún hoy los verdaderos amantes admiran con pundonor.
Concluida la tonada, todos se quedaban mirando su jarra con aire pensativo. En parte porque la vieja canción los había puesto melancólicos, pero también porque, llegados a ese punto, la cerveza empezaba a acabarse y sabían que debían alargar la media pinta hasta la hora de cierre. Entonces alguien decía: «¿Qué hace el maestro Tuffrey en aquella esquina? Esta noche no lo hemos oído rechistar», y había peticiones para que el viejo David cantara El caballero extravagante. No porque nadie tuviera especial interés en escucharla —lo cierto es que ya la habían oído tantas veces que se la sabían de memoria—, sino porque, como ellos mismos decían: «El pobre tipo ya tiene ochenta y tres. Así que dejadle que cante mientras pueda».
De modo que también llegaba el momento de David. Solo conocía una balada. Una, decía, que ya su abuelo cantaba y también el abuelo de este antes que él. Posiblemente una larga cadena de abuelos lo había hecho, pero David estaba destinado a ser el último de ellos. Ya por aquel entonces la canción estaba anticuada y solamente sonaba bien cuando la cantaba alguien de su quinta. Decía así:
De los países del norte llegó un día un extravagante caballero
y tan pronto me vio empezó a cortejarme con modales de extranjero.
Enseguida me dijo que a su tierra me llevaría
y que una vez allí sin dilación me desposaría.
«Del cofre de oro de tu padre —dijo—, ve a coger una parte.
Y de la dote de tu madre no vayas a olvidarte.
Trae también dos de los mejores rocines del establo,
donde no hay menos de treinta y tres, y sé de lo que hablo».
Así se llevó el extranjero un puñado de plata y oro,
y de la dote una parte sin el menor decoro,
del establo dos de los mejores caballos, dijeron,
donde había nada menos que treinta y tres, si es que no me mintieron.
Después montó ella su corcel blanco como la leche
y un tordo de color gris escogió él,
y juntos cabalgaron hasta llegar a la costa
tres horas antes del amanecer.
«Baja de ese corcel blanco como la nieve,
bájate y entrégamelo para que yo me lo lleve;
pues a otras seis hermosas doncellas yo mismo he finado
y tú has de ser la séptima a la que aquí habré ahogado.
Quítate ese vestido de seda,
quítatelo y deja que me lo lleve;
pues demasiado elegante y bonito es
para dejar que el mar lo quede».
«Si el vestido de seda me he de quitar,
hacia otro lado habrás de mirar,
pues no es de ley que un rufián de tu ralea
a una mujer desnuda vea».
Él le dio la espalda a la doncella
y la verde arboleda contempló,
y tan menuda como era ella,
a las aguas sin más lo empujó.
Arriba y abajo el rufián a merced de la corriente flotó,
hasta que, recuperando un instante el resuello, la voz alzó:
«Coge mi mano, hermosa dama,
y en mi esposa te convertiré».
«Quédate ahí, hombre de corazón mentiroso,
quédate tú y no yo;
pues a seis hermosas doncellas aquí habéis asesinado,
y el séptimo en ahogarse seréis vos».
Así montó de nuevo su corcel blanco como la nieve
y al tordo a su lado llevó,
cabalgó hasta la casa de su padre
y una hora antes del amanecer en su lecho se durmió.
Cuando se escuchaba la voz rota del anciano entonando esta última canción, las mujeres comentaban a las puertas de sus casas en las noches de verano: «Saldrán enseguida. El pobre y viejo Dave ya está entonando su Caballero extravagante».
Las canciones y los cantantes han desaparecido, y en su lugar suenan con estridencia en la radio melodías de espectáculos de variedades y música swing, o las voces de los reporteros que informan en tono distinguido acerca de lo que está sucediendo en China o en España. Los niños ya no escuchan las conversaciones desde la puerta de la taberna, y lo cierto es que a muy pocos podrían escuchar, pues de los treinta o cuarenta que allí se reunían entonces, tan solo queda media docena de hombres, que afortunadamente ahora tienen libros, radio y un buen fuego junto al que calentarse en una casa propia. Sin embargo, los hombres y mujeres de la generación anterior aún tienen la sensación de escuchar el eco de aquellas canciones al pasar junto a la taberna. Los cantantes eran rudos e iletrados, y pobres más allá de lo que hoy día es posible imaginar, pero merecen ser recordados, pues conocían el hoy olvidado secreto de cómo ser felices con muy poco.
4. En español en el original.