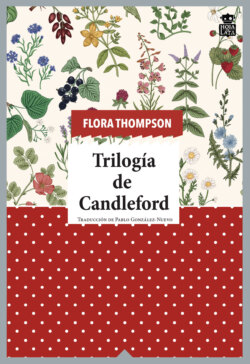Читать книгу Trilogía de Candleford - Flora Thompson - Страница 7
ОглавлениеII
La infancia en la aldea
Oxford estaba solo a treinta kilómetros de distancia. Los niños de la última casa recordaban que, cuando eran muy pequeños, su madre los llevaba a menudo a dar largos paseos por la carretera general y se negaban a pasar del mojón hasta que su madre no les hubiera leído la inscripción: «oxford treinta kilómetros».
A menudo se preguntaban cómo sería Oxford y hacían preguntas sobre la ciudad. Según una de las respuestas era «un pueblo muy grande» donde un hombre podía ganar hasta veinticinco chelines a la semana. Aunque teniendo que gastar «prácticamente» la mitad en el alquiler de su casa, sin disponer de un lugar donde criar a un cerdo o cultivar verduras, habría que ser muy tonto para irse allí.
Una muchacha que había estado de visita les contó que se podían comprar barritas de caramelo blanco y rosa por un penique y que uno de los jóvenes inquilinos de la pensión de su tía le había dado un chelín entero por limpiarle los zapatos. Su madre decía que todo el mundo la llamaba «ciudad» porque allí vivía un obispo y que allí se celebraba una gran feria todos los años, y al parecer eso era todo lo que sabía. A su padre no le preguntaban, aunque había vivido allí siendo niño, cuando sus padres regentaban un hotel (sus parientes decían que era un hotel, pero la madre había dicho en una ocasión que era una taberna, así que posiblemente no fuera más que un simple bar). Les aconsejaba que no atosigaran a su padre con demasiadas preguntas, y cada vez que su madre decía: «Vuestro padre está enfadado otra vez» ya sabían que no debían decir ni mu.
De manera que, durante un tiempo, Oxford siguió siendo para ellos un paisaje difuso habitado por obispos (habían visto a uno en una foto con su toga de anchas mangas blancas, sentado en una silla de alto respaldo) y repleto de columpios y atracciones, espectáculos y cocos para derribar2 (pues sabían cómo era una feria), y chiquillas con zapatos relucientes chuperreteando barritas de caramelo blanco y rosa. Imaginar un lugar sin pocilgas ni huertos les resultaba más difícil. Si no había tocino ni verduras, ¿qué comía entonces la gente?
Sin embargo, conocían la carretera de Oxford y su mojón desde que tenían uso de razón. Atravesaban la colina y seguían caminando por el estrecho camino de la aldea hasta llegar a la curva, mientras Madre empujaba el carricoche («cochecito de bebé» era una palabra del futuro) con Edmund amarrado en lo alto del resbaladizo asiento —o más tarde la pequeña May, que nació cuando Edmund ya tenía cinco años— y Laura caminando a su lado, tratando de seguirle el paso, o correteando de aquí para allá para recoger flores, sin alejarse demasiado.
El carricoche, que tenía una forma parecida a una vieja silla de baño, estaba hecho de mimbre de color negro, tenía tres ruedas y se empujaba desde atrás. Se tambaleaba, traqueteaba y crujía sobre las piedras, pues aún no se habían inventado los neumáticos de goma y los amortiguadores, si podían llamarse así, y era de lo más primitivo. Y a pesar de todo era una de las posesiones más preciadas de la familia, pues en toda la aldea solo había otro carricoche, el nuevo y moderno capazo que la joven esposa del tabernero había comprado recientemente. Las otras madres llevaban a sus bebés en brazos, firmemente envueltos en chales de los que únicamente asomaba su carita.
En cuanto pasaban la curva y dejaban atrás los llanos y ocres campos de cultivo, entraban en otro mundo, dotado de una atmósfera completamente distinta e incluso de diferentes flores. La cinta blanca de la carretera general subía y bajaba entre los amplios márgenes alfombrados de hierba, los densos arbustos cargados de bayas y los árboles cuyas ramas colgaban sobre los paseantes, mecidas por la brisa. Después de pisar el oscuro fango de los senderos de la aldea, incluso la superficie de la carretera, blanca como la leche bajo la luz del sol, les parecía bonita; y los niños chapoteaban en el fino y pálido barro, que recordaba a la masa sin cocer, o arrastraban los pies sobre el suave polvo blanco hasta que su madre se enfadaba y les daba una nalgada.
Aunque se trataba de una vía principal, había muy poco tráfico, pues la villa más cercana estaba en la dirección contraria, el siguiente pueblo estaba ocho kilómetros más adelante y con Oxford no había conexión por carretera desde tan lejos en aquellos tiempos en que los vehículos circulaban principalmente tirados por caballos. En la actualidad, un poco más adelante, discurre una autovía asfaltada de primera clase, atestada de coches, entre setos pequeños y bien recortados. El año pasado una chica murió tras ser atropellada en ese mismo desvío. En aquella época, sin embargo, la carretera podía estar desierta durante horas. A cinco kilómetros de allí los trenes aullaban sobre el viaducto, transportando a todos aquellos que, de haber vivido pocos años después, sin duda habrían utilizado la autovía. La gente empezaba a decir que se gastaba demasiado dinero en mantener y reparar ese tipo de carreteras, pues sus días ya habían terminado y actualmente solo las frecuentaba la gente para ir de un pueblo a otro. Algunas veces los niños y su madre se cruzaban con el carromato de algún transportista que llevaba mercancías de la villa hasta alguna mansión de la campiña, con la alta calesa del médico o con el elegante coche de caballos de algún distribuidor de cervezas; pero por lo general recorrían su kilómetro y medio por la carretera y regresaban sin ver a nadie desplazándose sobre ruedas.
Las blancas colas de los conejos aparecían y desaparecían entre los arbustos, y los armiños —criaturas ágiles, silenciosas y discretas que hacían temblar a los niños— cruzaban la carretera correteando prácticamente por encima de sus pies. Había ardillas en los robles y una vez incluso vieron a un zorro durmiendo acurrucado en una zanja al arropo de una cortina de hiedra que caía sobre el suelo; bandadas de pequeñas mariposas azules revoloteaban aquí y allá o se posaban delicadamente con las alas temblorosas sobre largas briznas de hierba; las abejas zumbaban sobre las blancas flores de los tréboles mientras el más profundo silencio se cernía sobre el paisaje. Se diría que la carretera había sido construida siglos atrás y después olvidada.
Los niños tenían permiso para correr libremente sobre la hierba a orillas de la carretera, tan amplia en algunos puntos que parecía una pequeña pradera. «Corred por el verdaje —les gritaba la madre—. No salgáis de la hierba. ¡Corred por el verdaje!», y tuvieron que pasar muchos años para que Laura se diera cuenta de que aquella palabra para referirse a los verdes márgenes de la carretera, de uso habitual allí, no era más que una variación de la antigua palabra «herbaje».
A ella no le molestaba que su madre la obligara a permanecer sobre la hierba, pues allí podía ver flores que no crecían en la aldea: eufrasias y campanillas, retales del color del ocaso repletos de dedaleras y achicorias con flores de un vívido azul y tallos como alambres negros.
En algún tramo del césped donde se formaban suaves hondonadas a veces encontraban champiñones, pequeños champiñones comunes, con su fría piel blanca como la leche aún perlada de rocío. Al llegar al vallecito dejaban de caminar, y después de buscar champiñones entre la hierba más alta, tanto si era época de setas como si no —pues nunca perdían la esperanza—, daban media vuelta y regresaban, por lo que nunca llegaban hasta el segundo mojón.
En un par de ocasiones, al llegar a la pequeña vaguada se llevaron una sorpresa aún mayor que si hubieran encontrado un centenar de champiñones, pues los gitanos estaban allí acampados, con su caravana pintada de vivos colores, su pobre jamelgo flaco como un esqueleto pastando libre por el prado y una olla sobre el fuego encendido, como si la carretera y todo aquello les perteneciera. Los hombres tallaban madera y las mujeres se peinaban o hacían cestos, mientras los chiquillos y los perros correteaban a su alrededor y el vallecito bullía de vida oscura y salvaje, que a los niños de la aldea les resultaba completamente ajena y fascinante, incluso aterradora.
Al ver a los gitanos se escondieron detrás de su madre y del carricoche, pues más de una vez habían oído contar que, años atrás, habían secuestrado a un niño de un pueblo cercano. Incluso las cenizas frías de la fogata de un campamento gitano bastaban para que un escalofrío hiciera temblar a la pequeña Laura, pues ¿cómo podía estar segura de que no rondaban todavía por allí tramando algún plan para llevársela? Su madre se reía de sus temores y le decía: «Sabe Dios que no hay por qué tener miedo. Tienen más que de sobra con sus propios niños». Pero Laura no se calmaba. Nunca le había gustado aquel juego al que jugaban los niños de la aldea al regresar de la escuela, en el que uno de ellos se adelantaba para esconderse y los demás lo seguían lentamente, cogidos de la mano y cantando:
¡Ojalá esta noche no aparezcan los gitanos!
¡Ojalá esta noche no aparezcan los gitanos!
Cuando el grupo llegaba al lugar del escondite y el supuesto gitano les salía al paso y agarraba al que tenía más cerca, ella siempre gritaba, aunque sabía que solo era un juego.
Sin embargo, en los tiempos de aquellos primeros paseos el miedo no era más que otro incentivo para la imaginación, pues Madre estaba siempre a su lado. Madre, con su precioso vestido de color maíz, con volantes y más volantes de terciopelo cosidos por toda la falda, que se hinchaba como una campana, y su segundo mejor sombrero adornado con un ramillete de madreselva. Todavía estaba en la veintena y era muy bonita, con su delicada y elegante figura, su cutis terso como los pétalos de rosa y el cabello castaño con vetas doradas. Cuando su familia creció y los problemas empezaron a acumularse sobre sus espaldas, cuando su tez se marchitó y su guardarropa de soltera ya se había echado a perder, hacía mucho tiempo que sus paseos habían concluido. Pero en esa época Edmund y Laura eran ya bastante mayores para ir adonde quisieran, y aunque, por lo general, les gustaba perderse caminando por la campiña los sábados y durante las vacaciones escolares, de cuando en cuando iban a la carretera y saltaban una y otra vez sobre el mojón y merodeaban por los arbustos en busca de bayas y manzanas silvestres.
Durante uno de sus paseos, cuando todavía eran pequeños, caminaban por allí una mañana cuando se encontraron con una tía suya que venía de visita. Edmund y Laura, ambos vestidos con ropa blanca, limpia y almidonada, paseaban cogidos cada uno de la mano de un adulto. Los niños se mostraban algo tímidos, pues no recordaban haber visto antes a esa tía. Estaba casada con un maestro de obras de Yorkshire y solo visitaba a su hermano muy de vez en cuando. No obstante, les gustaba, a pesar de que Laura se había dado cuenta de que a su madre no. Según decía, Jane era demasiado elegante y «coqueta» para su gusto. Puesto que su equipaje todavía estaba en la estación de ferrocarril, esa mañana llevaba la misma ropa con la que había viajado, un vestido plisado color tórtola con un faldón de talle alto abullonado y prendido a la espalda sobre un polisón, e iba tocada con un gorrito elaborado íntegramente con pensamientos de terciopelo de color púrpura.
Zif-zaf, zif-zaf, hacía su largo faldón al deslizarse sobre la hierba del margen mientras caminaba. Sin embargo, cada vez que cruzaban la carretera soltaba la mano de Laura para levantarlo y evitar que rozara el polvo, permitiendo así que la niña pudiera contemplar, deslumbrada, sus enaguas con volantes de color violeta. Cuando fuera mayor tendría un vestido y unas enaguas exactamente iguales, decidió.
Pero a Edmund no le interesaba la ropa. Como era un chiquillo educado y cortés hacía lo posible por entablar conversación. Ya le había enseñado a su tía el lugar donde habían encontrado el erizo muerto y el arbusto en el que había anidado el zorzal la pasada primavera, de modo que cuando se acercaban al mojón, le explicó que el rumor lejano que se oía era el tren pasando por el viaducto.
—Tía Jenny —dijo él—. ¿Cómo es Oxford?
—Bueno, hay muchos edificios viejos, iglesias y universidades adonde van los hijos de la gente rica cuando se hacen mayores.
—¿Y qué cosas aprenden? —preguntó Laura.
—¡Oh! Latín y griego y cosas así, supongo.
—¿Todos van allí? —preguntó Edmund con gran seriedad.
—Pues no. Algunos van a Cambridge, donde también hay universidades. Unos van a una, y los otros, a la otra —respondió la tía con una sonrisa en los labios que parecía decir: «¿Cuál será la próxima pregunta que harán estos chiquillos?».
El pequeño Edmund, de cuatro años, reflexionó unos instantes, y después preguntó con curiosidad:
—¿Y a cuál de las dos iré yo cuando crezca, a Oxford o a Cambridge?
Y su expresión de inocente buena fe impidió a tiempo que su tía se echara a reír.
—Tú no irás a la universidad, mi pobre hombrecito —le explicó—. Tendrás que ponerte a trabajar lo antes posible, en cuanto acabes la escuela. Pero si dependiera de mí, desde luego que irías a la mejor facultad de Oxford.
Y durante el resto del paseo los entretuvo contándoles anécdotas sobre la familia de su madre, los Wallington.
Les contó que uno de sus tíos había escrito un libro y, en su opinión, Edmund podría llegar a ser un muchacho tan inteligente como él. Pero cuando se lo contaron a su madre ella meneó la cabeza y dijo que nunca había oído hablar de tal libro. ¿Y qué si lo hubiera escrito? No habría sido más que una pérdida de tiempo. No era precisamente un Shakespeare, y tampoco la señorita Braddon3 ni nadie semejante. Además, tenía la esperanza de que Edmund no fuera demasiado listo. La inteligencia no era nada bueno para un trabajador, pues solo servía para hacer a los hombres insolentes e infelices y para que perdieran trabajos. Ella misma había sido testigo en varias ocasiones.
Y, sin embargo, ella era inteligente y había recibido una educación por encima de la media para su posición social. Había nacido y se había criado en una casa junto al cementerio en un pueblo cercano, «exactamente igual que la niñita del poema de Wordsworth Somos siete», solía decirles a sus hijos. Cuando era pequeña y vivía en la casa junto al cementerio, el titular de la parroquia era un hombre muy viejo con el que todavía vivía su hermana, aún mayor que él. La anciana dama, que se llamaba miss Lowe, le había cogido mucho cariño a la preciosa chiquilla de hermosa melena que vivía en la casa junto al camposanto y la invitaba a visitarlos en la rectoría todos los días al salir de la escuela. La pequeña Emma tenía una dulce voz y se suponía que el motivo de sus visitas era recibir clases de canto. Sin embargo, también había aprendido otras cosas, incluidos los modales del viejo mundo y a escribir con una anticuada caligrafía de delicadas letras, con arabescos y alargadas eses, igual que antes lo había hecho su maestra y tantas jóvenes damas instruidas durante el último cuarto del siglo dieciocho.
La señorita Lowe tenía por aquel entonces casi ochenta años, de modo que llevaba mucho tiempo muerta cuando Laura, con dos años y medio, había acompañado a su madre a visitar al ya muy anciano rector. Aquella visita se convirtió en uno de sus primeros recuerdos, que sobrevivió al paso del tiempo en forma de una nítida imagen del crepúsculo en una habitación de paredes verdes y la rama de un árbol que rozaba el exterior de la ventana. Con más claridad si cabe recordaba también un par de manos temblorosas y surcadas por hinchadas venas que colocaron algo frío, suave y redondo sobre las suyas. Tiempo después supo cuál era aquel objeto frío y redondeado. Al parecer, el anciano caballero le había regalado una jarrita de porcelana que había pertenecido a su hermana en sus días de enfermera. Durante años estuvo colocada sobre la encimera de la chimenea de la última casa, una antigua y delicada pieza decorada con el dibujo de un denso y verde follaje sobre un fondo de translúcida blancura. Tiempo después se rompió; algo que no solía suceder en un hogar tan ordenado. Pero Laura conservó en su memoria el recuerdo del dibujo durante el resto de su vida y a veces se preguntaba si sería esa la causa de su inagotable amor por cualquier combinación del blanco y el verde.
Su madre les hablaba a menudo a sus hijos sobre la rectoría y también sobre su propio hogar junto al cementerio; y de cómo el coro, en el que su padre tocaba en violín, solía llegar con todos sus instrumentos para practicar allí al anochecer. Sin embargo, prefería contarles historias sobre la otra vicaría donde ella había trabajado como niñera. La vida era austera y el vicario era pobre, pero en aquellos tiempos podían permitirse tener tres doncellas, un cocinero, una joven ama de llaves y a la niñera Emma. Sin duda toda esa gente debía de ser necesaria en una antigua casa tan grande y laberíntica, donde vivían el vicario y su esposa, sus nueve hijos, las tres doncellas y frecuentemente tres o cuatro alumnos. «Pasábamos momentos tan felices allí, tan divertidos —solía contarles a sus hijos—. Todos nosotros. La familia, las doncellas y los alumnos cantando canciones en el salón al caer la noche». Pero lo que más emocionaba a Laura era pensar que por muy poco había estado a punto de no haber nacido. Unos parientes de la familia que se habían instalado en Nueva Gales del Sur estaban de visita en Inglaterra y a punto estuvieron de convencer a Emma para que los acompañara en su viaje de regreso. De hecho, ya estaba todo organizado cuando comenzaron a hablar de las serpientes que, según contaban, infestaban su jardín y los alrededores de su casa en Australia. «Entonces —había dicho Emma—, será mejor que no vaya, porque me aterran esas horribles criaturas». De modo que no se marchó y en lugar de eso se casó tiempo después y se convirtió en la madre de Edmund y Laura. Pero al parecer la atracción que sintió por Australia era auténtica, o en cualquier caso algo tenía que atrajo a sus descendientes, pues de la siguiente generación su segundo hijo varón se convirtió en granjero frutícola en Queensland; y, en la siguiente, un hijo de Laura trabaja actualmente como ingeniero en Brisbane.
Los pequeños Johnstone siempre fueron usados como ejemplo para los niños de la última casa. Siempre se portaban bien los unos con los otros y eran obedientes con sus mayores, nunca iban sucios ni eran ruidosos o desconsiderados. Quizá tras la partida de Emma empezaron a consentirlos, pues Laura recordaba la ocasión en que su madre la había llevado a conocerlos, antes de que abandonaran la región para siempre, y uno de los niños le había tirado del pelo, no dejaba de hacerle muecas e incluso había enterrado su muñeca bajo un árbol del jardín después de atarle al cuello un mandil del cocinero como si fuera una sobrepelliz.
Miss Lily, la mayor de las hijas, que tenía entonces unos diecinueve años, las acompañó a pie durante unos kilómetros en su camino de vuelta a casa y después había regresado sola al anochecer (¡de modo que las jóvenes damas victorianas no estaban tan controladas como ahora se suele pensar!). Laura recordaba el leve murmullo de la conversación a sus espaldas mientras iba subida en la parte frontal del carricoche durante un trecho del camino y contemplaba el paisaje con las piernas colgando sobre la rueda delantera. Al parecer, un tal sir George y un tal señor Looker le prestaban «especial atención» en aquella época, y sus respectivos avances y su rivalidad constituían el eje de la conversación entre las dos mujeres. De cuando en cuando miss Lily protestaba: «Pero, Emma, sir George me prodiga muchas atenciones. Mucha gente se lo ha comentado a mamá». Y Emma decía: «Pero, miss Lily, querida, ¿crees que es un hombre serio?». Quizá lo fuera, pues miss Lily era una joven bonita. En cualquier caso, fue así como la señora Looker llegó a convertirse en una especie de hada madrina para los niños de la última casa. Todas las navidades recibían un paquete con libros y regalos. Y, aunque ella nunca volvió a ver a su antigua niñera, ambas seguían carteándose regularmente durante la década de mil novecientos veinte.
Alrededor de la aldea jugaban muchos niños pequeños, demasiado jóvenes para asistir a la escuela. Cada mañana sus madres los envolvían en algún viejo chal que les cruzaban sobre el pecho y después anudaban con firmeza a la espalda, les ponían un trozo de comida en la mano y les decían: «¡Venga a jugar!» mientras ellas seguían con las tareas de la casa. En invierno sus delicados miembros se ponían morados de frío y pateaban el suelo jugando a ser caballos o corrían haciendo la locomotora. En verano hacían pasteles de barro en el polvo, humedeciéndolos con su más íntima reserva de agua. Si se caían o se hacían daño de alguna otra manera no corrían a casa buscando consuelo, pues sabían que lo único que iban a conseguir era un «¡Te está bien empleao! ¡Haber mirao dónde ponías los pies!».
Eran como potrillos sueltos en un prado y recibían la misma atención. A menudo les caían los mocos y tenían sabañones en las manos, en los pies y en las orejas, aunque rara era la ocasión en que estuvieran tan enfermos como para quedarse en casa y crecían fuertes y robustos, de modo que el sistema no debía ser malo. «Así se endurecen», decían sus madres. Y en efecto se hacían duros, en cuerpo y alma, igual que el resto de los hombres, mujeres y chiquillos mayores de la aldea.
A veces Laura y Edmund salían a jugar con los demás niños. A su padre no le gustaba, pues decía que ya desde tan pequeños eran como salvajes. Pero su madre le decía que, puesto que pronto tendrían que ir al colegio, lo mejor para ellos sería que se familiarizaran lo antes posible con las costumbres de la aldea. «Además —insistía—, ¿por qué no iban a hacerlo? Lo único malo de la gente de Colina de las Alondras es su pobreza, y eso no es ningún crimen. Y si así fuera, posiblemente nos colgarían también a nosotros».
De modo que los niños salían a jugar y a menudo se lo pasaban bien, construyendo casas con pedazos de vajilla rota que decoraban con musgo y piedras, tumbándose boca abajo sobre el polvo para examinar el interior de las profundas grietas que durante la época seca se formaban en la tierra arcillosa y dura, o haciendo muñecos de nieve y deslizándose sobre los charcos en invierno.
Otras veces los juegos no resultaban tan divertidos, pues surgían peleas y los puñetazos y patadas volaban por doquier. ¡Y vaya si podían pegar fuerte esos chiquillos de dos años! Decir que un niño era tan ancho como alto era todo un cumplido entre las madres de la aldea, y algunas de esas criaturas envueltas en trapos de lana parecían casi tan fornidas como cualquier ser humano. Una niñita llamada Rosie Phillips fascinaba a Laura, era dura y regordeta y de mejillas sonrojadas como manzanas, con los hoyuelos más profundos que uno se pueda imaginar y cabellos como alambre de bronce. Por muy fuerte que le pegaran las demás niñas durante sus juegos, ella nunca se caía y se mantenía firme como una pequeña roca. También pegaba fuerte, y tenía unos dientecitos blancos y muy afilados para morder. Los dos chiquillos más mansos siempre se llevaban la peor parte cada vez que estallaba el conflicto. Entonces, echaban a correr a toda velocidad hacia la portilla del jardín de casa sobre sus piernas largas y flacas como palos de escoba, bajo una lluvia de piedras y gritos de «¡Zancudos! ¡Cobardes, cobardes gallinas!».
Durante esos primeros años, en la última casa siempre se hacían planes y debatían sobre ellos. Edmund tendría que aprender un oficio —quizá carpintero—, pues todo hombre con un buen oficio podrá ganarse la vida. Laura podía ser maestra de escuela o, si eso no resultaba, niñera para una buena familia. Pero lo primero y más importante era que la familia se marchara lo antes posible de Colina de las Alondras para vivir en una casa de la ciudad. Los padres siempre habían tenido intención de marcharse. Cuando conoció a la que sería su mujer y se casó con ella, el padre todavía era un desconocido en el vecindario que había sido contratado durante unos meses para restaurar la iglesia de una parroquia cercana, por lo que se habían instalado temporalmente en la última casa. Después habían llegado los niños y habían sucedido otras cosas que retrasaron la mudanza. O no podían dar aviso antes de la festividad de San Miguel u otro niño estaba en camino, o simplemente tenían que esperar hasta después de la matanza del cerdo o había que almacenar el cereal. Siempre se presentaba algún obstáculo, y siete años más tarde seguían viviendo en la última casa y hablando casi a diario del día en que se marcharían. Cincuenta años después el padre había muerto y la madre seguía viviendo allí sola.
Cuando Laura se aproximaba a la edad en que tendría que asistir a la escuela, las discusiones se hicieron más apremiantes. El padre no quería que sus hijos fueran a la escuela con los demás niños de la aldea y, por una vez, la madre estaba de acuerdo. Y no era, como él solía decir, porque quisiera para ellos una educación mejor que la que pudieran recibir en Colina de las Alondras, sino porque temía que les rompieran la ropa, que se resfriaran y se ensuciaran recorriendo a diario los dos kilómetros y medio al ir y volver de la escuela, que estaba en el pueblo de al lado. Por ese motivo visitaban de vez en cuando casas disponibles en la villa y a menudo pensaban que la semana siguiente o el próximo mes abandonarían definitivamente Colina de las Alondras. Pero, como de costumbre, de nuevo sucedía algo que impedía la mudanza y, poco a poco, iba surgiendo una nueva idea. Para ganar tiempo el padre empezó a enseñar a los pequeños a leer y escribir, de manera que, si recibían una visita de los Servicios de Escolarización, la madre pudiera decir que, puesto que pronto abandonarían la aldea, sus hijos estudiaban temporalmente en casa.
El padre compró dos copias del Primer lector de Mavor y les enseñó el alfabeto. Pero, justo cuando Laura empezaba a trabajar con las palabras de una sílaba, él tuvo que marcharse a trabajar lejos de la aldea y solo estaba en casa los fines de semana. Laura, abandonada mientras practicaba frases como «El s-o-l a la f-l-o-r da su l-u-z», perseguía a su madre con el libro bajo el brazo, mientras esta limpiaba la casa y cocinaba, preguntándole: «Por favor, Madre. ¿Cómo se deletrea m-a-r?» o «M-i-e-l, ¿cómo es esa?». A menudo, cuando la madre estaba demasiado ocupada o enfadada para atenderla, ella se sentaba y estudiaba una página del libro, que bien podría haber estado escrita en hebreo porque no entendía nada de lo que decía, y entonces fruncía el ceño y clavaba la mirada en el texto como si a fuerza de concentrarse pudiera llegar a comprenderlo.
Tras varias semanas sin ningún avance, llegó el día en que de repente las letras empezaron a cobrar algún sentido. Todavía había muchas palabras, incluso en las primeras páginas de ese sencillo manual, que no era capaz de descifrar, pero podía saltárselas y aun así comprender el sentido general. «¡Sé leer! ¡Sé leer! —decía a voz en grito—. ¡Ay, Madre! ¡Edmund! ¡Sé leer!».
En casa no había muchos libros, aunque en ese aspecto la familia estaba mucho mejor surtida que sus vecinos, pues además de «los libros de Padre» —en su mayoría aún ilegibles para ellos—, la biblia de Madre y un ejemplar de El progreso del peregrino, de John Bunyan, había algunos libros infantiles que los niños de los Johnstone les habían regalado al abandonar la región. De modo que, con el tiempo, fue capaz de leer los Cuentos de hadas de los Grimm, Los viajes de Gulliver, La guirnalda de margaritas, de la popular Charlotte Mary Yonge, y El reloj de cuco y Zanahorias, de la señora Molesworth.
Como raras veces se la veía sin un libro en la mano, los vecinos no tardaron en darse cuenta de que la pequeña sabía leer. Algo que no aprobaban en absoluto. Ninguno de sus hijos había aprendido a leer antes de ir a la escuela, e incluso entonces únicamente porque los obligaban, por lo que pensaron que, al hacerlo, Laura se les había adelantado injustamente. De modo que, aprovechando que el padre no estaba en casa, comenzaron a criticar a la madre. «¿Qué pinta ella educando a sus hijos? —decían—. Para enseñar ya están los colegios y no les está haciendo ningún favor a los niños, porque cuando lo descubra la maestra…». Otras, con actitud más amable, le decían que Laura estaba forzando mucho la vista y le suplicaban a la madre que dejara de darles clase. Sin embargo, tan pronto le escondía el libro que tuviera entre manos, la pequeña encontraba otro, pues cualquier página impresa atraía su mirada como un imán el acero.
Edmund no aprendió a leer tan pronto, pero cuando lo hizo, lo hizo de forma más concienzuda. No se saltaba las palabras desconocidas tratando de adivinar el sentido de la frase por el contexto. Antes de pasar una página la estudiaba a fondo y su madre tenía más paciencia con él porque Edmund era su favorito.
De haber podido continuar así los dos niños, teniendo acceso a los libros adecuados a medida que avanzaban, probablemente habrían aprendido mucho más de lo que aprendieron durante el escaso tiempo que asistieron a la escuela. Sin embargo, aquellos felices tiempos de descubrimientos no duraron. Las repetidas ausencias de uno de los hijos de una mujer de la aldea terminaron por llevar hasta su puerta a un representante de los Servicios de Escolarización; ocasión que ella aprovechó para denunciar el escándalo de la última casa, de modo que el funcionario se presentó allí y amenazó a la madre de Laura con toda clase de penalizaciones si su hija no se presentaba en la escuela a las nueve en punto el lunes siguiente por la mañana.
Así que no habría Oxford ni Cambridge para Edmund, ni ninguna otra escuela que no fuera la Escuela Nacional para él y su hermana. Tendrían que adquirir cuantos conocimientos pudieran como las gallinas que se pelean por el grano: un poco en la escuela, más de los libros y algo del saber acumulado por los adultos que los rodeaban.
En adelante, cada vez que leían algo acerca de otros niños cuyas vidas eran tan distintas de las suyas, niños que tenían cuartos de juegos con balancines en forma de caballito, iban a fiestas y pasaban las vacaciones junto al mar y eran alentados a hacer todo aquello por lo que ellos eran considerados raros —y además eran alabados por hacerlo—, se preguntaban por qué les había tocado nacer en un lugar tan poco prometedor como Colina de las Alondras.
Eso ocurría dentro de casa. Afuera siempre había muchas cosas que ver, oír y aprender, pues los vecinos de la aldea eran gente interesante, cada uno a su manera, y para Laura los ancianos eran los más interesantes de todos, pues le contaban historias sobre los viejos tiempos, sabían cantar antiguas canciones y recordaban las costumbres de las generaciones anteriores; aunque ella nunca tenía suficiente. A veces deseaba que la tierra y las piedras pudieran hablar y le contaran todo lo que sabían sobre la gente muerta que había caminado sobre ellas. Le gustaba coleccionar piedras de todas las formas y tamaños, y durante años imaginó que un buen día encontraría en alguna de ellas un resorte secreto que le permitiría abrirla dejando al descubierto un pergamino que le revelaría exactamente cómo era el mundo en el momento en que ese texto había sido escrito y guardado allí.
No había diversiones de pago en la aldea, y de haberlas tenido a su alcance tampoco habrían podido pagarlas. Sin embargo, estaban las hermosas vistas y los sonidos y olores propios de cada estación: la primavera con los campos cubiertos de tallos de trigo que se combaban al viento mientras las nubes se deslizaban por el cielo; el verano con sus cereales casi maduros y sus flores, su fruta y sus tormentas…, ¡y cómo retumbaban los truenos sobre la llanura y qué trombas de agua traían consigo! Con el mes de agosto llegaba el momento de la cosecha y los campos se preparaban para el largo descanso del invierno, cuando la nieve helada caía durante días y se acumulaba sobre los arbustos hasta que era posible caminar sobre ellos, y los pájaros más extraños aparecían a la puerta de las casas para picotear migas de pan, y las liebres se aventuraban a salir de sus madrigueras en busca de comida, dejando sus huellas alrededor de las pocilgas.
Los niños de la última casa tenían sus propias distracciones, como proteger el lecho de violetas recién florecidas que una vez encontraron en un recodo del arroyo, al que llamaron su «secreto sagrado», o fingir que las escabiosas, que crecían en abundancia por allí, habían llovido del cielo en pleno verano, un cielo del suave color azul de las flores que invitaba a soñar. Otro de sus juegos favoritos era aproximarse muy sigilosamente por detrás a los pájaros, cuando se posaban en un cercado o en una rama, para intentar tocarles la cola. Una vez Laura lo consiguió, pero estaba sola y nadie la creyó cuando contó lo que había hecho.
Poco después, recordando el origen terrenal del hombre, «Polvo eres y en polvo te convertirás», se aficionaron a imaginar que eran burbujas de tierra. Cuando estaban solos en los campos y nadie podía verlos, empezaban a saltar, a brincar y a botar, tocando el suelo el menor tiempo posible, mientras gritaban: «¡Somos burbujas de tierra! ¡Burbujas de tierra! ¡Burbujas de tierra!».
Sin embargo, y a pesar de que disfrutaban de sus pequeñas fantasías a espaldas de los adultos, a medida que fueron creciendo no se convirtieron en esos adolescentes incomprendidos e hipersensibles que, según los escritores actuales, eran típicos de aquella época. Quizá a causa de sus heterogéneos orígenes, con una buena proporción de sangre campesina corriendo por sus venas, estaban hechos de una fibra más dura que los otros. Cuando les daban una sonora azotaina en el culo, algo que sucedía a menudo, reaccionaban tomando nota mentalmente para no repetir la ofensa que había causado el castigo, en lugar de acumular complejos que en el futuro podrían arruinarles la vida. Cuando, con doce años, Laura se cayó en un almiar justo en el momento en que un toro estaba a punto de justificar su existencia ante la naturaleza, el espectáculo no le creó ningún trauma. No se quedó a curiosear ni echó a correr campo a través horrorizada, sino que se limitó a pensar, un poco a la antigua como era propio de ella: «¡Ay, Señor! Será mejor que me vaya lo antes posible sin llamar la atención para que los hombres no me vean». Aquel toro únicamente estaba haciendo lo que se esperaba de él, una tarea muy necesaria si querían untar mantequilla en el pan y beber leche para desayunar, y le pareció completamente normal que los hombres que solían presenciar ese tipo de representaciones prefirieran que no hubiera mujeres como espectadoras y mucho menos niñas. Les habría resultado, en sus propias palabras, «Poquitín raro». De modo que se limitó a seguir su camino, dando un rodeo, sin que el inesperado suceso dejara una huella demasiado profunda en su subconsciente.
Desde el día en que los dos hermanos comenzaron a asistir a la escuela, ambos se sumergieron de lleno en la vida de la aldea, compartiendo las tareas, los juegos y trastadas de sus compañeros más jóvenes, y recibiendo insultos o palabras amables dependiendo de la situación. No obstante, aunque vivían en las mismas circunstancias y, por lo general, reían y lloraban por los mismos motivos, alguna particularidad a la hora de ver el mundo les impedía aceptar como algo natural cuanto allí sucedía, igual que hacían los demás niños. Pequeños detalles que a otros les pasaban desapercibidos, a ellos les resultaban interesantes, tristes o alegres. No pasaban por alto nada de lo que ocurría a su alrededor. Las palabras que escuchaban a diario, y que sus interlocutores pronto olvidaban, quedaban grabadas en su memoria, y las acciones y reacciones de los demás dejaban en su interior una huella profunda e indeleble que daba lugar a imágenes del pequeño mundo en el que vivían que los acompañarían para siempre.
Sus vidas los llevarían a ambos muy lejos de la aldea. Edmund viajó por Sudáfrica, India y Canadá antes de reposar en su tumba de soldado en Bélgica. Una vez presentadas aquí sus credenciales, tan solo aparecerán en el libro como observadores y comentaristas del escenario rural que los vio nacer y donde vivieron sus primeros años.
2. Coconut shy, en el original. Se trata de un juego típico de las ferias de pueblo en el que había que derribar cocos colocados en postes lanzándoles bolas de madera.
3. Mary Elizabeth Braddon (1837-1915), popular escritora de novelas de la época victoriana.