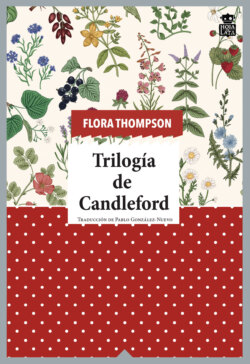Читать книгу Trilogía de Candleford - Flora Thompson - Страница 11
ОглавлениеVI
La generación hostigada
Cuando Laura era niña, hubo una época en que la aldea le parecía una fortaleza. Una tarde ventosa y gris del mes de marzo, al contemplarla desde la distancia en plena ascensión y con un furioso céfiro en contra mientras volvía de la escuela, vio desde una nueva perspectiva aquel puñado de austeros muros y tejados inclinados en lo alto de la loma, con los grajos merodeando entre los setos y las nubes arrastrándose por el cielo a gran velocidad, el humo saliendo de las chimeneas y la ropa colgada en los tendederos agitada por el viento.
—¡Es una fortaleza! ¡Es una fortaleza! —gritó mientras corría camino arriba, antes de empezar a improvisar con su vocecita desafinada el himno del día del Ejército de Salvación—: ¡Proteged el fuerte, que ya llego!
Pero lo cierto es que aquella imagen, fruto de las ensoñaciones de una niña, ocultaba un sentido más profundo, pues la aldea vivía en efecto en una suerte de estado de sitio, y su principal enemigo era la Carestía. Aun así, como suele suceder durante un asedio largo pero no demasiado violento, sus habitantes se habían acostumbrado a las duras condiciones de vida y eran capaces de atrapar al vuelo cualquier pequeño placer que se pusiera a su alcance, e incluso en algunas ocasiones lograban reír en las situaciones más difíciles.
Pasar de las casas de los más ancianos a las de la generación hostigada significa dar un paso hacia un nuevo capítulo de la historia de la aldea. Todo el atractivo y la acogedora sencillez del antiguo estilo habían desaparecido. Eran casas de gente pobre enriquecidas por la llegada de los hijos, hijos sanos y fuertes que, en cuestión de pocos años, estarían preparados para tomar parte en el funcionamiento del mundo y abastecer con su sangre vigorosa y sana la futura población de las ciudades. Entretanto, no obstante, sus padres hacían todo lo necesario para alimentarlos y vestirlos decentemente.
En sus hogares, los sólidos y prácticos muebles de sus antepasados habían dejado sitio a los baratos y feos productos de los inicios de la era industrial. Una mesa de pino con el tablero tan gastado que parecía pulido tras años de ser frotado diariamente a conciencia; un juego de cuatro o cinco sillas estilo Windsor con el barniz desconchado; una mesilla auxiliar para colocar las fotografías familiares y algunas figuras decorativas, y varios taburetes para sentarse junto al fuego, más las camas de la planta de arriba, constituían la colección a la que sus dueños se solían referir como «nuestros humildes muebles».
Si el padre tenía una silla favorita en la que se sentaba al concluir su jornada de trabajo, no sería más que una réplica más grande y con reposabrazos de las robustas sillas Windsor de otros tiempos. El reloj, si lo había, era un producto barato y normalmente importado, que terminaba sus días sobre la repisa de la chimenea y a menudo no daba la hora puntualmente ni durante doce horas seguidas. Los que no tenían uno en casa dependían del reloj de bolsillo del marido para levantarse por las mañanas, que obviamente después se iba con él al trabajo, algo que constituiría sin duda un serio inconveniente para la mayoría de las mujeres, aunque en el caso de las cotillas era la excusa perfecta para acercarse a la puerta de su vecina y empezar a chismorrear.
Los escasos y humildes enseres de cocina, platos, etcétera, no eran lo bastante buenos como para ser exhibidos, de modo que entre comidas se guardaban en la despensa. Las bandejas de estaño y los platos decorativos habían ido desapareciendo. Todavía era posible encontrar algunos, tirados aquí y allá, alrededor de los huertos y las pocilgas. De vez en cuando aparecía por la aldea un hojalatero que los recogía, los pedía como limosna u ofrecía por ellos algunas monedillas para después fundirlos y sacarles algo de ganancia.
Otros visitantes esporádicos se presentaban en las casas y compraban por media corona un lote de tiradores de bronce forjados a mano pertenecientes a los cajones de alguna cómoda heredada sin apenas valor, un armario esquinero o quizá una mesa abatible que con los años había empezado a cojear. Otras piezas de mobiliario se sacaban de la casa por algún motivo y terminaban pudriéndose a merced de los elementos, pues la nueva generación no valoraba ese tipo de cosas. Preferían los productos de su época y, con el paso del tiempo, en la aldea ya no quedó ni una sola de aquellas reliquias.
Para decorar la repisa de la chimenea o el aparador, las mujeres preferían ahora estrafalarios jarrones de cristal, figuritas de animales hechas con arcilla, cajitas adornadas con conchas marinas y marcos de fotografías forrados de felpa. Pero los adornos preferidos por todas eran las jarritas de porcelana blanca con letras de oro con frases como «De regalo para un niño bueno» o «Recuerdo de Brighton» o de cualquier otra ciudad con mar. Las que tenían hijas fuera trabajando de muchachas, que podían conseguirlas con facilidad, llegaban a acumular gran cantidad de ellas, que después exhibían colgadas de sus asas en hileras en el borde de algún estante, siendo motivo de gran orgullo para la propietaria y de envidia para sus vecinas.
Los que disponían del dinero necesario cubrían las paredes de sus cuartos con papel pintado, con grandes motivos florales de brillantes colores. Los que no, las encalaban o las forraban con hojas de periódicos atrasados. En la pared junto a la chimenea seguían colgando el tocino a secar, y en todos los hogares tenían algún cuadro a la vista, en su mayoría almanaques acompañados por láminas a color, regalo de los comerciantes cuyos negocios frecuentaban, y que a menudo enmarcaban en casa. La mayoría de las veces de dos en dos, y los temas favoritos eran los amantes a punto de separarse, jóvenes vestidas de novia, viudas llorando desconsoladas ante la tumba de sus difuntos esposos, y niños pidiendo limosna bajo la nieve o jugando con cachorros y gatitos.
No obstante, incluso con materiales tan poco prometedores y en cuartos que al mismo tiempo hacían las veces de cocina, sala de estar, cuarto de juegos para los niños y lavadero, algunas mujeres conseguían crear un hogar bonito y acogedor. Tener la chimenea bien blanqueada, una alfombra de colores claros hecha en casa y algunos geranios en el alféizar de la ventana no costaba nada, pero en conjunto podía mejorar notablemente una casa corriente. Otras, sin embargo, despreciaban ese tipo de detalles. ¿De qué servía romperse la espalda y quemarse la vista hilando alfombras para que los niños jueguen, cuando un viejo saco extendido en el suelo cumplía la misma función? Y en cuanto a las flores en macetas, no servían de mucho cuando los niños jugaban a su lado sin preocuparse por nada. En cualquier caso, tanto unas como otras se esforzaban al menos por mantener limpia la casa frotando y ordenando una vez al día, aunque solo fuera por el qué dirán. En la aldea había muchas casas austeras y que carecían de las comodidades más básicas, pero ni una sola de ellas estaba sucia.
Cada mañana, en cuanto los hombres salían de casa para trabajar, los niños mayores se iban a la escuela, y los pequeños, a jugar; el bebé ya estaba bañado y dormía en su cuna, las mujeres sacaban las alfombras y felpudos a la calle y los golpeaban contra la pared, las chimeneas se «lustraban», y mesas y suelos se fregaban y frotaban a conciencia. En época de lluvia, antes de fregar había que rascar el suelo de piedra con la hoja de un cuchillo para despegar el barro aplastado por las pisadas que se acumulaba entre las juntas, pues, aunque en cada puerta había un rascador para limpiarse las botas antes de entrar, parte del barro de las suelas siempre se metía en casa.
Para no ensuciar aún más durante el día, las mujeres llevaban zuecos que se calzaban sin necesidad de quitarse los zapatos, cada vez que tenían que ir al pozo o a la pocilga. Los llamaban almadreñas y consistían en una suela de madera con una protección de cuero para la puntera del pie que se alzaba unos cinco centímetros del suelo mediante una anilla de hierro. ¡Clac! ¡Clac! ¡Clac!, resonaban sobre el suelo de piedra, y ¡Chof! ¡Chof! ¡Chof!, chapoteaban en el barro. Llevando aquellos zuecos para no mojarse los pies era difícil hacer nada sin llamar enseguida la atención.
Un par de almadreñas solo costaba diez peniques y duraban años. Pero las almadreñas estaban condenadas a desaparecer. Las mujeres de la parroquia y las esposas de los granjeros ya no las usaban en sus idas y venidas a los establos y corrales, y las parejas recién casadas que se instalaban en la aldea ya no gastaban el dinero en ese tipo de cosas. La muletilla «Demasiado orgullosa para llevar almadreñas» casi se había convertido en refrán a principios de la década, y cuando esta tocaba a su fin ya habían desaparecido casi por completo.
La limpieza matutina iba siempre acompañada de un concierto de gritos y saludos de un jardín a otro, pues el primer golpe de alfombra era la señal que las demás vecinas necesitaban para empezar a sacudir las suyas. «¿Has oído lo de Fulanita?», decía una; «¿Y qué te parece lo de Menganita?», respondía la otra. Y así hasta que alguna caía en la cuenta de que, de seguir dándole a la lengua, se les echaría la noche encima sin haber limpiado las alfombras.
Los apodos no eran frecuentes entre las mujeres y solo a las más mayores las llamaban por su nombre de pila, la vieja Sally o la vieja Queenie, o a veces ama, ama Mercer o ama Morris. Las otras mujeres casadas eran señora Tal o señora Cual, incluso para dirigirse a aquellas que habían conocido desde la cuna. A los hombres más entrados en años los llamaban maestro, no señor. Los hombres más jóvenes eran conocidos por su apodo o por su nombre de pila, exceptuando a unos pocos que gozaban de un mayor respeto del habitual para su edad. A los niños les enseñaban desde pequeñitos a dirigirse a todos los adultos como señor o señora.
La limpieza comenzaba en todas las casas más o menos a la vez, pero la hora de finalizar variaba. Algunas amas de casa lo tenían todo listo y ya se habían arreglado ellas mismas antes del mediodía. Otras, sin embargo, apenas llegaban con todo hecho a la hora del té. «Las mujeres dejadas nunca acaban lo que empiezan», solían decir las buenas amas de casa.
Laura no entendía por qué, si todo el mundo limpiaba a diario, algunas casas estaban «como los chorros del oro», como se suele decir, y otras siempre hechas un desastre. Un día se lo comentó a su madre.
—Ven aquí —le respondió—. ¿Ves esta parrilla que estoy limpiando? Parece que ya está, ¿no es así? Pues espera.
Frotó con fuerza arriba y abajo, de un lado a otro y entre cada una de las barras. Después le dijo:
—Mira ahora. Hay una gran diferencia, ¿verdad?
Y en efecto, la había. Un rato antes estaba pasablemente brillante, pero ahora estaba resplandeciente.
—¡Ya lo ves! —exclamó la madre—. Ese es el secreto. Tan solo un poco de esfuerzo extra, después de lo que la mayoría considera suficiente, es lo que hace falta.
Sin embargo, ese tiempo extra que la madre de Laura dedicaba a frotar sin que le supusiera un gran esfuerzo no era algo que estuviera al alcance de todas. Los embarazos, la crianza de los niños y las continuas preocupaciones monetarias bastaban para agotar la fuerza y la energía de muchas madres. No obstante, teniendo en cuenta todos estos inconvenientes, sumados a las habituales carencias del hogar en aquellas casas abarrotadas, el nivel general de limpieza era asombroso.
Había una entrega de correo diaria, y hacia las diez de la mañana, mientras sacudían sus alfombras fuera de casa, las mujeres volvían la cabeza hacia el sendero que atravesaba las parcelas para comprobar si se acercaba el cartero, o el «viejo Postie», como todos lo llamaban. Algunos días llegaban dos o incluso tres cartas a Colina de las Alondras, aunque lo más frecuente es que no hubiera ninguna. Sin embargo, eran pocas las mujeres que no levantaban la vista con expresión ansiosa en la mirada. A este afán por recibir cartas lo llamaban «anhelo» (pronunciado «anheelo»). «Pues no, la verdad es que no esperaba ninguna carta, pero siempre tiene una ese anheelo», le decía una mujer a su vecina al ver al viejo cartero saltando un cercado y caminando sin prisa entre las huertas. Los días de lluvia llevaba un viejo paraguas verde con varillas de hueso de ballena, bajo cuya inmensa circunferencia daba la sensación de que se movía menos que una enorme seta clavada en la tierra. Pero al final llegaba y normalmente pasaba de largo al llegar al lugar donde las mujeres le aguardaban.
—No, no tengo nada para usted, señora Parish —decía él—. Su pequeña Annie ya le escribió la semana pasada y seguro que tiene más cosas que hacer además de estar sentada sobre sus posaderas escribiendo a casa a todas horas.
Otras veces se limitaba a levantar el brazo para llamar a la interesada, pues no estaba dispuesto a dar ni un paso más de lo que su oficio requería.
—¡Una para usted, señora Knowles! ¡Esta vez es de las finas! Parece que en estos tiempos no encuentran ni un momento para escribir a sus madres… Y, sin embargo, le entregué una bien voluminosa de parte de su hija al joven Chad Gubbins.
Y así se marchaba, después de clavar su aguijón, aquel anciano lúgubre y gruñón que se dolía de tener que servir a gente tan humilde. Llevaba cuarenta años siendo cartero y había caminado incontables kilómetros a merced de todas las condiciones climatológicas, de modo que quizá los culpables de su mal carácter fueran sus pies planos y sus miembros doloridos a causa del reuma. El caso es que todos los habitantes de la aldea se alegraron cuando por fin se retiró y un amable e inteligente cartero más joven ocupó su puesto para hacer el reparto en Colina de las Alondras.
Por mucho que las mujeres se alegraran al recibir cartas de sus hijas, eran los paquetes de ropa que ocasionalmente enviaban lo que causaba una mayor expectación. En cuanto uno entraba en una casa, las vecinas que habían visto cómo el viejo Postie lo entregaba se dejaban caer por allí en cuestión de minutos, como quien no quiere la cosa, y se quedaban un rato para admirar, o a veces para criticar, su contenido.
Todas las mujeres, excepto las más ancianas, que vestían igual que siempre y de ese modo estaban satisfechas, eran muy particulares con respecto a la ropa. Cualquier cosa servía para el día a día siempre y cuando estuviera limpia y en buenas condiciones y se pudiera cubrir con un decente delantal blanco. Sin embargo, con la «ropa de domingo» se volvían muy puntillosas. «Mejor es darle la espalda al mundo que a la moda», decían a menudo. Para ganarse la admiración de las demás vecinas, el sombrero o el abrigo que contenía el paquete tenía que estar de moda. Y en la aldea tenían sus propias ideas a ese respecto, que, por cierto, solían llevar dos años de retraso en relación al resto del mundo y concernían estrictamente al estilo y al color.
La ropa enviada por las hijas u otras parientes siempre gustaba, pues ya la habrían visto con anterioridad durante alguna visita de la muchacha en vacaciones y, de hecho, habría servido para definir los cánones de lo que se llevaba. Las prendas donadas por «sus patronas» les resultaban extrañas, pues sus características se adelantaban a lo que estaba en boga en la aldea, de modo que normalmente las rechazaban por «raritas» y las cortaban para los niños; aunque sus madres casi siempre se arrepentían de no habérselas reservado para ellas cuando, dos años más tarde, ese estilo en especial se ponía de moda por allí. También tenían prejuicios en lo referente al color. ¡Un vestido rojo! Solo las busconas se vestían de rojo. ¡O el verde, que traía mala suerte! El verde era tabú en la aldea. Nadie se ponía prendas de ese color hasta que hubieran sido teñidas de azul marino o marrón. El amarillo era de presumidas, como el rojo. Aunque lo cierto es que en los años ochenta era difícil verlo en cualquier parte. En general prevalecían los colores oscuros y neutros. Y había una excepción: no tenían nada contra el azul. El azul marino y el azul cielo eran sus favoritos, ambos vivos y simples.
Mucho más bonitos eran los colores de los vestidos de mañana que llevaban las muchachas que trabajaban de sirvientas —lila, rosa o ante con motivos blancos— y que las mujeres arreglaban para que sus hijas pequeñas los lucieran en la fiesta de Mayo y para ir a la iglesia durante todo el verano.
Para las mujeres, el corte era incluso más importante que el color. Si se llevaban las mangas anchas, las querían muy anchas, y si se llevaban estrechas, ellas las dejaban bien ajustadas. En cuanto a las faldas, en aquellos tiempos todas tenían el mismo largo y llegaban hasta el suelo. A veces, no obstante, llevaban un dobladillo de adorno, volantes o un fruncido a la espalda, y las mujeres pasaban días retocándolos para dejarlos como Dios manda, o transformando los fruncidos en plisados o los plisados en fruncidos.
Este retraso de la aldea en cuestión de modas significaba la salvación de sus guardarropas, pues un estilo «triunfaba» allí justo cuando el mundo exterior lo desechaba y pronto empezaban a llegar paquetes con modelos apenas utilizados. La prenda de domingo por excelencia a principios de la década era la esclavina, una capa corta de seda negra o satén con un ribete de largos flecos que oscilaba con gracia al caminar. Todas las mujeres y algunas niñas la tenían y la llevaban con orgullo a la iglesia o a la escuela dominical con un ramillete de rosas o geranios en el pecho.
Los sombreros eran estilo chistera, compuestos por un largo cilindro de paja con un ala muy estrecha y adornados con florecitas artificiales en la parte delantera. A medida que la década transcurría fueron evolucionando hacia copas más chatas y alas más anchas. Las chisteras sin duda habían tenido su momento, aunque cuando concluyó su tiempo de gloria era habitual oír a las mujeres afirmar rotundamente que no se pondrían un sombrero de ese estilo ni para ir al baño.
Después llegaron los polisones, que al principio causaban horror y —¡sorpresa!— un par de años más tarde se convirtieron en la prenda de moda más popular nunca vista en la aldea y la que más tiempo duró. No costaban nada y se podían confeccionar en casa enrollando cualquier tela vieja hasta hacer una especie de cojinete que se ponía bajo cualquier vestido. Muy pronto todas las mujeres, excepto las ancianas, y todas las muchachas, exceptuando a las niñas, se pavoneaban por el lugar con sus polisones a la menor oportunidad. Y durante tanto tiempo los llevaron que, cuando llegó su declive, Edmund ya era lo bastante mayor para contar que la última mujer con polisón que había visto en la aldea había sido una vecina que iba a dar de comer a sus cerdos.
Esta devoción por la moda ponía una pizca de sal al día a día y hacía más soportable la pobreza que atenazaba sus vidas. No obstante, la pobreza no desaparecía, y una podía tener una esclavina de seda en su armario y carecer de un par de zapatos decentes, o llevar un vestido elegante cada domingo y no tener abrigo. Y lo mismo sucedía con la ropa de los niños, y las sábanas y toallas, las tazas y sartenes de la casa. Nunca sobraba nada, excepto comida.
El lunes era el día de colada y la aldea bullía de actividad. «¿Qué día crees que hará?», «¿Dará tiempo a que se seque?», se gritaban unas a otras desde sus jardines o se preguntaban al cruzarse en sus idas y venidas a por agua del pozo. Esa mañana nadie chismorreaba por las esquinas. Todavía no habían llegado los tiempos del jabón en pastilla y el detergente en polvo, y la tarea se reducía básicamente a frotar, que no era poco. No había lavadoras de cobre y era necesario hervir la ropa en grandes potes colgados al fuego antes de acometer la tarea. A menudo el agua rebosaba de las ollas, que no estaban pensadas para esta labor, llenando la casa de un intenso olor a cenizas mojadas y vapor. Los niños pequeños se colgaban de los faldones de sus madres, incordiando mientras ellas trabajaban, y a menudo perdían ellas la paciencia y les gritaban antes de poner a secar la ropa una vez blanqueada, prendida de largos cordeles o sencillamente extendida sobre los setos. Cuando llovía había que secar la ropa dentro de casa, y nadie que no haya pasado por ello puede imaginar lo angustioso de vivir durante varios días bajo un firmamento de cordeles y ropa tendida.
Tras la frugal comida del mediodía, las mujeres se permitían tomar un pequeño descanso. En verano, algunas salían con la costura y cosían a la sombra de su casa en compañía de las vecinas. Otras tejían o leían en la sala de estar, o sacaban a sus chiquillos al jardín para que tomaran el aire un ratito. Las que no tenían hijos muy pequeños disfrutaban «echando una cabezadita» en la cama. Con las puertas cerradas y las cortinas corridas, al menos conseguían escapar de las chismosas que a esa hora iniciaban su actividad.
Una de las más temidas era la señora Mullins, una anciana flaca y pálida que llevaba el cabello gris como el acero recogido en una redecilla negra de chenilla y se cubría los hombros con un pequeño chal de color negro, ya fuera invierno o verano. Era fácil verla a cualquier hora trajinando por la aldea, calzada con zuecos y con la llave de su casa colgando de los dedos.
Esa llave siempre era vista como un mal presagio, pues la Mullins solo cerraba la puerta cuando tenía intención de estar fuera de casa durante un buen rato. «¿Adónde irá ahora?», preguntaba una mujer a otra dejando los calderos de agua en el suelo para descansar un momentito en algún rincón a la sombra. «Solo Dios lo sabe, pero no nos lo dirá —respondía la vecina—. Pero le doy gracias porque a mi casa no va, ya que acaba de verme aquí».
Visitaba todas las casas una por una, llamando a la puerta para preguntar la hora o para pedir cerillas o un imperdible. Cualquier excusa era válida con tal de conseguir que le abrieran. Algunas mujeres solo abrían una rendija, con la esperanza de librarse pronto de la visita, pero ella solía ingeniárselas de un modo u otro para atravesar el umbral, y una vez dentro se quedaba junto a la puerta, haciendo girar la llave de su casa entre los dedos y dándole a la lengua.
No hablaba de escándalos. En ese caso sus visitas habrían sido mejor acogidas. Se limitaba a parlotear sobre el tiempo o las cartas de sus hijos, sobre su cerdo o alguna cosa que había leído en el periódico del domingo. Había un dicho en la aldea: «Los chismosos que se quedan de pie siempre tardan en marcharse». Y la señora Mullins era el mejor ejemplo de ello. «¿No quiere sentarse, señora Mullins?», le decía la madre de Laura si la pillaba sentada. «Oh, no. Graaacias. Solo me quedaré un minuto». Pero sus minutos siempre se convertían en una hora o a veces más, hasta que la reticente anfitriona se veía obligada a decir: «Discúlpeme, pero he de ir al pozo a por agua» o «Casi se me olvida que debo recoger unos repollos del huerto». Pero incluso así cabía la posibilidad de que la señora Mullins insistiera en acompañarla, obligándola a pararse cada poco cada vez que se le ocurría algo nuevo que contar.
¡Pobre señora Mullins! Con todos los hijos fuera, su casa debía de resultarle insoportablemente silenciosa, y como era de las que no sabía hacer nada sola y adoraba oír el sonido de su propia voz, siempre se veía obligada a buscar compañía. Nadie quería toparse con ella, pues no tenía nada interesante que decir y, por si fuera poco, apenas dejaba hablar a los demás. No solo era la mujer más aburrida que se pueda imaginar, sino que además era triste. Y en cuanto aparecía por algún sendero, llave en mano, con su pequeño chal negro sobre los hombros, todos los corrillos se desperdigaban.
La señora Andrews era incluso más habladora, y, aunque la mayoría de la gente también evitaba sus visitas, en su caso no solían mirar la hora cada dos minutos ni inventar excusas para librarse de ella. Igual que la señora Mullins, vivía sola y, por tanto, completamente ociosa. Sin embargo, a diferencia de aquella, la Andrews siempre tenía algo interesante que contar. Si no había sucedido nada en la aldea desde su última visita, era sobradamente capaz de inventarse cualquier cosa para salir del paso. Por lo general echaba mano de algún detalle sin importancia y comenzaba a hincharlo como un globo, adornándolo aquí y allá con detalles circunstanciales a modo de lazos decorativos, para presentárselo a su interlocutor antes de soltarlo sobre toda la aldea. Si veía que en el tendedero de alguna vecina encinta no había ropa de bebé dentro del plazo que ella consideraba adecuado, decía: «¿Y qué me dice de esa señora Wren? Con menos de un mes para salir de cuentas y ni un solo trapo para su bebé». Si veía entrar a un desconocido elegantemente vestido en alguna casa, ya sabía «de buena tinta» que se trataba de un funcionario del juzgado que venía a traer una citación, o de algún agente que llegaba a la aldea para comunicarles a unos padres que «su joven Jim», que trabajaba más al norte, se había metido en problemas con la policía por culpa de algún dinero. «Tallaba» mentalmente a todas las muchachas que llegaban de vacaciones y casi siempre llegaba a la conclusión de que la mayoría de ellas parecían embarazadas. En esos casos ponía buen cuidado en decir «creo» o «parece», pues sabía que en noventa y nueve casos de cada cien sus sospechas resultaban infundadas.
En ocasiones, expandía su campo de acción y hablaba sobre la alta sociedad. Sabía «de buena tinta» que el por aquel entonces príncipe de Gales había regalado a una de sus damitas un collar con perlas del tamaño de huevos de paloma, y la pobre y vieja reina, con lágrimas corriendo por sus mejillas y la corona en su regia cabeza, le había suplicado de rodillas que echara de una vez a su recua de fulanas del castillo de Windsor. En la aldea se decía que cuando la señora Andrews hablaba era posible ver las mentiras saliendo de su boca como si fueran vapor, por lo que generalmente nadie creía una palabra suya ni siquiera cuando, de forma excepcional, decía la verdad. No obstante, la mayoría de las mujeres de la aldea disfrutaban de su conversación, pues, como solían decir, «al menos sirve para pasar el rato». La madre de Laura era muy dura con ella al decir que era como la peste o al interrumpir sus historias cuando llegaba el momento crucial preguntándole: «¿Está usted segura de eso, señora Andrews?». Sea como fuere, en una comunidad sin cines ni radio y cuya población era poco aficionada a la lectura, su presencia allí no era del todo inútil.
Los pedigüeños eran otra fuente de incordios. Tarde o temprano la mayoría de las mujeres se veían obligadas a pedir algo prestado, y había familias que vivían de ello a medida que se acercaba el día de paga. De repente alguien llamaba suave y discretamente a la puerta y al abrirla se oía una vocecita de niña que decía: «¡Oh! Por favor, señorita “de tal”, ¿sería tan amable de darle a mi madre una cucharada de té (o una taza de azúcar o un trozo de pan) hasta que papá cobre?». Si en la primera casa no podían prescindir del artículo solicitado, la pequeña seguía de puerta en puerta, repitiendo su petición, hasta que obtenía lo que necesitaba, pues esas eran sus instrucciones.
Por lo general, lo prestado se devolvía, pues de lo contrario nadie se habría dejado arrastrar a semejante transacción. No obstante, la mayoría de las veces la cantidad devuelta era inferior o de menor calidad, y el resultado a la larga era un creciente resentimiento hacia la gente que tenía costumbre de pedir. No obstante, nadie se quejaba de ello abiertamente, pues en ese caso el pedigüeño se habría ofendido y lo más importante para todas las mujeres de la aldea, sin excepción, era llevarse bien con sus vecinas.
La madre de Laura detestaba esa costumbre de pedir. Contaba que desde que se instalaron en esa casa se había puesto como norma que cada vez que alguien se presentara ante su puerta para pedir algo prestado respondería: «Dile a tu madre que nunca pido prestado y tampoco presto nada. Pero aquí tienes el té. No hace falta que me lo devuelvas. Y dile a tu madre que de nada». Por supuesto, su plan no funcionaba, y la misma niña volvía a su casa a pedir una y otra vez, hasta que le decía: «Dile a tu madre que esta vez tendrá que devolvérmelo». Pero tampoco esa estrategia daba buenos resultados. En una ocasión, Laura oyó cómo su madre le decía a Queenie:
—Aquí tienes media hogaza, Queenie. Espero que sea suficiente. Pero no voy a engañarte, acaba de traérmela la señora Knowles, que antes me la había pedido prestada, y no nos hace falta. Si no la quieres acabará en el duerno del cerdo.
—Está bien, querida —respondió Queenie sonriendo—. Me vendrá bien para la cena de Tom. A él no le importará de dónde ha salido y tampoco me preocupa que lo haga. Lo único que le importa es llenarse la barriga.
En cualquier caso, había otros amigos y vecinos a quienes con gusto se les prestaba o, en las raras ocasiones en que era posible, incluso se les hacían regalos. Pocas veces se pedía abiertamente un préstamo, sino que se solía decir: «Mi cajita para el té está vacía» o «No queda ni una miga de pan en casa hasta que venga el panadero». Cuando alguien actuaba de esa manera se decía que «la estaba tirando». Si el aludido la pillaba, tanto mejor, y en caso contrario, nadie salía mal parado, pues el que pedía no se había humillado inútilmente.
Como en todas partes, además de las mencionadas chismosas, en Colina de las Alondras había mujeres capaces de envenenar la mente de la gente, dando a entender ciertas cosas con sutiles sugerencias y añadiendo una palabra aquí y allá, y otras que no deseaban hacer daño a nadie, pero adoraban hablar de todo con sus vecinos e incluso llegaban a hacerles confidencias. Aunque eran pocas las mujeres que no disfrutaban con algún escándalo de cuando en cuando, la mayoría de ellas sabían cuándo era el momento de parar. «Bueno, bueno, dejémoslo ahí», decían, o «Creo que por hoy ya le hemos arrancado demasiadas plumas de las alas». Y entonces cambiaban de tema de conversación y hablaban de sus hijos, de la subida de los precios o de los problemas con las criadas desde el punto de vista de las señoras.
Algunas de las amas de casa más jóvenes que «siempre andaban juntas», lo que quería decir que se llevaban bien, se reunían de vez en cuando por las tardes en casa de alguna de ellas para beber té bien cargado sin leche y conversar. Estas reuniones nunca eran planificadas. Una vecina aparecía de repente en casa, después otra y otra más que estaba asomada a la puerta en la casa de enfrente, a la que recurrían tratando de solventar algún punto de una discusión. Entonces una decía: «¿No os apetecería un tééé?», y todas iban rápidamente a sus casas a por un puñado de hojas de té para completar una buena tetera.
Las que se reunían de ese modo tenían menos de cuarenta. Las mayores no tenían el menor interés por ese tipo de saraos y tampoco disfrutaban con el comadreo, sus conversaciones eran más profundas y se expresaban de una manera que muchas de las otras, que habían trabajado fuera de la aldea sirviendo, consideraban zafia y algo rústica.
Mientras se acomodaban por la habitación para disfrutar de una taza de té, algunas se sentaban con sus bebés en el regazo o, si estaban más creciditos, jugaban a cucú, trastrás con el delantal de sus madres, y otras remendaban o tejían algo. Era una estampa agradable de contemplar, las mujeres con sus delantales blancos y el cabello cuidadosamente trenzado y peinado con raya al medio. Sus mejores ropas las guardaban dobladas en un cajón de domingo a domingo, y el delantal blanco y siempre limpio era lo que la etiqueta indicaba para el resto de la semana.
Aquella región de la campiña no destacaba especialmente por la belleza de sus mujeres, y eran comunes las bocas grandes, los pómulos altos y las narices respingonas, aunque casi todas tenían la mirada luminosa propia de las que se han criado en el campo, dientes blancos y fuertes, y la tez saludable y de buen color. Su estatura estaba por encima de la media de las mujeres de clase trabajadora urbana y, cuando el embarazo no se lo impedía eran ágiles y flexibles, si bien tendían a ser robustas.
Esas reuniones para tomar el té constituían sin duda la hora de las mujeres por excelencia. Poco después los chiquillos regresarían de la escuela, y luego, los hombres con sus gritos, sus chistes vulgares y su ropa de pana apestando a tierra y sudor. Pero entretanto las esposas y madres eran libres de extender gentilmente sus dedos meñiques mientras bebían té a sorbitos y charlaban sobre la última moda —es decir, la que estuviera vigente en la aldea— o discutían sobre el argumento del último folletín que estaban leyendo.
A la mayor parte de las mujeres jóvenes y también a algunas de las mayores les gustaba reservar un tiempo cada día para lo que ellas llamaban «su ratito de lectura», y su alimento intelectual estaba basado exclusivamente en el folletín. Varias vecinas de la aldea adquirían semanalmente una de esas publicaciones, que tan solo costaban un penique, y después iban pasando de mano en mano hasta que sus páginas quedaban tan gastadas por el uso que transparentaban. También llegaban copias de otros números desde los pueblos vecinos o eran enviados por las hijas que trabajaban fuera como sirvientas, por lo que siempre había una colección bastante amplia en circulación.
Los folletines de finales de la década de los ochenta eran historias románticas en las que, por lo general, una pobre gobernanta terminaba casándose con un duque, o una dama de la nobleza se encaprichaba de un guardabosque que resultaba ser un duque o un conde, el cual, por diversos motivos, ocultaba su verdadera identidad. Hacia la mitad de la historia era imprescindible una descripción detallada de un baile, durante el cual la heroína, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, atraía las miradas de todos los hombres del salón; o el guardabosque de turno, siempre dispuesto a servir, le hacía el amor a la hija de los propietarios de la casa en el invernadero. Las historias solían estar bellamente narradas y eran tan inofensivas como la leche azucarada diluida en agua. En cualquier caso, y aunque las devoraban, las mujeres consideraban la lectura de folletines un vicio que debían ocultar a sus maridos, por lo que únicamente lo compartían con otras devotas lectoras.
Estas novelitas eran cuidadosamente guardadas fuera del alcance de los niños como hoy en día se hace, o se debería hacer, con las novelas modernas. No obstante, los que querían leerlas sabían dónde encontrarlas —en el estante más alto del armario o debajo de la cama— y las leían en secreto. Cualquier chiquillo de inteligencia normal de ocho o nueve años las consideraba empalagosas, pero a las mujeres les hacían mucho bien, pues, como ellas mismas decían, les servían para olvidarse de sí mismas.
En tiempos pasados, las almas de los lectores de la aldea se nutrían de alimentos más fuertes, y las palabras y la imaginería bíblica todavía coloreaban el discurso de algunos de los vecinos más ancianos. Aunque nadie los leyera, todas las casas decentes de la aldea tenían una pequeña selección de libros, cuidadosamente colocados sobre la mesilla auxiliar junto al candil, el cepillo para la ropa y las fotografías familiares. Algunas de estas colecciones estaban formadas únicamente por la biblia de la familia y uno o dos devocionarios. Otras contenían algunos volúmenes extra, propiedad de los padres o adquiridos por unos pocos peniques junto a otros artículos en algún mercadillo, como El progreso del peregrino; Pamela, o la virtud recompensada, de Richardson; Anna Lee: doncella, esposa y madre, y antiguos libros de viajes y sermones. El mayor hallazgo de Laura fue un antiguo ejemplar muy gastado de los Viajes por Egipto y Nubia de Belzoni que una vecina usaba para mantener abierta la puerta de su alacena. Cuando pidió que le prestaran el libro se lo donaron generosamente, por lo que pudo disfrutar del inmenso placer de explorar el interior de las pirámides en compañía de su autor.
Algunos de los libros importados conservaban el exlibris de su propietario original o una desvaída inscripción en chapa de cobre escrita a mano en la parte interior de la cubierta; mientras que la firma de sus nuevos dueños solía estar escrita con una caligrafía más descuidada y proclamaba, por ejemplo:
A George Welby este libro pertenece, sí señor:
concédaseme la gracia de mirar en su interior
y no solo de mirar, sino también de comprender;
pues mejor es la sabiduría que la casa y el buen comer,
y cuando la tierra se pierde y el dinero se gastó,
aún nos queda el saber, que es sin duda lo mejor.
O también:
George Welby es mi nombre,
Inglaterra mi nación,
en la Colina fijé mi residencia
y es Cristo mi salvación.
Cuando muerto esté y en la tumba
mis huesos se pudran,
coge este libro y en mí piensa
para que yo del todo no desaparezca.
Otra inscripción notable era esta advertencia:
Este libro no robéis o vergüenza mereceréis,
pues el nombre de su dueño en sus páginas encontraréis.
En el último día el Señor os habrá de preguntar:
«¿Dónde está ese libro que una vez os dio por robar?».
Y si en respuesta afirmáis: «Decíroslo no sabría»,
tened por seguro que Él al infierno os enviaría.
Muchos de esos libros se intercambiaban libremente, pues por lo general sus dueños no tenían el menor interés en leerlos. Las mujeres tenían sus folletines y los hombres dedicaban gran parte del día a leer con gran esfuerzo los periódicos del domingo, de los cuales al menos uno entraba semanalmente en casi todas las casas de la aldea, ya fuera comprado o prestado. El Weekley Despatch, el Reynold’s News y el Lloyd’s News eran sus favoritos, aunque algunos seguían leyendo fielmente la vieja y respetable gaceta local, el Bicester Herald.
Además del Weekly Despatch, el padre de Laura leía Carpintería y construcción, una publicación especializada gracias a la cual sus hijos tuvieron ocasión de leer por primera vez a Shakespeare a raíz de un artículo en el que se exponía la controversia suscitada por las palabras de Hamlet «I know a hawk from a handsaw». Según cierto erudito, debían interpretarse como «¡Bah, bien sé distinguir a un halcón de una garza!», lo que había puesto en pie de guerra a carpinteros y albañiles; pues estaba claro que con la palabra hawk se refería a la paleta que utilizaban los albañiles y yeseros de la época, y con handsaw, a un simple serrucho. Aunque aquel verso y algunos fragmentos que después encontró en adaptaciones escolares fueron lo único que Laura pudo leer durante años de la obra de Shakespeare, ella se puso rápidamente del lado de los carpinteros y albañiles; y lo mismo hizo su madre cuando le contó lo sucedido, pues en su opinión el «¡Bah!» de aquel supuesto erudito le parecía bastante fuera de lugar.
Mientras las lectoras de folletines, que representaban el sector gentil de la comunidad, disfrutaban de su té, había reuniones más animadas en otra casa de la aldea. La anfitriona, Caroline Arless, tenía por aquel entonces unos cuarenta y cinco años, y era una mujer alta, bonita y honesta de ojos vivaces y oscuros, cabello negro y crespo como el alambre y mejillas del color de los albaricoques maduros. No era natural de la aldea, pero había llegado como prometida de un vecino y se decía que tenía algo de sangre gitana.
Aunque ya era abuela, todavía traía al mundo a un chiquillo cada dieciocho meses aproximadamente, un proceder que no estaba muy bien visto en Colina de las Alondras, pues allí tenían un refrán que decía: «Cuando las jóvenes empiezan, las viejas lo han de dejar». Pero la señora Arless no se atenía a ninguna regla, exceptuando las de la naturaleza, y recibía con alegría a cada uno de sus hijos, los cuidaba con ternura mientras estaban indefensos, los sacaba de casa a jugar en cuanto daban los primeros pasos, los enviaba a la escuela a los tres años y a trabajar a los diez u once. Algunas de sus hijas se habían casado a los diecisiete, y los muchachos, entre los diecisiete y los veinte.
Las costumbres y los modales no le preocupaban. El marido y los hijos «contribuían» con su salario los viernes por la noche y las hijas que trabajaban fuera como sirvientas enviaban a casa al menos la mitad de sus ganancias. Algunas noches freía carne encebollada para la cena y a toda la aldea se le hacía la boca agua, y otras veces no había más que pan con manteca de cerdo a la hora de sentarse a la mesa. Cuando tenía dinero, lo gastaba, y cuando no lo tenía, compraba cosas a crédito o pasaba sin ellas. «Conseguiré capear el temporal —solía decir—. Lo he hecho antes y volveré a hacerlo. Además, ¿de qué sirve preocuparse?». Y lo cierto es que siempre se las ingeniaba para conseguirlo y también para tener algunas monedas en el bolsillo. Aunque era bien sabido que solía acumular bastantes deudas. Cada vez que estaba con alguien y recibía un paquete por correo de parte de sus hijas, al abrirlo decía: «No pienso malgastar este dinero pagando deudas».
Su idea de gastar bien el dinero consistía en invitar a algunos vecinos con los que tuviera buen trato, sentarlos alrededor de un buen fuego y enviar a uno de sus chiquillos a la taberna a comprar algo de cerveza. Nunca se emborrachaban, ni siquiera se achispaban, pues no había demasiado que repartir entre todos; incluso cuando volvía a enviar al chiquillo a la taberna con la jarra de cerveza una segunda y una tercera vez. Sin embargo, sí había suficiente para calentar sus corazones y hacerles olvidar los problemas. Y las conversaciones y las risas y los fragmentos de canciones que flotaban en el aire «en casa de esa señora Arless» solían escandalizar a algunas de las matronas más impresionables. Nadie estiraba el meñique al coger la taza de té en las reuniones de la señora Arless, y ella menos aún. Era una mujer tan cargada de vitalidad sexual que la mayoría de las veces su conversación derivaba hacia ello, no en sus facetas más soeces o furtivas, sino como uno de los aspectos fundamentales de la vida.
En cualquier caso, a nadie podía caerle mal la señora Arless, por más que con su comportamiento y su manera de ser llegara a ofender la sensibilidad de sus vecinos y su sentido de la corrección. Estaba tan llena de vida y vigor y tan noble era su naturaleza que a veces llegaba incluso a dar lo que tenía a quien no lo necesitaba sin tener en cuenta ni por un momento si algún día le devolverían o no el favor. Conocía bien la sala del juzgado municipal y no lo ocultaba, pues en su caso las citaciones judiciales no eran más que una invitación para pasar el día fuera antes de regresar a casa victoriosa, habiendo convencido al juez de que era una esposa modélica y una madre generosa que únicamente contraía deudas porque tenía una familia numerosa, mientras sus acreedores se retiraban amilanados y vencidos después de cada encuentro.
Otra mujer que vivía en la aldea y, sin embargo, se mantenía en cierto modo al margen de cuanto allí sucedía generalmente era Hannah Ashley. Era la nuera del viejo metodista que utilizaba el arado de pecho y tanto ella como su marido habían abrazado la misma fe. Era menuda como un ratoncito de campo y nunca participaba en los chismorreos ni las disputas de la aldea. De hecho, apenas se dejaba ver durante los días de semana, pues su casa estaba bastante apartada del resto y además poseía su propio pozo en el huerto. Sin embargo, los domingos su casa se utilizaba como lugar de reunión para los metodistas, y era entonces cuando dejaba a un lado su habitual timidez y todos los que se animaban a asistir eran bien recibidos. Mientras escuchaba las palabras del pastor o participaba en sus himnos y oraciones, contemplaba a la pequeña congregación reunida a su alrededor, y todos aquellos que se encontraban con su mirada podían ver el brillo de amor que había en sus ojos, y desde aquel momento ya no podían volver a pensar y mucho menos a hablar mal de ella, más allá de un «En fin, es metodista», como si eso fuera más que suficiente para explicar todas sus rarezas.
Los jóvenes Ashley solo tenían un hijo varón, más o menos de la edad de Edmund, y los niños de la última casa jugaban a veces con él. Una mañana de sábado, cuando Laura fue a su casa para buscar al pequeño, contempló una escena que se grabaría en su mente para toda la vida. Era la hora en que todos los hogares del pueblo se ponían patas arriba para la limpieza del sábado. Los niños y niñas de más edad, de nuevo en casa después de la escuela, salían y entraban corriendo de sus casas y discutían jugando entre los setos. Las madres reñían y los bebés berreaban mientras los envolvían en su chal para que las hermanas mayores se los llevaran en brazos a pasear. Era el típico día que Laura detestaba, pues en casa no había ningún lugar tranquilo donde refugiarse para leer un libro, y fuera la amenazaba el constante peligro de que la escogieran para jugar a la fuerza a juegos de los que salía mal parada o que simplemente le resultaban aburridos.
En casa de Freddy Ashley, sin embargo, todo era paz y tranquilidad e inmaculada pureza. Las paredes estaban recién blanqueadas y la mesa y el suelo de tarima eran de un pálido color paja, resultado obtenido sin duda a base de mucho frotar; la rejilla de cocinar, bellamente bruñida, relucía con un intenso color carmesí, pues el horno se estaba calentando; y sobre la mesa, cubierta con un mantel tan blanco como la nieve, había una tabla y un rodillo de amasar. Freddy estaba ayudando a su madre a hacer galletas, separando los pedacitos de masa a los que ella daría forma con un pequeño molde de latón. Sus rostros, al mismo tiempo tan simples y hermosos, estaban muy cerca el uno del otro sobre la tabla de amasar. Y las voces de ambos cuando la invitaron a entrar y sentarse junto al fuego sonaron en sus oídos como las de dos ángeles, después del alboroto que había dejado afuera.
Aquello le permitió vislumbrar fugazmente que existía un mundo diferente al que ella conocía y la escena pervivió en su interior como algo puro, hermoso y apacible. Se le ocurrió entonces que aquel hogar de Nazaret debía de parecerse bastante al de Freddy.
Las mujeres nunca trabajaban en los huertos ni en las parcelas, ni siquiera cuando ya habían criado a sus hijos y tenían tiempo de sobra, pues según la estricta división del trabajo que prevalecía en la aldea, eso era «tarea de hombres». Las ideas victorianas también habían calado allí hasta cierto punto, y cualquier labor que hubiera que desempeñar fuera de casa era considerada poco femenina. Pero ni siquiera ese código era capaz de impedir que las mujeres cuidaran de su jardín, y la mayoría de las casas disponían al menos de una pequeña superficie aprovechable bordeando el sendero de sus casas. Como no sobraba dinero para comprar semillas y plantas, dependían de las raíces y los esquejes de sus vecinos, por lo que en general había poca variedad. No obstante, se plantaban todas las clásicas flores de jardín de dulces aromas: jacintos, clavelinas y ajenuces, alhelíes y nomeolvides en primavera, y malvarrosas y margaritas de san Miguel con la llegada del otoño. Además, había lavanda y rosa mosqueta y artemisia, también conocida como «amor de hombre», aunque en la región la llamaban sencillamente «viejo».
En casi todos los jardines había un rosal, pero no de los que daban flores de vivos colores. Solo la vieja Sally tenía de esos. Los demás debían contentarse con las típicas rosas blancas con un leve tinte rosado en el centro conocidas como «rubor de doncella». Laura solía preguntarse quién habría llevado a la aldea el primer rosal, pues era evidente que desde entonces los esquejes habían ido pasando de mano en mano entre todos los vecinos.
Además del jardín de flores, las mujeres cultivaban especias en un rinconcito donde había tomillo, perejil y salvia para cocinar y romero para darle sabor a la manteca de cerdo elaborada en casa, lavanda para perfumar la mejor ropa, y menta, poleo, marrubio, manzanilla, tanaceto, melisa y ruda como remedios para distintos males del cuerpo. Tomaban mucha manzanilla para prevenir los resfriados, para calmar los nervios y como tónico general. Siempre había preparada una gran jarra para recuperarse después del parto. El marrubio se tomaba con miel para la garganta irritada y la tos de pecho. El té de menta se tomaba más bien como un lujo que como una medicina. Se ofrecía en ocasiones especiales y se bebía en vasos de vino. Además, las mujeres utilizaban el poleo con un fin muy particular, aunque a juzgar por las apariencias no resultaba muy efectivo.
Además de las cultivadas en el jardín, algunas de las mujeres más ancianas utilizaban especias silvestres que recogían en las distintas estaciones y ponían a secar. Pero los conocimientos sobre ellas y los usos que se les daban se habían ido perdiendo, y la mayoría de la gente dependía de las que cultivaba en su propio jardín. La aquilea, o milenrama, era una excepción, pues todo el mundo la recogía en grandes cantidades para preparar «cerveza de hierbas». Se preparaban litros de esta bebida que los hombres llevaban a trabajar en sus latas para el té y era almacenada en la despensa para que madres e hijos pudieran beber para saciar la sed. La mejor milenrama crecía junto a la carretera y, cuando llegaba la estación seca, las plantas se cubrían de tal modo de polvo blanco que incluso la cerveza, una vez fermentada, tenía un tinte blancuzco. Si los niños hacían algún comentario al respecto, les decían: «A todos nos toca morder el polvo alguna vez en la vida, pero sin duda lo malo se pasa mejor con un buen trago de esta cerveza de hierbas».
Los niños de la última casa se preguntaban si alguna vez les tocaría también a ellos un poco de ese polvo de la vida, pues su madre era muy particular en la cocina. Verduras como la lechuga y el berro las lavaba en tres aguas, en lugar de limitarse a remojarlas y escurrirlas como hacía la mayoría de la gente. Se podía decir que los berros prácticamente los fregaba, a causa de la historia del hombre al que, después de tragarse un renacuajo, le había acabado creciendo una rana adulta en el estómago. Los berros crecían en abundancia y se comían especialmente en primavera, antes de que se pusieran duros y la gente se hartara de ellos. Quizá su buena salud se debiera en gran medida a lo que comían.
La mayoría de los vecinos, con excepción de los más pobres, elaboraban toda clase de vinos caseros. Endrinas y moras crecían por doquier en los setos; el diente de león, la uña de caballo y las prímulas las recogían en los campos, y en los huertos había ruibarbo, grosellas y chirivías. También hacían mermelada con los frutos recogidos en los arbustos. Para ello había que encender una hoguera y su elaboración requería un gran cuidado, aunque el resultado era generalmente bueno —demasiado bueno, según decían las mujeres, pues desaparecía en un santiamén—. Algunas eminentes amas de casa preparaban jalea. La jalea de manzana era una especialidad de la última casa. Las manzanas silvestres abundaban en los alrededores y los hermanos sabían exactamente dónde encontrar las más rojas, las rojas con vetas amarillas y algunas que colgaban de las ramas como manojos de cebollas verdes.
Laura tenía la sensación de que alguna especie de milagro acontecía ante sus ojos cada vez que un cesto de estas manzanas se convertía en jalea tan clara y brillante como un rubí, después de añadirles tan solo agua y azúcar. No tenía en cuenta el tiempo que llevaba cocerlas y escurrirlas o que había que calcular cuidadosamente todas las medidas, hervirlas y aclararlas antes de poder envasarlas en los tarros de cristal que luego se colocaban en un estante de la alacena y proyectaban una luz rojiza sobre sus paredes blancas.
Una exquisitez muy fácil de preparar era el té de prímulas. Para ello se arrancaban las pepitas doradas de un ramillete de prímulas sobre las que se vertía agua hirviendo, luego se dejaba reposar el té unos minutos y ya estaba listo para beber, con o sin azúcar, según el gusto de cada cual.
Las prímulas o primaveras también se utilizaban para hacer pelotas para los niños. Para ello se recogía un buen manojo de fragantes flores, se ataban fuertemente los tallos con un cordel y los capullos se doblaban sobre estos cubriéndolos. De ese modo se le daba forma casi redonda, consiguiendo la pelota más hermosa que se pueda imaginar.
Algunos de los vecinos más ancianos que criaban abejas hacían hidromiel, también conocida como aloja. Se trataba de una bebida apreciada en la zona hasta extremos casi supersticiosos, y ofrecer un vaso a un invitado era considerado un gran agasajo. A los que la preparaban les gustaba crear algo de misterio en torno a su elaboración, que por otra parte era muy sencilla. Se usaban tres libras de miel para un galón de agua de manantial. Y era imprescindible que fuera agua corriente de manantial que se obtenía en una zona específica del arroyo donde espumeaba al romper entre las rocas, nunca del pozo. La miel y el agua se mezclaban y se hervían y después se colaba la mezcla, a la que había que añadir un poco de levadura. Finalmente se almacenaba en un barril durante seis meses, cuando la aloja estaba lista para su embotellado.
La vieja Sally decía que había quien enredaba innecesariamente con su hidromiel, añadiéndole limón, hojas de laurel y cosas por el estilo. Pero en su opinión esa gente no merecía que las abejas trabajaran para ellos.
Había quien decía que la aloja era la bebida más embriagadora del mundo. Y en efecto era potente, como descubrió en cierta ocasión una niñita al irse a dormir una noche más tarde de lo habitual para poder recibir a un tío suyo soldado recién llegado de Egipto, cuando le ofrecieron un sorbo de hidromiel y se bebió el vaso de un trago.
Durante toda la velada lo único que la pequeña decía era «Sí, por favor, tío Reuben» y «Muy bien, gracias, tío Reuben». Sin embargo, al subir las escaleras para irse a la cama había sorprendido a todos diciendo con atrevimiento: «¡El tío Reuben es un bobo!». Obviamente era el aguamiel el que hablaba, no ella. Todos se volvieron para reprenderla, pero el sargento Reuben detuvo a tiempo la ofensiva al vaciar su vaso de un trago y exclamar mientras se relamía: «¡Vaya, he probado licores en mis tiempos, pero este los supera a todos!». Mientras descorchaban una nueva botella y llenaban los vasos, la pequeña siguió escaleras arriba dando tumbos y se metió en la cama sin tan siquiera quitarse su bonito y recién almidonado vestido blanco.
Los vecinos de la aldea nunca intercambiaban invitaciones para comer, aunque cuando se hacía necesario convidar a una visita importante a tomar el té o a amigos que venían de lejos, las mujeres no carecían de recursos. Si como era frecuente no había manteca en casa, enviaban a uno de los niños a la tienda de la taberna a comprar un cuarto de la más fresca que hubiera, aunque tuvieran que «anotarlo en la libreta» hasta el día de paga. Finas rebanadas de pan con manteca, cortadas y servidas como acostumbraban a hacer en sus viejos tiempos de criadas, con un tarro de mermelada —especialmente escondido para ocasiones como estas— y una pequeña fuente con hojas de lechuga recién recogida del huerto, acompañadas con rabanitos frescos y rosados, completaban una atractiva y sencilla comida, digna, como ellas decían, de ser servida a cualquier invitado.
En invierno, compraban mantequilla salada y la untaban en rebanadas de pan tostado con apio. Las tostadas eran el plato favorito para el consumo familiar. «Les he preparaado una pila de tostadas que les llegaba hasta la rodilla», decía alguna madre las tardes de domingo durante el invierno, antes de que su prole hambrienta regresara de la iglesia. Otro plato del que se enorgullecían estaba compuesto por finas tiras de tocino cocido con buena grasa, que servían frío sobre pan tostado. Algo tan delicioso que merecería ser mucho más popular.
Los escasos visitantes procedentes del mundo exterior gozaban de esas comidas sencillas, acompañadas de una taza de té y un vasito de vino a modo de despedida. Las mujeres también disfrutaban entreteniendo a las visitas, especialmente cuando sentían que habían estado a la altura de las circunstancias. «Nadie quiere ser pobre y además parecerlo», decían. O «Tenemos nuestro orgullo. Sí, eso es. Tenemos nuestro orgullo».