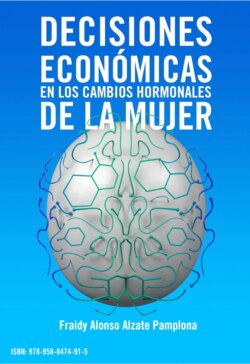Читать книгу Decisiones económicas en los cambios hormonales de la mujer - Fraidy-Alonso Alzate-Pamplona - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление
El consumo femenino
Las cifras reveladas por el Banco Mundial (2015) indican que las mujeres deciden aproximadamente el 70% de las compras a nivel mundial. Para Brennan (2011), las mujeres se han convertido en los clientes potenciales del momento. Según lo narra la autora en su libro Por qué ella compra, las mujeres hacen la compra e influyen en el 80% de todas las ventas de productos de consumo en los Estados Unidos. En este país, por ejemplo, las mujeres gastan más de 100.000 millones de dólares anuales en ropa de moda (Seckler, 2005, citado en Durante, Griskevicius, Hill, Perilloux, & Li, 2011).
De acuerdo con Misiego y de la Morena (2016) las mujeres compran en la red un 76% más que los hombres, son más usuarias de las redes sociales que ellos y lideran las compras relacionadas con ropa, moda (accesorios, maquillaje, servicios de belleza), decoración, alimentación, viajes y juguetes. En esta misma línea, el portal de noticias chileno El Mercurio On-Line (EMOL) informa que el 83% de las compras por internet hechas en Latinoamérica son influenciadas por la mujer. Ellas compran de manera más variada que los hombres: ellos se enfocan más en tecnología mientras que ellas se centran más en la salud, la belleza, la moda, los accesorios y el hogar. El 80% de las compradoras en América Latina, a través de internet, cuentan con estudios universitarios y se destacan en los siguientes porcentajes y rangos de edad: 42% (25 – 34 años), 25% (35 – 44 años) y 15% mayores de 45 años (EMOL, 2016).
Para Nielsen (2016), compañía de información y medición del consumidor, la mujer colombiana consume un importante porcentaje de productos de salud y belleza en comparación con los hombres, siendo más alto el consumo en la ciudad de Medellín con un 30% más por trimestre que el promedio de los hogares en el resto del país (7,2%). Lo anterior es apoyado por EMOL (2016) al referir que las categorías que más compran las colombianas son salud y belleza.
Para Burton, Netemeyer y Lichtenstein (1995), la mujer ha mostrado más interés y preocupación por la belleza y la apariencia a través del vestido, el cuidado por la piel y las restricciones alimentarias. Muchas de ellas gastan una cantidad superior a sus ingresos en ropa, joyas y accesorios de moda (Kim & Kim, 2004), pasan más tiempo en busca de cosméticos y afines (Seock & Bailey, 2008), compran por estar a la moda (Mitchell & Walsh, 2004) y gastan mucho dinero en artículos de lujo (Durante & Griskevicius, 2016).
Este tipo de consumo de productos puede obedecer a varios aspectos, por ejemplo, las mujeres jóvenes y de clases socioeconómicas altas pasan más tiempo de compras que las mujeres de más edad y de clases socioeconómicas bajas (Rich & Jain, 1968), hay mayor expectativa y presión cultural por su apariencia que por la de los hombres (Burton, Netemeyer & Lichtenstein, 1995), ir de compras mejora el estado de ánimo (Kwon & Shim, 1999), compras impulsivas (Vohs & Faber, 2007), o simplemente por pasar el tiempo (Mitchell & Walsh 2004; Wheeler & Berger 2007). Ahora bien, estudios recientes indican que la biología juega un papel importante en las decisiones de consumo de la mujer (Durante et al., 2011). Parece ser que los cambios hormonales experimentados por la mujer a lo largo de las fases del ciclo menstrual influyen en sus decisiones (Durante et. al., 2008, 2011, 2014). Veamos.
Hormonas y preferencias de la mujer
Las hormonas femeninas que participan a lo largo de las fases del ciclo menstrual (de manera más específica: los estrógenos y la progesterona) se han relacionado con las preferencias sexuales. De acuerdo con Gangestad y Thornhill (2008), los cambios hormonales experimentados en el ciclo menstrual son una adaptación o estrategia evolutiva. A esta adaptación la han llamado: “hipótesis del ciclo ovulatorio”, la cual refiere que la selección natural pudo haber formado aspectos psicológicos en la mujer que estarían presentes en un periodo de tiempo muy corto del ciclo menstrual, cuando la concepción es posible (Gangestad & Thornhill, 1998, 2008). En este sentido, la hipótesis refiere que las mujeres que se encuentran en la ventana de mayor fertilidad tienen una preferencia por compañeros sexuales con indicadores biológicos que pueden ofrecer un perfil genético óptimo para la descendencia.
Diversas investigaciones han encontrado que en la fase ovulatoria la mujer tiene una mayor preferencia por hombres con ciertos tipos de rasgos tales como: tono de voz grave —gruesa— (Puts, 2005), cuerpos más masculinos (Little, Jones & Burriss, 2007), hombres altos (Pawlowski & Jasienska, 2005), rostros más masculinos, es decir, aquellos que poseen marcadores extremos de testosterona tales como una mandíbula más larga y ancha (Johnston et al., 2001; Penton-Voak & Perrett, 2000).
Un reciente meta-análisis apoya las preferencias femeninas sobre algunos rasgos tales como la simetría facial y la masculinidad vocal en relaciones a corto plazo. También observó una preferencia por los olores asociados con la simetría y señales faciales asociadas con la testosterona; sin embargo, dicho estudio sugiere más datos para hacer afirmaciones confiables (Gildersleeve, Haselton & Fales, 2014). Ahora bien, si los cambios hormonales que experimenta la mujer a través de las fases del ciclo menstrual influyen en las elecciones de pareja, ¿podrían estos cambios tener un papel importante en otras decisiones, tal como lo sugiere Durante et al. (2011)?
Decisiones económicas
En el 2009 Croson y Gneezy hicieron una revisión de la literatura sobre las diferencias de género en las decisiones económicas, y aunque no se centraron en el papel de las hormonas, si dan un panorama general de las preferencias económicas y su diferencia entre hombres y mujeres. Así mismo sugieren que las futuras investigaciones deberían revisar el papel que juega la parte biológica (por ejemplo, la genética o las hormonas), el aprendizaje y su posible interacción. En este sentido, estos investigadores se enfocaron en tres factores de las diferencias de género en las decisiones económicas: las preferencias de riesgo, las preferencias sociales y la reacción a la competencia.
Con relación a las preferencias de riesgo encontraron que las mujeres tienen mayor aversión al riesgo que los hombres, tanto en entornos de laboratorio como en las inversiones en el campo. Una posible explicación a esto la encuentran en las emociones, la confianza y en ver el riesgo como amenaza. Las emociones, en situaciones inciertas y bajo riesgo, pueden afectar en la mujer la evaluación de los resultados y las probabilidades. En cuanto a la confianza, se ha visto menor seguridad en ellas, lo que puede llevar a una percepción diferente de la distribución de probabilidad subyacente a un riesgo dado. En relación al riesgo, la mujer lo asume como amenaza, mostrando, por ende, una mayor aversión. Finalmente, se ha visto una excepción a la regla: mujeres que tenían cargos gerenciales exhibían una mayor propensión al riesgo que las que ocupaban otro tipo de cargos.
Respecto a las preferencias sociales, Croson y Gneezy (2009) encontraron una variabilidad en el comportamiento femenino, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el juego del ultimátum. Este consta de un proponente y un respondedor; el proponente decide cuánto de una dotación ofrece a un respondedor. Si el respondedor acepta la oferta, entonces el respondedor recibe la cantidad de la oferta y el proponente mantiene el resto de la dotación; si el respondedor rechaza la oferta, entonces ninguno de los dos jugadores recibe nada. Siguiendo este juego, los autores observaron que en la literatura había diferencias en las decisiones femeninas; en algunos casos, las mujeres aceptaban las ofertas; en otros casos, eran más exigentes y las rechazaban. Una explicación que dan los autores es que las mujeres son más sensibles a las señales sociales. De nuestra parte pensamos que, otra posible explicación a estos cambios es que algunas de las respuestas podrían estar mediadas por las hormonas, es decir, según la fase del ciclo en la que estuviera la mujer aceptaría o rechazaría una oferta.
En cuanto a la competencia, Croson y Gneezy (2009) encontraron que el rendimiento de los hombres está más afectado por la competitividad que el rendimiento de las mujeres. Por ejemplo, en situaciones competitivas en las que solo se recompensa a la mejor persona del grupo, los resultados de las mujeres no mostraron diferencias, mientras que en los hombres si se observaban cambios en su rendimiento. Según los autores, este tipo de conductas pueden obedecer tanto a causas ambientales como biológicas. En la primera, por ejemplo, se han encontrado culturas donde las mujeres son más competitivas que los hombres, lo que sugiere que las estructuras sociales pueden jugar un papel importante en comportamientos competitivos. Respecto a la segunda, se ha encontrado que cierto tipo de hormonas, como la testosterona, se correlaciona más con comportamientos agresivos y competitivos.
Croson y Gneezy (2009) nos dan un panorama general de las preferencias económicas; además, nos sugieren que las futuras investigaciones deberían revisar el papel que juega la parte biológica y el aprendizaje en este tipo de decisiones.
Cambios hormonales y decisiones económicas
Nuevas investigaciones se han interesado en estudiar si los cambios hormonales afectan las decisiones económicas, por ejemplo, S. J. Stanton (2017) ha realizado una revisión de la literatura sobre el papel de las hormonas en las decisiones económicas. Según lo refiere este autor hay un número relativamente pequeño de estudios publicados en los últimos diez años —con una mayor concentración de publicaciones en el último lustro—, teniendo un alcance más amplio las investigaciones que examinan el papel de las hormonas masculinas que el de las femeninas. Al igual que S. J. Stanton (2017), otros investigadores están de acuerdo en los escasos trabajos que examinan el papel de las hormonas femeninas en las decisiones económicas (Durante, Griskevicius, Hill, Perilloux & Li, 2011; Lazzaro et al., 2016; Pine & Fletcher, 2011).
Al hacer una revisión de la literatura se pudieron encontrar algunas investigaciones que abordaron el papel de las hormonas femeninas en las decisiones económicas. Entre ellas tenemos las decisiones bajo riesgo, es decir, aquellas decisiones tomadas por un individuo en el que el resultado solo lo afecta a él; y las decisiones sociales, esto es, aquellas que involucran una o más personas en los procesos decisorios, y, por ende, el resultado decisorio afecta a un tercero.
Respecto a las decisiones bajo riesgo, las investigaciones se han enfocado más en la testosterona y en menor medida en la oxitocina, el cortisol y el estrógeno (Buser, 2012). Parece ser que las mujeres muestran mayor aversión al riesgo que los hombres en todas las fases del ciclo ovulatorio excepto en la fase de mayor fertilidad (Lazzaro et al., 2016; Pearson & Schipper, 2013). Según Lazzaro et al. (2016), en la fase de mayor fertilidad, es decir, la fase ovulatoria, las mujeres son más propensas a elegir opciones de riesgo que pueden conducir a posibles pérdidas financieras o ser más tolerantes a ellas. De igual manera, Pearson y Schipper (2013) refieren que en las distintas fases del ciclo menstrual las mujeres mostraron mayor aversión al riesgo que los hombres al hacer ofertas en subastas de primer precio, excepto en la fase ovulatoria cuando la fecundidad es más alta. De acuerdo con estos autores, una menor aversión al riesgo en la ventana de mayor fertilidad sugiere una explicación evolutiva: las mujeres en esta fase pueden asumir comportamientos más arriesgados que pueden conducir a una mayor probabilidad de concepción que favorezca la diversidad y calidad genética (Pearson & Schipper, 2013).
Por su parte, las decisiones económicas, en un contexto social, engloban un tipo diferente de decisión, a saber, una decisión que involucra una o más personas. Se han ideado tareas de laboratorio para la medición de las decisiones social tales como: el juego del dictador, el juego del ultimátum, el juego de la confianza y el juego de los bienes públicos. En el juego del ultimátum, por ejemplo, las mujeres con mayor riesgo de concepción exigían más dinero para aceptar una oferta (Eisenbruch & Roney, 2016). Por su parte, Lucas y Koff (2013) hallaron que las mujeres que se encontraban en la fase de mayor fertilidad y que participaron en el juego del ultimátum, hicieron menos ofertas a mujeres atractivas; las ofertas fueron más altas cuando se encontraban en otra fase del ciclo menstrual; en una situación de negociación, ofrecen menos a las mujeres atractivas, es decir, a sus rivales potenciales.
El comportamiento de las mujeres en el juego del dictador fue influenciado por el ciclo menstrual. Durante la fase peri-ovulatoria las mujeres estaban dispuestas a dar más dinero a los hombres, pero menos dinero a las mujeres (Durante et al., 2014). Los autores interpretaron esto como un reflejo de diferentes motivos formados por la selección sexual, de tal manera que las mujeres deberían querer competir contra otras mujeres en la ovulación (compartir menos) y atraer a los hombres (compartir más). Esto apoya la hipótesis de que las hormonas facilitan los objetivos fundamentales de competencia por el estatus y el apareamiento a través de las decisiones económicas (S. J. Stanton, 2017).
En el juego de la confianza, donde un proponente debe decidir cuánto de su dotación desea enviar a un respondedor —el monto enviado se triplica y el respondedor puede decidir cuánto dinero, incluyendo su dotación, desea enviar a su proponente—, las mujeres que se encontraban en la fase lútea, cuando los niveles de progesterona son más elevados, devolvían una proporción mayor que durante el resto del ciclo (Buser, 2011).
Según lo expuesto hasta el momento, tanto en las decisiones bajo riesgo como en las de contexto social, hubo cambios en las elecciones de la mujer según las fases del ciclo en las que se encontraban, llevando a pensar que las hormonas podían tener un papel importante en las decisiones que finalmente tomaban. Sin embargo, llegar a conclusiones definitivas, para la reciente línea de investigación que se ha abierto, puede ser apresurado, dada la baja producción y contrastación de resultados.
Justificación, pregunta y objetivos del estudio
Un aspecto importante que tiene en cuenta esta investigación es la de brindar información a la mujer sobre la influencia de los cambios hormonales en sus decisiones económicas, en tal medida que les permita regular sus decisiones financieras. Uno de los contextos en los que se puede observar los cambios hormonales de la mujer es a través de las fases de ciclo menstrual. Respecto a esto, algunas investigaciones han encontrado que las decisiones económicas en la mujer cambian a lo largo del ciclo (S. J. Stanton, 2017). De acuerdo con Durante y Saad (2010), el costo potencial de la reproducción, fase del ciclo de mayor fertilidad, impacta las preferencias, los comportamientos y la toma de decisiones de la mujer. Los trabajos de Saad y Stenstrom (2012) reportan que los cambios hormonales —progesterona y estrógenos— parecen tener efectos en el consumo de alimentos y el vestido. De igual forma, Pine y Fletcher (2011) encontraron que hay fases del ciclo menstrual donde los niveles de consumo son más elevados. En este sentido, identificar las fases del ciclo que afectan las decisiones económicas, sería un insumo importante que la mujer podría capitalizar y poner a su favor al momento de tomar decisiones financieras.
Brindarle información a la mujer que le permita tomar mejores decisiones financieras es clave en el contexto colombiano. En el 2010, el Banco de la República aplicó por primera vez la Encuesta de carga y educación financiera de los hogares (Ministerio de hacienda y crédito público, 2010). Esta encuesta permitió identificar el uso de los servicios financieros, el comportamiento financiero de los hogares y las competencias financieras de un segmento de la población en Colombia. Una de las conclusiones a las que se llegaron es que, en general, existe un bajo nivel de educación financiera en la población. El desconocimiento y la desinformación en estos temas conllevan a malas prácticas, como el sobreendeudamiento, lo cual impacta en el bienestar de las personas. Dado lo anterior, permitirle a la mujer conocer más sobre sus cambios hormonales, es tener mujeres más informadas, que se autorregulan y que toman mejores decisiones financieras a lo largo de su vida.
Al igual que S. J. Stanton (2017) consideramos que, al ser una línea de investigación reciente, en la que confluyen las hormonas, el comportamiento del consumidor y la toma de decisiones, no hay consenso ni conclusiones claras. De hecho, al realizar búsquedas en bases de datos tales como Web of Science, Scopus, Springer, Apa Psyc Net, Pubmed, Taylor & Francis, Wiley InterScience, entre otras, fueron pocos los estudios encontrados, y mucho menores los que han sido replicados. Lo anterior nos invita a realizar propuestas que aporten datos a la discusión, para que, en un futuro cercano, se pueda tener más claridad y comprender la incidencia que tienen las hormonas en el comportamiento económico de la mujer.
También deseamos integrar algunos conceptos alrededor de las decisiones económicas. Aunque algunas investigaciones intentan dar una explicación a las decisiones económicas de la mujer, no se evidencia una integración de los conceptos. Por ejemplo, como hemos visto, en la fase ovulatoria la mujer parece tener una disposición particular en sus preferencias o elecciones en comparación con las otras fases del ciclo; sin embargo, no se han observado trabajos que permitan la integración de aspectos que aparecen alrededor de la decisión y las hormonas, como: la aversión al riesgo y las decisiones económicas en contexto social (la cooperación y la competencia).
Ahora bien, si no hay claridad ni consenso entre la comunidad científica, ¿cómo podríamos estar seguros de que las hormonas juegan un papel importante en las decisiones económicas? Descrito lo anterior, en la Figura 4 se ilustra la pregunta y objetivos de la investigación que relacionan las decisiones económicas y los cambios hormonales de la mujer:
Figura 4.
Pregunta y objetivos de la investigación.
Cierre de capítulo
Las cifras del Banco Mundial (2015) muestran que las mujeres deciden el 70% de las compras a nivel mundial; el 76% compran más en la red que los hombres (Misiego & de la Morena, 2016); el 83% de las compras en Latinoamérica a través de internet son influenciadas por la mujer (EMOL, 2016). En Colombia ellas consumen más que los hombres en productos de salud y belleza, siendo la ciudad de Medellín la que más consume por trimestre en relación con el promedio de hogares del resto del país (Nielsen, 2016). El mayor interés de las mujeres ha sido alrededor de la belleza y la apariencia (Netemeyer & Lichtenstein, 1995), las joyas y accesorios de moda (Kim & Kim, 2004), cosméticos (Seock & Bailey, 2008), artículos de lujo (Durante & Griskevicius, 2016), salud y belleza (EMOL, 2016).
Aunque puede haber diversos factores que influyen en el consumo, para Durante et al., (2011) la biología juega un papel importante en sus decisiones. De acuerdo con S. J. Stanton (2017), hay un número relativamente pequeño de investigaciones que revisan la influencia de las hormonas en las decisiones económicas. Esta afirmación también ha sido señalada por otros investigadores (Durante et al, 2011; Lazzaro et al., 2016; Pine & Fletcher, 2011). S. J. Stanton (2017) concluye que no hay consenso ni conclusiones claras; Gangestad et al. (2016) refiere que los métodos utilizados para la identificación de las fases del ciclo menstrual han sido poco precisos y muchas investigaciones no han contado con muestras representativas. Sumado a lo anterior, en esta revisión tampoco se identificaron réplicas de investigaciones anteriores (la Figura 5 ilustra el problema de la investigación). Este capítulo nos ha mostrado estudios que se han venido desarrollando alrededor de las hormonas y las decisiones de la mujer; así como del vacío y la necesidad de seguir revisando, investigando y discutiendo al respecto. En el capítulo siguiente, Decisiones económicas y cambios hormonales: recorrido y estado actual de la literatura, entraremos en más detalle sobre este asunto.
Figura 5.
Problema de investigación.