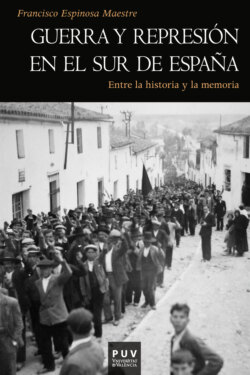Читать книгу Guerra y represión en el sur de España - Francisco Espinosa Maestre - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA RELIGIÓN AL SERVICIO DE LA POLÍTICA: ALGUNAS CLAVES DE LA REPRESIÓN EN ALMONTE (HUELVA)
ОглавлениеAlmonte es uno más de los pueblos onubenses en los que la represión afectó solo a una parte. Fueron la columna de Carranza y sus amigos propietarios los que, una vez controlada Sevilla y al tiempo que supervisaban los daños sufridos en sus bienes y propiedades, fueron ocupando estos pueblos de camino hacia Huelva y Ayamonte. Excepto Hinojos, cuyo caso he estudiado aparte,1 todos los pueblos de la zona pagaron una altísima cuota de sangre. Almonte no fue una excepción. Dos son las fuentes para saber qué pasó: la película Rocío, de Fernando Ruiz Vergara, un filme maldito que sigue constituyendo un referente obligado, y el trabajo sobre la guerra en Huelva que realicé en 1996.2
La diferencia de Almonte con los pueblos de alrededor es que en este caso podemos rastrear el origen aparente de la violencia, que no es otro que los «sucesos» de febrero de 1932. Pero ocurre con este tipo de hechos que nos han sido transmitidos tan deformados de manera interesada que exigen una depuración previa. Pondré un ejemplo antes de entrar en el que nos ocupa. En Sevilla circula aún la leyenda –la derecha se regodea en ella de manera incesante sin dejar de recordar aquello de: «Se ha dicho en el banco azul que España ya no es cristiana; podrá ser republicana, pero quien manda eres tú, Estrella de la mañana…»– de que durante la República se intentó acabar con la Semana Santa, hasta el punto de que solo gracias a la valentía de los cofrades llegó a salir la Estrella. Las investigaciones históricas, sin embargo, no nos dicen eso, sino que frente al Ayuntamiento republicano, que apoyaba la Semana Santa por lo que suponía para la ciudad, fue el Consejo de Cofradías el que bloqueó la salida de las hermandades, creando de esta manera un problema que no existía y enrareciendo el ambiente al gusto de las fuerzas de derecha.
Con Almonte pasa algo parecido. Aquí la leyenda ha transformado los «sucesos del 32» en una historia acerca de cómo el pueblo reacciona ante las afrentas hechas a los símbolos religiosos. Lo que se nos viene a decir es que los torpes republicanos no supieron ver que con la fe de los humildes no se juega. ¡A quién se le ocurre quitar del salón de plenos los azulejos colocados tres años antes por uno de los alcaldes de la Dictadura! En esta versión pesa mucho la visión de los hechos transmitida por el diario sevillano de extrema derecha La Unión, juez y parte de aquella historia. Pero la realidad es otra muy diferente.
La derecha nunca admitió del todo la pérdida del poder político que sobrevino con la proclamación de la República. Recordemos que lo que esta vino a sustituir era un sistema político en el que habían mandado las mismas elites, con la alternancia de sagas familiares en el poder, desde hacía más de medio siglo. No podía desaparecer fácilmente. Las elites locales y provinciales no soportaban ver a sus enemigos de clase (a simples obreros en muchas ocasiones) ocupando espacios políticos que siempre habían sido suyos y que consideraban como parte de la herencia familiar. Y si grave fue la pérdida del poder político, mucho peor fue cuando la amenaza pasó al terreno económico. Y es aquí, aunque se disfrazara de afrenta a la Virgen, donde hay que buscar la clave de los sucesos de Almonte.
Según escribió Pascual Carrión en 1932 en su clásico Los latifundios en España, Almonte poseía el término municipal mayor de la provincia, con 71.613 ha útiles, que incluían 27.077 pertenecientes a la finca conocida como Coto de Doñana y 15 fincas particulares más, entre ellas tres de gran extensión (una de 8.165 ha, otra de 6.300 y otra de 4.758). Aparte de esto había una finca de propios de 9.487 ha. O sea que el 83% del término lo constituían grandes fincas todas privadas salvo la indicada. Pero estas grandes fincas no habían sido siempre particulares: la verdad era que hasta mediados del siglo XIX el 80% del término era de propiedad municipal.
¿Cómo se había llegado a esta situación? Muy fácil: a partir de la legislación desamortizadora del 1 de mayo de 1855, asociada a la figura de Pascual Madoz, el patrimonio colectivo de Almonte se redujo en 50.000 ha, que pasaron a manos privadas. Finalmente el Ayuntamiento solo conservó las 10.000 indicadas. Pero a partir de 1931, con la proclamación de la República, la cuestión agraria pasó a primer plano y los ayuntamientos republicanos comenzaron a indagar en su patrimonio común (bienes de propios, comunales, dehesas boyales, etc.). En el caso de Almonte empezaron a buscar documentación sobre el origen de aquellas ventas sobre la base de los libros de amillaramientos de 1860 con la idea de poder demostrar qué tierras habían pertenecido al Ayuntamiento hasta 1855 para reclamarlas. Descubrieron, por ejemplo, que el Coto, que en el avance catastral sumaba más de 42.000 fanegas, aparecía en el Registro de la Propiedad con 23.000, y se preguntaron la razón de la diferencia. También descubrieron que la propiedad del Coto había sido inscrita en el Registro de la Propiedad por el conde de Niebla en fecha tan tardía como ¡1877! (el Registro había sido creado poco antes, a partir de la Ley Hipotecaria de 1861). En su escrito de mayo de 1932 sobre los «sucesos de febrero» el alcalde republicano Francisco Villarán también se preguntaba si José María Reales podría acreditar la propiedad de «Las Rocinas».
Sabemos cómo acabó este proceso. En la primavera del 36, en los días del Frente Popular, se estaba tramitando una ley por la que los ayuntamientos podrían recuperar las tierras que les pertenecieron hasta la llamada desamortización civil. Los últimos pasos se estaban dando en los primeros días de julio, poco antes del golpe militar. Pero las bases de este proceso se sentaron en 1931, cuando los ayuntamientos republicano-socialistas enviaron al Gobierno relaciones de las propiedades que les habían pertenecido y listados de sus actuales propietarios. Todo se hizo sobre la base de los archivos municipales, los registros de propiedad y los testimonios orales de las personas de más edad.
Podemos imaginar el cuerpo que se les puso a los selectos propietarios de las 50.000 ha que en los últimos 80 años habían pasado a manos privadas cuando empezaron a ver el derrotero que tomaba la cuestión agraria. Esta y no la decisión de quitar los azulejos del salón de plenos fue la causa de los «sucesos de Almonte», organizados de tal manera que el ayuntamiento republicano quedara descalificado y humillado, y el exalcalde Reales apareciera como el verdadero jefe natural que la comunidad reclamaba para su buena marcha. Todos fueron conscientes de la gravedad de lo ocurrido, un verdadero motín de carácter político, que además tuvo lugar en el momento clave en que se discutía la Ley de Reforma Agraria. Imaginemos, frente a lo que ocurrió en ese momento, cómo hubiera sido disuelto un acto similar solo unos años antes.
Es curioso observar cómo lo primero que hacen los amotinados es apoderarse de los atributos de mando de la autoridad civil y entregarlos a la Guardia Civil, cuerpo de carácter militar creado precisamente al mismo tiempo que se iniciaba la desamortización aludida y que constituyó la verdadera salvaguarda del inmenso trasvase de propiedad realizado (el 20% del territorio nacional). Y cómo la Guardia Civil es la que llama a Reales para que «pacificara» la situación. También cómo, de paso, aprovechan e imponen de nuevo el crucifijo en las escuelas. Propiedad y religión, como siempre, unidas.
Las denuncias realizadas por las autoridades tuvieron suerte diversa. La realizada por el alcalde Villarán debido a la inquietante actuación de la Guardia Civil, que se inhibió, fue neutralizada en la Auditoría de Sevilla nada menos que por su auditor, el jurídico militar Francisco Bohórquez, hermano mayor de La Macarena durante años, enterrado en la basílica no muy lejos de Queipo y que fue el que dio el visto bueno a las sentencias de los miles de consejos de guerra de la II Región Militar.
Por el contrario, la denuncia realizada ante el Gobierno Civil por el alcalde Villarán y el primer teniente de alcalde Martín Audén Peláez se resolvió por la jurisdicción civil con fuertes multas de 500 ptas. al cura del Valle y a seis más (Gordillo, Escolar, Báñez, Roldán, Torres y Valladolid). El recurso que presentaron fue rechazado.
Pero no fue este el epílogo de esta historia. En realidad hubo dos epílogos. El primero fue el golpe de Sanjurjo del 10 de agosto de 1932, que triunfó en Sevilla, y que constituye el verdadero episodio final de la movida antirrepublicana que había dado lugar a los sucesos de Almonte y a otros muchos en los que la intencionalidad política se disfrazó de religión. Y el segundo y definitivo: el golpe militar de julio del 36, donde muchas de las víctimas de los sucesos del 32 fueron definitivamente hechas desaparecer sin trámite alguno: me refiero a gente como Francisco Acevedo Salguero, Martín Audén Peláez, Joaquín Díaz Millán, Leoncio Espinosa Colino, Pedro Guitar Mendoza, Manuel López González y Manuel López Mojarro. Todos ellos miembros de la corporación de 1931. En relación con los «sucesos», debe de haber más represaliados, pero hace falta la historia local para sacarlos a la luz. En total, en Almonte, fueron asesinadas cien personas.
Fue así, en un descampado y víctimas del fascismo agrario, como acabó la verdadera historia de los eufemísticamente llamados «sucesos de Almonte», golpe de estado local orquestado por quienes no se resignaban a dejar sus poltronas municipales, y ahí mismo empezó la leyenda del atentado a la Virgen y la reacción ejemplar del pueblo, leyenda cuyo objetivo no era otro que ocultar el verdadero trasfondo de lo ocurrido. Resulta evidente que lo han conseguido y que a 70 años de los hechos muy pocos recuerdan los nombres de las verdaderas víctimas o la realidad de una historia de sabor puramente agrario. Hecho este en el que también debe de haber influido mucho la machacona insistencia de la historiografía tradicional desde entonces hasta nuestros días en explicarnos los llamados «sucesos de Almonte» según la versión de La Unión y el ABC.
La historia que se ha contado constituye la prueba de la enorme dificultad que entraña recuperar la realidad de un hecho histórico totalmente velado por la leyenda y por las versiones interesadas. Máxime cuando forma parte de la historia medular de un fenómeno complejo como la romería del Rocío.
1 Véase F. Espinosa: Contra el olvido, Crítica, Barcelona, 2006.
2 F. Espinosa: La guerra civil en Huelva, Diputación Provincial, Huelva, 4.a ed., 2005.