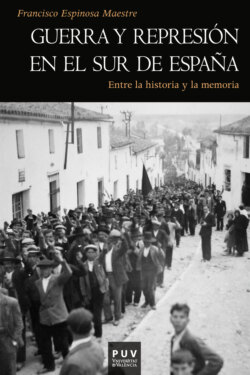Читать книгу Guerra y represión en el sur de España - Francisco Espinosa Maestre - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EN TORNO A LAS ELECCIONES DEL 16 DE FEBRERO DE 1936: DENUNCIAS POR MALOS TRATOS EN UN PUEBLO DE BADAJOZ INTRODUCCIÓN
ОглавлениеEn medio de un amplísimo y complejo proceso de recuperación de la memoria histórica de los vencidos, se han cumplido recientemente 72 años del fallido golpe militar del 18 de julio de 1936 y de la larga y trágica guerra civil que siguió a su fracaso. Dicha eclosión de memoria, que en ocasiones ha tenido carácter de verdadera catarsis y cuyos primeros síntomas pueden rastrearse en 1996, no es gratuita. Sin duda alguna, durante las últimas décadas, se ha asistido a un considerable avance en el conocimiento de aquellos hechos, y esto ha sido posible, pese a la lenta apertura de los archivos, gracias al desarrollo pausado pero imparable de la investigación histórica, y muy especialmente de la llamada –no siempre con buenas intenciones– historia local. Desde luego, sin las numerosas monografías locales, comarcales y provinciales de los años ochenta y noventa no hubieran sido posibles los trabajos de divulgación que sobre la represión y la guerrilla alcanzaron gran éxito a partir de 1999. Es más, sin la renovación de los estudios sobre la guerra civil y la superación de la propaganda franquista, no sería posible entender la eclosión aludida ni hechos hasta ahora inimaginables como el proceso de apertura de fosas comunes y de identificación de restos humanos.
Este artículo quiere ser una contribución al conocimiento y la comprensión de aquel tiempo y concretamente de un periodo aun más desconocido que el ciclo abierto con el golpe militar del 18 de julio: los cinco meses del Frente Popular, es decir, los breves e intensos 153 días transcurridos entre la victoria electoral del 16 de febrero y la sublevación de julio. A estas alturas, esta etapa clave de la historia de la II República sigue lastrada por la mala conciencia de sus protagonistas, marcados para siempre por el desastre de la guerra civil y, sobre todo, por lo que los vencedores nos contaron de ella con el objeto de justificar el golpe militar y legitimar el régimen de Franco. No hay que olvidar que los golpistas, por medio de la llamada Comisión sobre ilegitimidades de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936, presidida por el entonces ministro del Interior Ramón Serrano Súñer, declararon ilegales tanto las elecciones de febrero como los gobiernos que siguieron, así como sus actuaciones. Estamos, pues, ante la etapa más maldita de la experiencia republicana. Tanto es así que la investigación histórica apenas la ha afrontado.
La documentación utilizada procede del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, antigua Auditoría de Guerra de la II División. El expediente que ha servido de base a este trabajo atraviesa por completo los meses del Frente Popular.1 Los hechos que lo motivaron se produjeron en torno a las elecciones generales de febrero de 1936 y las diligencias finales están fechadas el viernes 17 de julio de ese mismo año. Sin duda alguna, este expediente abierto por denuncias de supuestos malos tratos debió de ser muy importante en la localidad, hasta el punto de constituir la línea de choque de los sectores obreros e izquierdistas de Villafranca, de una parte, y de la Guardia Civil y la Guardia Municipal en representación de la derecha que perdía el poder, de otra. Esos sectores izquierdistas, aunque ajenos al movimiento revolucionario de octubre del 34, se vieron muy afectados por las consecuencias que acarreó su fracaso entre dicha fecha y la crisis que dio al traste con el llamado Bienio Negro (1934-1935). La revolución fue en Asturias pero la represión cayó sobre toda España. De modo que si el primer bienio republicano (1931-1933) había sido insatisfactorio para la gran masa jornalera y el segundo desastroso para la izquierda en general, las expectativas con las que se llegó a las elecciones generales de febrero del 36 hacían predecible el futuro inmediato: la República parecía decidida a llevar a término las reformas iniciadas en el 31, especialmente la ansiada reforma agraria.
El expediente aludido –sintomático de lo ocurrido en muchos pueblos en esos días de elecciones decisivas– revela uno de los grandes problemas de fondo de nuestra historia contemporánea: el problema de la militarización del orden público, al que incluso la República fue incapaz de sacar de la órbita militar. Recordemos que el estado de alarma, por el que quedaban en suspenso la libertad de prensa y los derechos de reunión y manifestación, fue proclamado el 17 de febrero y prorrogado el 20 de marzo. No hay duda de que si alguna obsesión tuvo la República fue el orden público. ¿Qué hacían jurídicos de la Guardia Civil o del Ejército instruyendo y juzgando casos que afectaban a civiles y que pertenecían claramente a la jurisdicción civil? Aun así, como veremos, incluso esos instructores percibían la imposibilidad de convivencia entre guardias civiles y obreros, convivencia lastrada por años de tensa y violenta relación en la que casi siempre los segundos se llevaron la peor parte. Hasta tal punto era esto así que hubo pueblos donde las autoridades frentepopulistas pensaron crear una guardia cívica con el objetivo de no tener que recurrir a la Guardia Civil, es decir, para evitar cualquier contacto entre el elemento obrero y las fuerzas de dicho cuerpo después de la experiencia del Bienio Negro y tras los roces y enfrentamientos habidos con motivo de las elecciones de febrero del 36.
Hay que decir también que Villafranca –uno de los lugares de la provincia con más paro al comienzo de la República (con unas 16.000 fanegas de término, en marzo del 36 el censo de obreros agrícolas sin empleo fijo era de 2.500 personas y la población de 15.659 habitantes) y donde la izquierda ganó incluso en las elecciones generales de 1933, que dieron el triunfo a la derecha– fue una de las tres localidades de entre las catorce que formaban el Partido Judicial de Almendralejo donde triunfó la izquierda en febrero del 36. Con un censo de 8.920 electores y un número de votantes de 6.857, 3.384 lo hicieron por la derecha y 3.473 por la izquierda, es decir, que la izquierda ganó por un ajustado margen de 89 votos. Desde luego era evidente, siguiendo los datos publicados en HOY,2 que aunque en la provincia la izquierda ganó en 87 localidades y la derecha en 70, hubiera sido necesaria la inmediata convocatoria de unas elecciones municipales que repartieran equitativamente el poder local, hecho que de paso hubiera mantenido en la órbita republicana a amplios sectores sociales ahora excluidos del escenario político y lanzados en manos de los sectores antirrepublicanos. Pero en contra de esta lógica jugaba el recuerdo de octubre del 34, cuando la derecha aprovechó la situación para cesar en casi todo el país a las corporaciones elegidas democráticamente en 1931. Por ello, en general, a partir de febrero del 36 se repusieron las antiguas corporaciones excluyendo a los republicanos de derechas y dando espacio a los grupos más representativos del Frente Popular.
La amnistía general decretada tras las elecciones de febrero, obligada reparación a los atropellos que el Bienio Negro cometió con docenas de alcaldes y concejales, puso también en la calle a lo más granado del pistolerismo nacional de todo signo. Los choques entre los elementos izquierdistas más radicalizados y la Falange fueron numerosos. Precisamente esos cinco meses de Frente Popular soportaron el gran ascenso del fascismo español y, en este sentido, Villafranca no constituyó una excepción. Los introductores de esta ideología en la localidad fueron Diego Hernández-Prieta Aguilar y Francisco Corredera Vaca, quienes en los primeros meses del 36 consiguieron captar a unos cuantos jóvenes –unos veinticinco–, entre quienes cabría citar a Ventura Arroyo Moreno, José Espinosa Moro, Manuel Gallego Godoy, Antonio Jiménez Lairado, Francisco Lemus Pinilla, Fabián Márquez García, José Rodríguez Martín, Félix Rodríguez Vega, Catalino Soler Pintor y Manuel Zambrano Lanzo.3 Durante esos meses del Frente Popular, Falange se vio implicada en un gran escándalo debido al descubrimiento de treinta y tres porras de acero recubiertas de cuero, asunto por el que pasaron a disposición judicial Lemus Pinilla, Gallego Godoy y Zambrano Lanzo. Sufrieron además en varias ocasiones la imposición de severas multas de 250 pesetas por parte del Gobierno Civil por provocar disturbios en pueblos cercanos. Unos días antes del golpe, por ejemplo, un grupo de falangistas de Villafranca pasó por Corte de Peleas dando vivas al fascismo. Normalmente, estos núcleos falangistas, sostenidos habitualmente con aportaciones económicas de los propietarios de derechas, intercambiaban sus acciones con los de otros pueblos. Su misión en esos meses consistió en crear el ambiente propicio que justificara el golpe que ya se tramaba desde que se supieron los resultados de las elecciones. Aunque las autoridades republicanas estaban convencidas de que constituían grupos minoritarios perfectamente fichados y controlados, lo cierto es que a las pocas semanas de las elecciones de febrero los falangistas de la provincia de Badajoz sumaban casi tres mil personas. Sin embargo, carentes de una verdadera base social, ilegalizados, privados de sus líderes y diluidos en la avalancha de afiliaciones de la primavera del 36 –coincidente con el gran avance de la reforma agraria–, el fascismo español se vio abocado a depender de quienes lo subvencionaban y de los núcleos militares que conspiraban.
Creo que conviene también recordar a aquellas autoridades, cargos políticos o personajes secundarios a quienes les tocó vivir aquellos hechos. El alcalde Jesús Yuste Marzo,4 los tenientes de alcalde Manuel Borrego Pérez y Ramón Marcos Claro;5 Ángel Medel Carrera,6 Fernando Molano Segura, Blas Mesa González7 y Florián García García, todos ellos cargos políticos representativos. Otros, como Miguel Hernández Mena El hijo de la Noche, Manuel García Mancera Pirulín, Antonio Díaz Morales Patilla, Pedro Morán del Valle Perico el de la Fonda, no aparecen pero están. Y lo sabemos porque esta es una historia en la que desde el principio sabemos el final: casi todos los que aparecen tras las denuncias, desde los denunciantes a los políticos locales, desaparecieron en cuestión de meses. De unas muertes quedó constancia en el juzgado; otras están aún por legalizar.
En ningún modo quiere ser una historia de buenos y malos –obsérvese, por ejemplo, cómo varios de los denunciantes fueron sospechosamente compensados por las nuevas autoridades frentepopulistas–, sino simplemente una exposición lo más objetiva posible, muy pegada al documento de referencia –un mirador privilegiado–, sobre un momento histórico donde lo que estaba en juego se veía muy claro. Sin un trabajo de historia oral que hubiera podido completar y depurar los datos que aquí se ofrecen, solo podemos aspirar a ser espectadores de una investigación orientada por instructores militares, evidentemente con resultados muy diferentes a los que hubiera producido la jurisdicción civil. Esta militarización de la sociedad civil era, sin duda, terreno ya ganado para los que laboraban por el proyecto involucionista, pues por más diferencias que hubiera entre lo que había y lo que vino, la gente ya estaba acostumbrada a la omnipresencia de la justicia militar.
No obstante, hay que señalar que la sociedad española no superaba en conflictividad a ninguna de las de su entorno europeo. E igualmente conviene decir que los sectores más extremos, asociados unos a la experiencia soviética de 1917 y otros a los modelos fascistas surgidos en la Europa de los años veinte, nada hubieran podido hacer por sí solos frente a la tendencia moderada de la mayoría de la sociedad española, más partidaria de reformas legales que de avances violentos. Fueron sin embargo los sectores civiles, eclesiásticos y militares antidemocráticos los que, angustiados por la puesta en marcha del programa del Frente Popular y decididos a salvaguardar sus intereses a costa de lo que fuera, se lanzaron por la pendiente del golpismo.