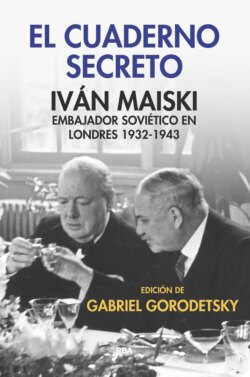Читать книгу El cuaderno secreto - Gabriel Gorodetsky - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL NACIMIENTO DE UN DIPLOMÁTICO SOVIÉTICO
ОглавлениеIván Mijáilovich Liajovetski nació el 19 de enero de 1884 en la antigua ciudad rusa de Kirilov, cerca de Nizhni Nóvgorod, en el cómodo entorno del castillo de un noble, donde su padre era tutor del hijo de la familia. Maiski («Hombre de Mayo») era el nom de plume que adoptó en 1909, durante su exilio en Alemania. Pasó la infancia en Omsk, Siberia, donde había sido destinado su padre, que había estudiado medicina en San Petersburgo, como oficial médico. El padre de Maiski era de ascendencia judío-polaca, hecho que Maiski prefería ocultar. En sus encantadoras memorias de infancia se esforzaba en subrayar el ambiente ateo de su casa, pero señalaba que «oficialmente, por supuesto, se nos consideraba ortodoxos». No obstante, le costaba sacudirse de encima la «imagen judía». Tanto en Inglaterra como en la Unión Soviética, los demás lo veían como judío. Uno de los amigos más próximos de Maiski en Gran Bretaña, el editor judío de izquierdas Victor Gollancz, recordaba que Maiski solía contar «magníficas historias judías, que él etiquetaba de armenias, y le encantaba escuchar las mías, que también llamaba armenias».
8. Jan Liajovetski (Maiski) con su hermana menor.
El «amor secreto» y el «impulso primordial» de su padre eran su «pasión por la ciencia». Fue un formidable ejemplo para Maiski y su fuente de inspiración por su insaciable talento intelectual y su curiosidad, su dedicación profesional y su ambición sin límites. La rigidez y la naturaleza algo reservada de su progenitor quedaban amortiguadas por la madre de Maiski, Nadezhda Ivanovna (Davydova de soltera), que era una profesora rural con una gran afición literaria y artística. En sus memorias, Maiski la presenta cariñosamente como una persona «de temperamento colérico: animada, contradictoria, temperamental y habladora... Tenía algo único, un encanto especial que atraía a la gente y que enseguida hacía que se convirtiera en el centro de atención».
Maiski tuvo contacto con la literatura desde muy temprana edad. Las estanterías abarrotadas de su casa contenían volúmenes lujosamente encuadernados con obras de Shakespeare, Lord Byron y Schiller, así como de los intelectuales más radicales, como Nekrásov, Dobroliúbov, Herzen o Písarev. Maiski era perfectamente consciente del debate vigente en aquella época sobre el objetivo de la literatura y el arte, y sobre el realismo y el esteticismo. Aunque años después afirmaría, por motivos obvios, haberse situado del lado de los «utilitaristas», el joven Iván devoraba «montones de libros y publicaciones periódicas» sin hacer distinciones. Le cautivaba especialmente Heinrich Heine, guía y compañero durante toda su vida, cuyo retrato acabaría colgando sobre su escritorio. A los dieciséis años apenas cumplidos ya expresaba su admiración en una carta a Elizaveta, su prima y confidente:
Nunca he visto un rostro tan bello como el de Heine. Cada día descubro más y más excelencias en él y estoy convencido de que el Aristófanes del siglo XIX, perpetuamente satírico y escéptico, es uno de los mayores genios y jueces del alma humana en general, y de la gente de nuestros tiempos en particular. Heine es la humanidad. La personifica a la perfección, como nadie lo ha hecho. En él se refleja todo lo bueno y lo malo de la humanidad, el amplio y abigarrado panorama del mercado humano, todo su sufrimiento y su dolor, toda su rabia y su indignación.
El ambiente literario de su casa refinó la aguda capacidad de observación de Maiski, potenciada por su rica imaginación y su curiosidad. Le ayudó a forjar su compleja personalidad, que, aunque romántica y artística, estaba gobernada también por la creencia en «la razón y el conocimiento, y en el derecho del hombre a ser dueño de la vida en la Tierra». Las novelas le abrieron una ventana a Europa y despertaron en Maiski el deseo de viajar y el interés por la geografía, que, una vez en el exilio, irían dando forma a su imagen cosmopolita. Esa particular curiosidad se vio enriquecida con la exposición a la animada vida del puerto de Omsk, donde Maiski pasaba todos sus momentos libres, paseando por los muelles y junto a los barcos, «mirándolo todo, escuchando y curioseando /.../ Escuchaba las historias que explicaban los capitanes y los marineros sobre su trabajo, sus aventuras y las ciudades y lugares lejanos que habían visitado».
Más adelante, al recuperar su pasado revolucionario, Maiski identificaría una tendencia rebelde en la familia: un miembro disidente del clero se descarrió y se unió a ciertos círculos revolucionarios a mediados del siglo XIX. Por otra parte, afirmaría que sus propios padres simpatizaban con el movimiento populista, que su madre incluso se había «acercado al pueblo» y que su padre se había enfrentado a las autoridades del hospital en el que trabajaba por no impedir a los jóvenes cadetes médicos que expresaran sus ideas revolucionarias en 1905. Le dio una gran importancia a la relación especial que cultivó con su tío artista, M. M. Chemodanov, que trabajó como médico del zemstvo en un pueblo perdido y que estaba implicado en cierta medida en actividades revolucionarias. No obstante, en el fondo, la educación y el entorno de Maiski eran los típicos de la clase media profesional, carentes de cualquier conciencia política.
9. Alumno modelo en secundaria (el quinto desde la derecha, en la primera fila).
Tras obtener el título de secundaria a los diecisiete años con medalla de oro, Maiski se matriculó en la Universidad de San Petersburgo, donde cursó Historia y Filología. Su talento literario destacó ya entonces, cuando su primer poema, «Quiero ser una gran tormenta», se publicó en el Sibirskaya zhizn con el pseudónimo de «Hombre Nuevo». Pero sus estudios universitarios se truncaron prematuramente al ser detenido y acusado de agitación revolucionaria. Quedó bajo el régimen de supervisión policial en Omsk, donde se unió al ala menchevique del Movimiento Socialdemócrata Ruso. En 1906 se le detuvo de nuevo por haber participado de forma activa en la revolución del año anterior y fue sentenciado al exilio en Tobolsk, donde redactó un manuscrito inspirado en La historia del sindicalismo de Sidney y Beatrice Webb. Maiski había dado con esta obra por pura casualidad mientras estudiaba en San Petersburgo. Más tarde confesaría a los Webb que «contribuyó en gran medida a mi educación política y en cierta medida me ayudó a encontrar el camino que seguiría posteriormente en mi vida». «¡Desde luego —le escribiría a su prima en 1901—, nunca he leído ninguna novela con tanta emoción como el libro de los Webb! ¡Qué pobres, míseras y ridículas me parecen ahora todas mis pasiones literarias anteriores». El flujo de la corriente fabiana, con sus fuertes connotaciones sociohumanistas, se adaptaba al temperamento de Maiski y le sirvió como faro político. Siempre le quedó un rastro cerca de la superficie, incluso cuando tuvo que romper con su pasado menchevique y mostrar su lealtad al bolchevismo. Una vez en Inglaterra cultivó una relación íntima con los Webb que duró hasta la muerte del matrimonio, tal como queda reflejado tanto en su diario como en el de Beatrice.
10. Un revolucionario en ciernes: Maiski, estudiante en la Universidad de San Petersburgo.
La sentencia de Maiski acabó siendo conmutada por la de exilio en el extranjero. En sus memorias, escritas bajo la sombra de las purgas tras el Pacto Ribbentrop-Mólotov (cuando en Moscú ya no contaba con grandes apoyos), Maiski sostiene que su deseo de emigrar se vio impulsado por el anhelo de estudiar «el socialismo y el movimiento obrero europeo». No obstante, la atracción del exilio parece haber sido más profunda, y quizá revele una tendencia cosmopolita y una curiosidad prodigiosa que pueden remitir a su infancia, cuando solía acompañar a su padre —que creía que «no hay nada que ayude más al desarrollo de un niño que viajar y conocer nuevos lugares, gente nueva, nuevas razas y costumbres»— en sus misiones a lugares lejanos por toda Siberia. Cuando la familia se fue a vivir un año a San Petersburgo, nos encontramos con un Iván de nueve años aún fascinado, «que pasa largos ratos de pie en los muelles de granito del Nevá, observando las complicadas maniobras de los barcos finlandeses, la carga de los barcos extranjeros, los minúsculos vapores finlandeses moviéndose en todas las direcciones como escarabajos de color azul oscuro». Su exilio potenció aún más la admiración por la cultura europea (en particular la alemana), tal como confesaba abiertamente en una carta a su madre: «Aún hoy, me siento extremadamente feliz de estar en el extranjero. Siento que en este lugar crezco rápido y con fuerza, en mente y en espíritu. Y, de hecho, casi debo dar gracias a las circunstancias que me obligaron a abandonar el suelo ruso». «Me gusta viajar —le confesaría a Bernard Shaw años más tarde—, y he viajado por gran parte de Europa y Asia /.../ Cuando veo a gente subiéndose a un tren, a un barco o a un avión, siento una especie de emoción romántica».
Tras una breve estancia en Suiza, Maiski se estableció en Múnich, en aquel tiempo lugar de encuentro de inmigrantes y artistas rusos, entre ellos Vasili Kandinski y su círculo. Aunque mantenía la relación con el movimiento revolucionario ruso, Maiski se implicó en las actividades del Partido Socialdemócrata Alemán y de los sindicatos. Se licenció en Economía en la Universidad de Múnich, y tenía ya avanzada su tesis doctoral cuando la amenaza de la guerra le llevó a una nueva, inesperada, pero decisiva emigración: a Londres. La vida nómada se adaptaba bien a su naturaleza:
Después de Alemania, estará muy bien entrar en contacto con la vida y la gente del Reino Unido, y a fin de cuentas no me importa si vivo en Múnich o en Londres. De camino a Inglaterra pararé una semana en París para echar un vistazo a la ciudad /.../ Y desde allí seguiré hasta la capital británica. Visitar nuevos países me despierta gran interés y grandes expectativas; veremos si estas últimas se hacen realidad. A fin de cuentas, creo que el gran placer de la vida es el cambio constante de impresiones, y nada contribuye a ello tanto como el viajar, el movimiento rápido de un lugar a otro.
No obstante, el primer encuentro de Maiski con Londres, en noviembre de 1912, fue más bien lo opuesto a la fascinación que sentiría después por Inglaterra. Su educación rusa y la vida en el entorno socialista alemán no le predisponían a la admiración ciega por el liberalismo británico que sedujo a muchos de los exiliados románticos del siglo XIX. Sentía que Londres «le engullía y le ahogaba». No conocía el idioma y se sentía perdido en aquel «océano gigante de piedra». Y esas primeras impresiones tan grises se reflejan en una carta a su madre:
Por supuesto, Londres me parece muy interesante —desde el punto de vista político y socioeconómico— y no lamento en absoluto pasar aquí este invierno. Pero no querría permanecer por aquí demasiado tiempo. Solo de pensar en la posibilidad de quedarme atascado en este lugar permanentemente me provoca un tedio paralizante. ¡No, desde luego no me gusta Londres! Es enorme, oscuro, sucio, incómodo, lleno de hileras de casitas idénticas, siempre cubierto de niebla /.../ Pasan semanas sin que se vea el sol, y eso es terriblemente deprimente. Ahora entiendo por qué se dice que el malhumor es la enfermedad de los ingleses, y también entiendo por qué le gustaba tan poco a Heine el país de los orgullosos británicos. «El océano debía haberse tragado a Inglaterra —comentó una vez—, y lo habría hecho si no temiera sufrir una indigestión». Y no estaba tan desencaminado: digerir un «ladrillo» como Inglaterra no sería tan fácil.
Sin embargo, los años en Londres y su amistad con Gueorgui Vasílievich Chicherin y Maksim Maksímovich Litvínov (quienes, durante dos décadas, como comisarios del Pueblo para Asuntos Exteriores, guiarían la política exterior soviética) tendrían un profundo impacto en la posterior carrera de Maiski. Los tres se conocieron gracias a la futura esposa de Litvínov, Ivy, nacida en Londres fruto de una improbable unión entre un intelectual judío y la hija de un coronel del ejército indio. Ivy, escritora rebelde e inconformista, huía del aburrimiento de su trabajo en una aseguradora refugiándose en la casa que tenían sus tíos, los Eder, pensadores de izquierdas, en Golders Green, donde celebraban animadas soirées intelectuales con revolucionarios, freudianos, fabianos y figuras literarias como George Bernard Shaw o H. G. Wells. Fue en casa de los Eder donde Maiski, que era asiduo, consolidó su amistad con Litvínov y Chicherin.
Los tres vivían a tiro de piedra el uno del otro, primero en Golders Green y luego en Hampstead Heath, entre una activa colonia de exiliados políticos que encontraron un vínculo mutuo entre ellos que trascendía el cisma con el movimiento socialista ruso. Chicherin, de familia aristocrática cuyos nombre y orígenes remitían a un cortesano italiano establecido en Rusia en tiempos de Iván III, había trabajado en los archivos del ministro de Asuntos Exteriores del zar. Era una especie de erudito, dotado de una memoria enciclopédica. Un hombre del Renacimiento, culto, con grandes conocimientos de literatura, buen pianista y autor de un aplaudido libro sobre las óperas de Mozart. En Londres se presentaba como un personaje excéntrico y disciplinado, y llevaba una vida más bien bohemia. Afligido, Chicherin había sido en un principio discípulo de Tolstói, para luego unirse al movimiento revolucionario ruso en el exilio, tendiendo hacia el menchevismo. Esta desviación transitoria no impidió que Vladímir Lenin lo nombrara después comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores, y como tal estampara su firma en los tratados de Brest-Litovsk y Rapallo, pilares de la diplomacia soviética.
Litvínov, que tenía una oscura ascendencia judía y no albergaba ninguna pretensión intelectual, se mostraría después meticuloso en su trabajo con el Narkomindel (Comisariado del Pueblo para Asuntos Exteriores), 1 aplicando exhaustivamente las reglas y la etiqueta del protocolo diplomático, y casi displicente con respecto a las limitaciones ideológicas que le imponían. Sorprendentemente, a pesar de la evidente baja consideración que le merecía Chicherin, los dos consiguieron trabajar en armonía casi una década.
Para cuando se encontraron en Inglaterra, Litvínov, que era ocho años mayor que Maiski, ya se había forjado una reputación como veterano revolucionario. Resultó natural, pues, que se convirtiera en el mentor de Maiski, y que se encargara de presentarlo al país, a sus instituciones políticas, culturales, y a un amplio círculo de personas. Lo que más le gustaba de Maiski a Litvínov era su carácter fuerte, así como su capacidad de quedarse con lo esencial de cualquier cuestión sin perderse por los detalles y su inclinación al sarcasmo.
11. Ivy y Maksim Litvínov bebiendo té con Iván y Agniya en la embajada soviética (1935).
Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial provocó un distanciamiento entre los dos que afectaría a su relación futura. Mientras Litvínov adoptaba la posición de Lenin a favor del derrotismo revolucionario, Maiski se alineó con el pacifismo internacionalista de los mencheviques, que buscaba el fin de la contienda. Durante un tiempo, Maiski incluso mostró un gran interés por las ideas populares integradoras del movimiento de la Mitteleuropa, propagado por Franz Neumann, que intentaba combinar las dos fuerzas más poderosas de la historia alemana: el nacionalismo burgués y el proletariado de orientación social. También buscaba sintetizar los preceptos del cristianismo con los del idealismo alemán, el humanismo con la solidaridad entre clases, y la democracia. El pragmatismo innato de Maiski y su visión humanística, potenciada por su experiencia en Inglaterra, fueron pasando a primer plano a medida que avanzaba la guerra. Le obsesionaba especialmente el destino de la civilización occidental y los intelectuales europeos, que iban cayendo a montones en el frente, y quería situar el humanismo por delante de cualquier consideración partidista. «Fíjate —respondía a una reprimenda de Mártov, el líder de los mencheviques—,
cuanto más se alarga la guerra, más presente se hace un gravísimo peligro para las naciones beligerantes: un enorme número de intelectuales (escritores, artistas, eruditos, ingenieros, etc.) morirán en los campos de batalla. Los países están acabando con su aristocracia espiritual, sin la cual, digas lo que digas, no es posible ningún progreso mental, social o político /.../ Por supuesto, todas las pérdidas son igualmente dolorosas: la pérdida de campesinos, la pérdida de obreros, etc.; pero aun así pienso que la pérdida de intelectuales es, en términos relativos, la más dura, porque es la más difícil de compensar. Los intelectuales son un fruto que madura lentamente, y puede que haga falta toda una generación para recuperar, aunque sea parcialmente, las bajas entre sus filas.
Por eso creo que ha empezado un período en que, por su propio bien, las naciones tendrán que proteger a los intelectuales del mismo modo que protegen a los mecánicos especializados, a los químicos, a los técnicos de armamento, etc.».
Aunque Maiski se esfuerza por demostrar en su diario (y aún más en su autobiografía) la camaradería y la calidez imperantes en sus relaciones con Litvínov —que ha hecho que los historiadores los asociaran—, en ocasiones su relación fue bastante accidentada. Sus respectivos caracteres no eran muy compatibles, y Litvínov no reprimía sus reproches hacia Maiski, criticándole sus ensayos sobre las relaciones internacionales; en varias ocasiones incluso se quejó de él a Stalin. Era típico de Litvínov mantener las distancias con la gente, aunque en gran medida se debía a su arraigado desdén por los intelectuales cosmopolitas. «Litvínov no tenía amigos —recordaba Gustav Hilger, veterano asesor, siempre bien informado, de la embajada alemana en Moscú—. Había un miembro del kollegia del Comisariado del Pueblo para Asuntos Exteriores con quien yo había establecido una relación de confianza mutua. Una vez le pregunté qué tal se llevaba con Litvínov, y recibí una respuesta muy significativa: “Uno no se lleva bien con Litvínov; te limitas a trabajar con él... si no tienes otra opción”».
Es más, Litvínov detestaba a esos diplomáticos que buscaban ser el centro de atención (y Maiski, desde luego, era uno de ellos). «La dignidad —decían— era algo natural en él /.../ La adulación y el peloteo le eran absolutamente extraños. Y era algo que tampoco podía soportar en los demás». Sin embargo, compartían una visión común del panorama internacional de la década de 1930, y Litvínov no se echó atrás a la hora de dar su apoyo a Maiski e incluso de protegerle de la oleada de actos de represión que se extendió por el ministerio en 1938. Maiski seguiría cultivando la relación especial que habían forjado en el exilio. En su felicitación a Litvínov por sus negociaciones en Washington, que llevarían en 1934 al reconocimiento de la Unión Soviética por parte de Estados Unidos, Maiski escribió: «Quizá sea porque a ti y a mí nos unen una relación de veinte años y los años de emigración que compartimos en Londres, pero siempre sigo tu trabajo y tus exposiciones en el campo soviético y el internacional con un interés muy especial, y con una emoción casi de carácter personal /.../ Nuestros largos años de relación me permiten decirte cosas con una franqueza que, en otras circunstancias, quedaría sin duda fuera de lugar».
Las relaciones de Maiski con la extravagante Aleksandra M. Kolontái, militante feminista y futura embajadora soviética en Noruega y luego en Suecia, en cuya casa conoció a Litvínov, eran completamente diferentes. Con ella mantuvo una entrañable amistad personal durante toda la vida. «Estar con Maiski es interesante —anotó Kolontái en su diario—, porque no solo hablamos de negocios. Es un hombre vivaz con los ojos, la mente y los sentidos abiertos a la percepción de la vida en todas sus manifestaciones y en todos los campos. No es un tipo aburrido y estrecho de miras que no va más allá de sus asuntos».
Poco después de la Revolución de Febrero de 1917, que derrocó el régimen zarista, Maiski volvió a Rusia y Aleksandr Kérenski le pidió que se uniera al Gobierno provisional como viceministro de Trabajo. Su política iba virando rápidamente hacia la derecha del partido menchevique. Tras la disolución de la Asamblea Constituyente de los Bolcheviques, en enero de 1918, y el estallido de la Guerra Civil, Maiski no consiguió convencer a los mencheviques para que dieran apoyo al Comité de Miembros de la Asamblea Constituyente (Komuch) en su disputa contra los bolcheviques. Se dirigió a ellos, fiel a su convicción —legado de su experiencia socialdemócrata europea— de que adoptar una posición neutral en la Guerra Civil era «contrario a la naturaleza y la lógica humana», y de que el Gobierno del Komuch, compuesto por refugiados de la asamblea, era una «contrarrevolución democrática». Siguiendo sus convicciones personales, Maiski desafió al partido, y en julio de 1918 cruzó el frente para unirse al Gobierno del Komuch, ya caído en desgracia, como ministro de Trabajo, erigiéndose en paladín del único acto de insurgencia socialista armada contra el bolchevismo. Aquella acción le perseguiría el resto de su vida y sería causa de un arrepentimiento ignominioso, al que los mencheviques quitarían importancia considerándolo «el recuerdo de un renegado». El «recién bautizado» converso acabaría expulsado de las filas de los mencheviques y acogido en su iglesia de adopción, marcado para siempre con la señal de Caín.
Cuando el almirante blanco Aleksandr Kolchak se hizo con el control del Gobierno rebelde en 1919, persiguiendo a los socialistas, Maiski tuvo que huir de nuevo, esta vez a Mongolia. El año que pasó en ese país, «cruzando los antiguos dominios de Gengis Kan a lomos de caballos y camellos /.../ pasando por montañas y estepas desiertas, lejos de la lucha política, el caldeado ambiente público, la influencia de los prejuicios y tradiciones partidistas...» le hizo reflexionar sobre la naturaleza de la revolución y de su propio futuro.
En verano de 1919, los tímidos intentos de Maiski por romper con el pasado y hacer las paces con los bolcheviques —en un momento en que el destino de estos aún pendía de un hilo— fueron considerados como un acto de contrición fuera de lugar. Un año más tarde escribió al comisario del Pueblo para Educación, Anatoli V. Lunacharski, con quien había hecho amistad durante sus años en el exilio:
Ahora veo que los mencheviques son unos alumnos del pasado, virtuosos pero sin talento, tímidos imitadores de modelos hace tiempo obsoletos, anclados a viejos clichés y fórmulas de libros, pero sin esa preciosa sensibilidad por la vida, por la época /.../ Los bolcheviques, por otra parte, han hecho gala de gran osadía y originalidad, sin mostrar ninguna devoción por las exigencias del pasado o los conjuros dogmáticos. Han sido flexibles, prácticos y decididos /.../ han hablado con un nuevo lenguaje en el campo de la creatividad revolucionaria, han creado nuevas formas de Estado, de vida económica y de relaciones sociales /.../ que los otros carecían de audacia para entender.
A lo largo de toda su vida, y en particular durante los negros días del Gran Terror, la asociación de Maiski con los mencheviques en el pasado, y sobre todo el papel que desempeñó en la Guerra Civil (algo que se esforzaba por disimular en sus memorias y otros escritos), arrojaban una enorme sombra sobre su carrera y su credibilidad en Moscú. Su elaborada narración de la conversión al bolchevismo que envió a Lunacharski —para enmendarse por no haber reconocido la revolución bolchevique como legítima revolución socialista— ocultaba el tormento del examen de conciencia que implicaba la transición, y que nunca se resolvería del todo.
El conflicto interno de Maiski quedó reflejado en Las cumbres (Vershiny), drama en verso en cuatro actos que mostraba la naturaleza siempre romántica de su pensamiento, profundamente inmersa en la tradición humanista, generalizada entre los intelectuales rusos del siglo XIX y coloreada por visiones utópicas. La vocación de la clase intelectual rusa era la formación de un intelectual ruso, independiente de su origen social. La página de título de Las cumbres contenía una cita del poeta favorito de Maiski, Heinrich Heine, en alemán con su traducción al ruso: «¡Queremos crear el reino del cielo aquí, en la Tierra!». Trataba sobre el «movimiento eterno de la humanidad hacia las brillantes cumbres del conocimiento y la libertad, visibles y bellas, pero inalcanzables, porque el movimiento no tiene fin». Es difícil saber hasta qué punto era genuino el arrepentimiento de Maiski y hasta qué punto se identificaba con los bolcheviques (tal como manifestó en el primer volumen de sus memorias, escritas en circunstancias opresivas en 1939-1940). En un tono reflexivo y empático, Maiski explicaba el relato de Chicherin sobre su conversión al bolchevismo, aparentemente un reflejo exacto de lo que había sentido él:
«Aunque en otro tiempo fui un menchevique, nuestros caminos se han separado. La guerra me ha enseñado mucho y ahora mis simpatías están del lado de los jacobinos rusos». Dudó un momento y luego añadió: «Quiero decir los bolcheviques». No tengo la seguridad de que en el momento en que se produjo esta conversación Georgui Vasílievich fuera un bolchevique convencido.
12. Maiski visita a su amiga íntima e ídolo socialista fabiana Beatrice Webb en la casa de campo de esta.
Tiempo después, en su diario, Beatrice Webb, una de las amigas más íntimas y de mayor confianza de Maiski, dibujó una imagen sucinta pero precisa del carácter intelectual y político de este:
Sin duda, Maiski es uno de los marxistas de mentalidad más abierta, y es plenamente consciente de que hay dos conceptos difíciles de encajar en la terminología marxista: académico y dogmático. Pero, por otra parte, ha vivido en el extranjero, entre infieles y filisteos, y quizá su mente se haya visto levemente contaminada por la visión extranjera, sofística y agnóstica, del universo cerrado de los marxistas de Moscú.
Preocupado por los «castigos terrenales» que le esperaban en Moscú por sus «pecados políticos», Maiski intentó asegurarse a través de Lunacharski una amnistía por su pasado y una garantía de protección «contra detenciones, registros, reclutamiento, etc., durante sus desplazamientos». Lunacharski le pasó el poema y la carta a Lenin, recomendándole la rehabilitación e incluso la admisión en el Partido Bolchevique. El Politburó dio su aprobación, aunque con reservas, sugiriendo que la experiencia de Maiski en economía debería «usarse en primer lugar en las provincias». Así pues, se le encargó que se dirigiera a Omsk, donde crearía el primer plan estatal para Siberia (Gosplan). Mientras tanto, su arrepentimiento se publicó en las páginas del Pravda.
La ambición de Maiski, no obstante, era más intelectual que política, y a la mínima ocasión esta le empujaba a Moscú, donde estableció contacto inmediato con Chicherin y Litvínov —«en recuerdo del pasado», tal como diría más tarde, pero claramente con la esperanza de recuperar la credibilidad perdida por su asociación con los mencheviques—. Aceptó a regañadientes el cargo de jefe del departamento de prensa del Narkomindel, planteándoselo como un simple trampolín hacia puestos más relevantes. En el comisariado conoció a Agniya Aleksandrovna Skipina, activista socialista de convicciones férreas que acabaría convirtiéndose en su tercera esposa (un breve matrimonio anterior le había dado una hija, que vivía con su madre en San Petersburgo y con quien Maiski, que no tenía más hijos, mantenía contactos esporádicos; también había tenido un corto matrimonio de conveniencia para ayudar a una rusa varada en Londres).
Apenas se había asentado en su nuevo puesto cuando se peleó con Lev Karaján, protegido de Chicherin, quien intentó que despidieran a Maiski. No lo consiguió, pero sí logró que Viacheslav Mólotov, a la sazón secretario de organización del Comité Central del partido, lo enviara a San Petersburgo, donde durante un corto período trabajó como subdirector del Petrogradskaya Pravda. Esta etapa como segunda voz del periódico acabó con un grave enfrentamiento con el director, que, tal como le dijo a Mólotov, «se ocupaba de hacerle imposible el trabajo en el periódico». Su breve paso por la revista social y literaria Zvezda («La estrella») como director acabó del mismo modo a principios de 1925, después de un rifirrafe con el consejo editorial. En general, la vida en Leningrado no se adaptaba a Maiski (o, más bien, a su joven esposa). Se sentía, tal como explicaba a Mólotov, como un «extraño /.../ un ciudadano de segunda clase». En los días relativamente tranquilos de la Nueva Política Económica (NEP, por sus siglas en ruso), Maiski aún conseguía gestionar cómodamente su carrera, e informó a Mólotov de que «se planteaba seriamente» volver a trabajar en el Narkomindel.
Los primeros pasos en la trayectoria bolchevique de Maiski revelaban una autoestima exacerbada, marcada por una sensación de superioridad intelectual y una tozudez que no le ganaban ninguna simpatía entre sus colegas y superiores, y que a menudo le hacían enfrentarse a ellos. Aunque el instinto de supervivencia suprimió en cierta medida esos rasgos durante los opresivos años treinta, no dejaron de aflorar a lo largo de su etapa en la embajada de Londres, en particular en sus encuentros con los oficiales británicos.
De vuelta en Moscú, las relaciones fraternales de Maiski con Litvínov, que iba quitándole progresivamente el puesto a Chicherin como hombre fuerte del Narkomindel, se revelaron útiles. En 1925 fue nombrado asesor de la embajada soviética en Londres, cargo que deseaba claramente. Tal como le escribió a su madre, él y su esposa Agniya habían
cogido una casita donde no vive nadie más, tenemos doncella y llevamos nuestra casa solos /.../ Agniya está aprendiendo canto e inglés y ya parlotea un poco en inglés. Nuestra casa está en uno de los mejores barrios residenciales de Londres, junto al jardín botánico; el aire es estupendo, lástima que no tengamos más oportunidades de disfrutarlo.
Pero su estancia en Londres se vio empañada de nuevo por la mala relación con sus superiores en la embajada. Maiski optó por volver a Moscú, si bien un año más tarde Litvínov le convenció para que volviera a la embajada. Eran años de turbulentas relaciones anglo-soviéticas, tras el asunto de la «Carta Zinóviev» en 1924 y el apoyo del «oro ruso» a los mineros durante la huelga general de 1926. En Moscú se temía una ruptura de relaciones, y quizá incluso de una nueva intervención militar. La tensión se exacerbó aún más con la muerte prematura de Leonid Krasin, embajador soviético en Londres. Al ser Maiski uno de los pocos revolucionarios con un inglés fluido y versado en los asuntos británicos, enseguida solicitaron sus servicios. No es un hecho ampliamente reconocido el que, al no haber embajador en Londres, como asesor Maiski en realidad ejercía como polpred de facto. «En otros tiempos —presumía, en una carta a su padre—, un asesor figuraría en una posición muy alta en la “tabla de cargos”. Hoy en día, la tabla de cargos ha perdido todo significado para nosotros; no obstante, te puedo asegurar que el trabajo de un asesor en un lugar como Londres es extremadamente interesante e importante /.../ En las actualidad Londres es el centro de poder de la política mundial, solo comparable con Moscú».
Su partida forzada de Inglaterra, tras el cese de las relaciones diplomáticas en mayo de 1927, dejó a Maiski, tal como le confesó a C. P Scott, el director prorruso del Manchester Guardian, con «una sensación muy parecida al dolor personal». Sus años de exilio en Londres y la experiencia en la embajada le habían llevado a «comprender y respetar la cultura británica, que, pese a ser tan diferente de la cultura rusa, tiene muchas cosas valiosas y grandes».
Tras seis semanas de descanso y tratamiento «por prescripción médica» en el balneario de Kislovodsk, en el Cáucaso, Maiski fue nombrado asesor en la embajada soviética en Tokio, donde pasó los dos años siguientes. Durante un tiempo, el cargo le fue bien. «Llegué a Tokio a finales de octubre —le escribió a H. G. Wells—, y hoy en día observo lo que me rodea con el mayor interés posible, estudiando este país absolutamente extraordinario, que tanto te inspiró hace más de veinte años para escribir Una utopía moderna». En una carta a Henry Brailsford, periodista de izquierdas, Maiski ensalzaba Japón como «un país único /.../ que combina de un modo extraordinario el Medievo oriental con el americanismo más moderno /.../ Suma a esta belleza de la naturaleza la Eigentümlichkeit de la gente, de sus hábitos y costumbres /.../ No es de extrañar que hasta ahora no haya tenido ningún motivo para lamentar que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores me haya enviado a este país».
13. Aprendizaje en la embajada de Tokio.
Siempre molesto cuando ocupaba una posición subordinada, Maiski recibió encantado la noticia del traslado del embajador soviético a París, ya que aquello le colocaba (al menos temporalmente) a cargo de la embajada. Su experiencia en Japón le ayudó a perfilar su visión de la diplomacia, y en particular la convicción de que los diplomáticos debían sumergirse plenamente en la cultura y el idioma del país en el que estaban destinados. Como idea para dar a conocer la cultura japonesa al público ruso, organizó una extensa visita de la compañía de kabuki más destacada a Rusia, pese a la resistencia de los círculos conservadores de Japón. De hecho, durante la primera función de la compañía al volver a Japón tras su gira triunfal por Rusia, unos matones soltaron «serpientes vivas bajo las butacas de toda la platea, justo antes de empezar el espectáculo. Durante la función, las serpientes empezaron a silbar y reptar entre el público, provocando el pánico. Los hombres gritaban, las mujeres chillaban, los niños lloraban, y hubo que bajar el telón e interrumpir la función».
Varios meses después, de nuevo en una posición subordinada, lejos de Moscú y de Europa, en una misión diplomática alejada de todo, Maiski se empezó a deprimir. Es más, tal como manifestaría una y otra vez, se dejaba arrastrar con facilidad por los antojos de su mujer, que —así se lo contó a un amigo— «se sentía insignificante: fundamentalmente desempleada». La embajada se había convertido en caldo de cultivo de intrigas y calumnias. Agniya y la esposa del representante de comercio estaban «a matar», disputándose el puesto de «primera dama» en los actos oficiales. Este antagonismo entre ambas, que llevó a una imparable correspondencia entre la embajada y el Narkomindel, no se decantó a favor de Agniya, y dividió la colonia rusa en facciones. Cuando apenas llevaba un año en el cargo, Maiski se quejó a Chicherin de que la vida en Japón resultaba «en general tediosa y pesada: hay poco trabajo político (no alcanza para dos), y cualquier cuestión de mínima importancia se trata directamente con Moscú». No obstante, por aquel entonces Chicherin sufría una diabetes grave y estaba perdiendo su poder sobre el Narkomindel.
Así las cosas, Maiski se dirigió a Litvínov solicitándole explícitamente el traslado, motivado por la enfermedad de Ménière que aquejaba a su esposa desde su estancia en Londres y que, según afirmaba, había empeorado en Tokio, dejándola sorda de un oído. También se lamentó de lo mucho que le estaba afectando a su propia salud el clima de Tokio. Aunque la decisión sobre su destino le correspondía al Narkomindel, Maiski no escatimó esfuerzos para dejar clara su preferencia de pasar un año o dos en Moscú (aunque añadiendo que «no tenía objeción ninguna en volver a Occidente»). Litvínov respondió favorablemente, proponiéndole un cargo diplomático en Kaunas, que le presentó como la cuarta misión más importante, después de Berlín, París y Varsovia. No obstante, también estaba dispuesto a buscar alternativas si el puesto no le atraía. Es curioso que, en pleno cambio de década, un diplomático soviético aún pudiera dictar las condiciones de su propio empleo.
Para Maiski fue un gran alivio recibir la decisión del Politburó de retirarlo de Tokio en enero de 1929. «Su actitud —le escribió a Litvínov en su ya habitual tono altanero pero con intención— refuerza inevitablemente mi “patriotismo por el Narkomindel” y mi deseo de trabajar en este entorno». El 4 de abril le destinaron al departamento de prensa del Narkomindel, pero una semana más tarde fue nombrado ministro plenipotenciario en Helsinki, donde pasó tres años. Su estancia allí culminó con la firma del pacto de no agresión de Helsinki en 1932. Aunque era un puesto de calado, Helsinki no le resultaba nada atractivo a Maiski, que evidentemente aspiraba a un cargo mucho más prestigioso y estimulante en Europa central u occidental. «La rusofobia y sovietofobia de este lugar —se lamentaba a H. G. Wells— son enormes. Es una especie de delirio general». No obstante, intentó mantener «un ánimo alegre y combativo».
Estaba claro que a Maiski seguía atrayéndole trabajar en Londres. Incluso tras su expulsión de Inglaterra en 1927, había seguido al tanto de la actividad política británica. Brailsford, H. G. Wells y otros le iban informando detalladamente sobre los posibles resultados de las elecciones generales de 1929, que podían suponer el restablecimiento de las relaciones diplomáticas —si no incluso su regreso a Londres—. Esas esperanzas, no obstante, se desvanecieron tras las elecciones, cuando Arthur Henderson, ministro de Asuntos Exteriores de Ramsay MacDonald, condicionó la recuperación de las relaciones con la Unión Soviética a la liquidación de la deuda zarista. Por lo que supo Maiski de sus fuentes en Londres, MacDonald «había caído de cabeza en la trampa de los tories, fuera accidentalmente o de manera orquestada, y repitió su vieja declaración sobre la identificación del Gobierno soviético con la Komintern [sic]». Los tres meses que pasó Maiski en Moscú antes de aceptar su puesto en Helsinki le convencieron de que, a pesar de la crítica situación interna, el Gobierno soviético no estaba en aquel momento «dispuesto a pagar aquel precio exorbitante». Así pues, centró su interés en Europa central.
Las perspectivas de progreso de Maiski mejoraron cuando Litvínov sustituyó al enfermo Chicherin como comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores en julio de 1930. Maiski se apresuró a felicitar a Litvínov, aunque de modo algo condescendiente, reminiscencia de la época de exilio en Londres, en que compartían sueños y esperanzas, y de las interminables veladas pasadas discutiendo los asuntos del mundo en un «piso oscuro y lúgubre en el 72 de Oakley Square». Eso no fue más que el preludio de sus repetidas solicitudes de traslado para salir de Helsinki, un «lugar perdido sin importancia política /.../ y muy aburrido», en el que «un polpred activo y energético no puede quedarse mucho tiempo». Una vez más intentaba dictar sus propias condiciones, esta vez fijando como fecha límite para su traslado el fin del año, e incluso mostrándose dispuesto a abandonar su cargo en el Narkomindel. «Mi intención de comprometerme seriamente con un puesto diplomático a largo plazo, de la que te hablé hace unos años desde Londres, no se ha debilitado en estos años, sino que más bien se ha intensificado —informó a Litvínov—, así que no querría dejar el Narkomindel. Por supuesto, si se presenta alguna ocasión concreta de traslado, te pediría que antes me lo consultaras».
Por entonces, la sólida presión de Stalin sobre el comisariado restringía el margen de maniobra de Litvínov. Ni la solicitud personal de Maiski, durante unas vacaciones en Moscú a principios de 1931, ni una petición posterior, insistiendo en la mala salud de Agniya (que, según afirmaba él, solo podía recibir tratamiento en Viena), debieron de acabar de convencer a un Litvínov cada vez más contrariado. «Tal como deberías saber —le recordó a Maiski—, este asunto no depende únicamente de mí, sino de otras autoridades nada dispuestas a valorar consideraciones personales». Maiski no se arrugó y siguió insistiendo con su plan, aunque en vano: «¿Estás seguro de que trabajar en Viena me condenaría a la pasividad diplomática? ¿Realmente te parece imposible trabajar en Hungría y los Balcanes desde Viena? ¿No podríamos hacer de Viena nuestro enlace inmediato para los tratos con la Sociedad de Naciones, etc.?».
En ausencia de respuesta, Maiski se dedicó a acumular halagos para con Litvínov, mientras esperaba atentamente la aparición de nuevas oportunidades. «Hoy no tengo ningún asunto para ti; solo quería felicitarte, aunque sea de lejos, por tus recientes éxitos en Ginebra /.../ Los diplomáticos de aquí muestran un gran interés por tu personalidad, y hablan mucho de tus éxitos en Ginebra».
Ya resignado a una estancia prolongada en Helsinki, Maiski se quedó perplejo al recibir la inesperada noticia de su nombramiento como plenipotenciario en Londres, que le fue comunicada por teléfono el 3 de septiembre de 1932. Cuando, un mes antes, el matrimonio Maiski había visitado a Aleksandra Kolontái, en Estocolmo, y le habían contado su situación, el nombramiento en el Reino Unido desde luego no estaba dentro de las posibilidades. «Tras un puesto menor como plenipotenciario en Finlandia —comentaba una asombrada Kolontái en su diario—, de pronto Londres, y en aquella época tan conflictiva». Muchos diplomáticos mostraron su sorpresa ante el cargo, recordando su pasado dudoso en el Gobierno de Samara durante la Guerra Civil. Evidentemente, la decisión se tomó con mucha prisa como reflejo de un cambio en la orientación de la política exterior soviética. Litvínov había conseguido convencer a Stalin de que la familiaridad de Maiski con Inglaterra —y en particular su capacidad para comunicar y hacer hablar a la gente— sería vital. Stalin vio en ello «una especie de experimento». Dos días más tarde, Litvínov buscó un agrément para Maiski. Las tímidas excusas que ofreció por la abrupta retirada del embajador Grigori Sokólnikov se basaban en el deseo de este de «trabajar en la Unión Soviética» y en que «el clima de Londres no le sienta bien». Como el nombre de Maiski no aparecía en la «lista negra» que tenía el Home Office con los de diplomáticos soviéticos implicados en actividades subversivas durante la crisis de 1927, el Ministerio de Asuntos Exteriores reconoció que no había «nada en el currículo del señor Maiski que pudiera convertirlo en persona non grata para el Gobierno de Su Majestad». También ayudó que su hoja de servicios en Finlandia fuera «no demasiado mala».
Maiski recibió el nombramiento, hecho a la medida de su temperamento y sus ambiciones, como un reconocimiento a su talento y su categoría, al situarlo en primera línea. «Londres —le escribiría a su padre— es uno de los centros del mundo. El otro centro del mundo es Moscú. Tengo que trabajar en la intersección de estos dos sistemas mundiales, así que no es de extrañar que tenga que dedicar todo mi tiempo y mi energía a tratar de los numerosos problemas que surgen de la existencia simultánea del mundo soviético y el capitalista». Para los británicos, el nombramiento de Maiski era señal del deseo de la Unión Soviética de quitarse de encima la imagen revolucionaria que tenía en Gran Bretaña adoptando una tendencia pragmática y gradual hacia el socialismo. Era evidente que Sokólnikov no era el más indicado para aquello. Al igual que Maiski, era hijo de un médico de provincias judío. Había firmado el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en 1918 y había destacado como ministro de Finanzas durante la NEP. No obstante, su asociación en 1924 con la «nueva oposición» de Lev Kámenev y Grigori Zinóviev, que pedían la dimisión de Stalin como secretario general del partido, le llevó a su exilio como embajador de Londres en 1929-1932. Mientras las relaciones con el Reino Unido no supusieran una gran actividad, Sokólnikov podía seguir en Inglaterra sin problemas. No obstante, su aislamiento fue cobrándose un precio, al minar su capacidad de reacción en las cambiantes circunstancias que hacían que en ese momento las relaciones con Gran Bretaña fueran vitales para los intereses nacionales. No hablaba inglés muy bien, e incluso la benevolente Beatrice Webb lo encontraba «diligente y austero —un verdadero puritano—, no fumador, que no se bebía el vino /.../ con una cándida fe en el comunismo, como si fuera el último gran descubrimiento científico». Se pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la sala de lectura del Museo Británico. Era, tal como lo veía ella, «un extraño miembro del círculo diplomático /.../ un mediocre».
Maiski, por su parte, fue elegido por Litvínov precisamente por su personalidad cautivadora. Cuando sir Esmond Ovey, embajador británico en Moscú, conoció a Maiski, le encontró «afable y hablador /.../ mucho más sociable que su predecesor». Al mencionarle estas cualidades a Litvínov, la respuesta de este fue inmediata: «¡Por eso le he nombrado!». En Estocolmo, Kolontái atribuía su nombramiento al miedo creciente que había en Moscú de que el deterioro de las relaciones pudiera llevar de nuevo, como en 1927, a su interrupción. El hecho de haber recibido una marea de telegramas de Litvínov, solicitándole toda la información posible sobre la política británica, le hacía suponer que el embajador en Londres ya no era de confianza.
El momento escogido para el nombramiento fue ideal, ya que el deseo de Stalin de retirar a Sokólnikov de su puesto coincidía con el deseo de Litvínov de trasladar su acción diplomática de Berlín a Londres y abrirse un hueco en el muro de la hostilidad conservadora. El éxito de Maiski en la firma de un pacto de no agresión con Finlandia y su constante presión sin duda influyeron, sobre todo cuando Litvínov tuvo noticia de su amplia red de contactos en Inglaterra, de su dominio del idioma y de su familiaridad con el país. La militancia declarada de Sokólnikov —observó Beatrice Webb tras su primer encuentro con Maiski— dejó paso «a un mejor diplomático y un comunista menos ferviente». De hecho, el pasado menchevique de Maiski no pasó desapercibido al Foreign Office, ni tampoco las circunstancias que habían llevado a su integración «en las filas bolcheviques» tras su «retractación formal». El comunismo soviético, tal como Maiski le confesó a Beatrice Webb, estaba «en proceso de formación». Él rechazaba la «metafísica fanática» (eufemismo de «ideología») y la represión como fase de transición inevitable. Creía en «la nueva civilización» establecida en la Unión Soviética como «paso siguiente» en el progreso humano, pero no el «último», sin ser «fanático». La raza humana, le dijo, «seguiría adelante hacia el conocimiento, el amor y la belleza». Maiski se dejaba llevar por los sueños utópicos sobre una época en que el individuo «se centrara en la búsqueda de los intereses de toda la comunidad. ¡Con el avance del conocimiento el hombre conquistaría este planeta y luego seguiría adelante hasta conquistar Venus!». Al jugar con los Webb al «juego peligroso» de lo que ocurriría «tras la desaparición de Stalin», Maiski rechazaba la idea de que en su lugar apareciera otro líder «convertido en ídolo». Prescindirían de cualquier líder idolatrado y «establecerían una democracia comunista completamente libre».
El 5 de septiembre de 1932, Maiski fue informado por Litvínov de que había «presentado la decisión de su nombramiento a las altas instancias [Stalin], de modo que solo le falta la aprobación del Comité Ejecutivo Central, lo cual tendrá lugar a la recepción del nombramiento». Maiski, que ya había accedido a prescindir de sus vacaciones de verano, haría bien en dirigirse a Moscú para una semana de reuniones antes de salir hacia Londres. Las instrucciones que recibía, le aseguró Litvínov, no eran reflejo de «su punto de vista personal, sino de las órdenes de autoridades superiores». Maiski supo que el Kremlin temía que la República de Weimar viviera sus «últimos compases» y que la inminente toma del poder por parte de Adolf Hitler sin duda trajera consigo el caos al panorama internacional y amenazara la paz, tan indispensable para la transformación interior, económica y política de la Unión Soviética. Litvínov ya había comentado con ironía que en política internacional hacer planes de cinco años resultaba prácticamente imposible. El avance del nazismo exigía, pues, un giro radical de las relaciones con Gran Bretaña, hasta entonces considerada la cabeza de lanza en la cruzada contra la Revolución rusa. La política exterior, a diferencia de la interior, había desarrollado una gran capacidad de reacción y adaptación a los cambiantes desafíos del mundo.
14. Maiski intentando convertirse en bolchevique por todos los medios.
La dura realidad imponía un cambio: abandonar los intentos por movilizar la solidaridad socialista o buscar apoyos a la Revolución rusa entre los círculos laboristas, y en su lugar hacer la corte a los conservadores, que, tal como Litvínov subrayaba una y otra vez, eran «los verdaderos jefes de Gran Bretaña». A los pocos días, Maiski se presentó ante Litvínov con un plan de trabajo que caracterizaría su diplomacia nada convencional, en particular su recurso a la prensa y a la diplomacia personal, para «ampliar todo lo posible la serie de visitas que impone la etiqueta diplomática a un embajador recién nombrado, y al hacerlo incluir no solo al estrecho círculo de personas relacionadas con el Foreign Office, sino también a una serie de miembros del Gobierno, políticos prominentes, gente de la City y representantes del mundo de la cultura».
Trabajar con los conservadores suponía un desafío especial al aumentar la tensión inherente que caracterizaba el trabajo de los diplomáticos soviéticos. El dilema para el diplomático bolchevique, a menudo relegado al ostracismo, seducido por el encanto de la burguesía, consistía en adoptar una actitud conformista y un modo de vida y de confraternización (si no ya de identificación) con el «enemigo», manteniendo vivo al mismo tiempo el celo y los valores revolucionarios. Aquello entrañaba toda una prueba, especialmente tras los reveses diplomáticos sufridos por los rusos en 1927 como consecuencia de su implicación en la huelga general de 1926, que provocó el hundimiento de la táctica del Frente Unido, privó a los embajadores soviéticos del apoyo laborista y los lanzó a las fauces del león conservador.
Esta dicotomía persiguió a Maiski a lo largo de su dilatada carrera diplomática, y la afrontó con un éxito solo relativo. Con su pasado menchevique y «contrarrevolucionario», era especialmente vulnerable a las acusaciones de traición, que intentaba evitar a toda costa. La dicotomía se agudizó aún más, por supuesto, cuando las aspiraciones revolucionarias de una España en guerra civil chocaron con los prosaicos intereses nacionales soviéticos. Cuando un artículo publicado en el Pravda señaló el problema, Maiski se apresuró a disculparse en una larga carta que dejaba claro que era plenamente consciente del problema:
La gente que tenemos trabajando en el extranjero se enfrenta a una lucha interna constante entre dos elementos: el sano elemento revolucionario y proletario, que puede ayudar a valorar de forma correcta el «protocolo», y un elemento más enfermizo, oportunista, comparativamente más vulnerable a la influencia del entorno burgués /.../ El debate entre estos dos elementos sigue la regla de que «uno u otro quedan a un lado sucesivamente». En particular, se corre el peligro de que los partidarios del «protocolo» ganen cierta ventaja /.../ Es muy importante no olvidar nuestro «ámbito externo» y de vez en cuando hablar en público sobre aspectos de la vida de la diplomacia soviética fuera de la URSS. Eso ayudaría mucho a nuestros trabajadores en el extranjero que consideran que el «protocolo» no es más que un mal necesario y que por tanto intentan reducir todas las convencionalidades burguesas al mínimo indispensable. Porque, en casos de duda en que no estaba claro cuál era exactamente el mínimo indispensable, yo mismo he oído más de una vez a diplomáticos soviéticos diciendo: «Mejor demasiado que demasiado poco» o «Más vale que sobre que no que falte», etc.
15. El tentador ambiente burgués de la embajada.
Resulta muy revelador que Maiski prefiriese ser conocido en Gran Bretaña —y que de hecho así firmara sus cartas— como Jean, la variante francesa de Juan, o como Jan, en polaco, tal como le llamaba su padre en su juventud, en lugar de Iván, la clásica forma rusa.