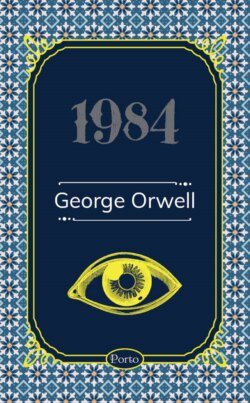Читать книгу 1984 - George Orwell - Страница 12
ОглавлениеWinston estaba escribiendo en su diario:
Sucedió hace treinta años. Fue en una noche oscura, en una estrecha calle lateral cerca de una de las grandes estaciones de tren. Estaba de pie cerca de una puerta en la pared, bajo una farola que apenas daba luz. Tenía una cara joven, pintada muy gruesa. Era realmente la pintura lo que me atraía, su blancura, como una máscara, y sus brillantes labios rojos. Las mujeres del partido nunca se pintan la cara. No había nadie más en la calle, y no había pantallas telescópicas. Ella me pidió dos dólares. Yo…
Por el momento era demasiado difícil continuar. Cerró los ojos y presionó sus dedos contra ellos, tratando de exprimir la visión que se repetía. Tuvo la tentación casi abrumadora de gritar una serie de palabras sucias a la altura de su voz. O de golpear su cabeza contra la pared, de patear la mesa, y lanzar el tintero a través de la ventana para hacer cualquier cosa violenta, ruidosa o dolorosa que pudiera oscurecer el recuerdo que le atormentaba.
Su peor enemigo, reflexionó, era su propio sistema nervioso. En cualquier momento la tensión dentro de ti podía traducirse en algún síntoma visible. Pensó en un hombre que había pasado por la calle hace unas semanas; un hombre de aspecto bastante corriente, miembro del Partido, de treinta y cinco a cuarenta años, alto y delgado, con un maletín. Estaban separados por unos pocos metros cuando el lado izquierdo de la cara del hombre fue repentinamente contorsionado por una especie de espasmo. Sucedió de nuevo justo cuando se estaban pasando el uno al otro: fue solo un tic, un temblor, rápido como el clic de un obturador de cámara, pero obviamente habitual. Recordaba haber pensado en ese momento: ‘Ese pobre diablo está acabado’. Y lo que era aterrador era que la acción era muy posiblemente inconsciente. El peligro más mortal de todos era hablar en sueños. No había forma de evitarlo, por lo que él podía ver.
Respiró y siguió escribiendo:
La acompañé por la puerta y atravesé el patio trasero hasta la cocina del sótano. Había una cama contra la pared, y una lámpara en la mesa, con una luz muy baja. Ella...
Sus dientes estaban al límite. Le hubiera gustado escupir. Simultáneamente con la mujer en la cocina del sótano pensó en Katharine, su esposa. Winston estaba casado... había estado casado, en todo caso: probablemente seguía casado, hasta donde sabía su esposa no estaba muerta. Parecía respirar de nuevo el cálido y sofocante olor de la cocina del sótano, un olor compuesto de bichos y ropa sucia y un vil perfume barato, pero sin embargo atractivo, porque ninguna mujer del Partido usó nunca un perfume, o se podía imaginar que lo hiciera. Solo los proletarios usaban el olor. En su mente, el olor se mezclaba inextricablemente con la fornicación.
Cuando se fue con esa mujer tuvo su primer lapsus en dos años. Compartir con prostitutas estaba prohibido, por supuesto, pero era una de esas reglas que a veces uno se atreve a romper. Era peligroso, pero no era un asunto de vida o muerte. Ser atrapado con una prostituta podía significar cinco años en un campo de trabajo forzado: no más, si no se había cometido ningún otro delito. Y era bastante fácil, siempre que se pudiera evitar ser atrapado en el acto. En los barrios más pobres abundaban las mujeres dispuestas a venderse. Algunas podían ser compradas por una botella de ginebra, que los proletarios no debían beber. Tácitamente el Partido se inclinaba incluso a fomentar la prostitución, como una salida para los instintos que no podían ser suprimidos del todo. El mero libertinaje no importaba mucho, mientras fuera furtivo y sin alegría y solo involucrara a las mujeres de una clase sumergida y despreciada. El imperdonable crimen era la promiscuidad entre los miembros del Partido. Pero — aunque este era uno de los crímenes que los acusados en las grandes purgas invariablemente confesaban— era difícil imaginar que algo así sucediera realmente.
El objetivo del Partido no era simplemente evitar que hombres y mujeres formaran lealtades que no podrían controlar. Su verdadero propósito no declarado era eliminar todo el placer del acto sexual. El enemigo no era tanto el amor como el erotismo, tanto dentro como fuera del matrimonio. Todos los matrimonios entre miembros del Partido tenían que ser aprobados por un comité designado para el propósito, y —aunque el principio nunca fue claramente establecido—, el permiso siempre era negado si la pareja en cuestión daba la impresión de estar físicamente atraída el uno por el otro. El único propósito reconocido del matrimonio era engendrar hijos para el servicio del Partido. Las relaciones sexuales debían ser vistas como una operación menor ligeramente repugnante, como si fuera un enema. Esto nunca fue puesto en palabras simples, pero de manera indirecta fue inculcado en cada miembro del Partido desde la infancia. Había incluso organizaciones como la Liga Juvenil AntiSexo que abogaba por el completo celibato para ambos sexos. Todos los niños debían ser engendrados por inseminación artificial (“insemart”, se llamaba en nuevalengua) y criados en instituciones públicas. Winston era consciente de que esto no era algo serio, pero de alguna manera encajaba con la ideología general del Partido. El Partido intentaba matar el instinto sexual, o, si no se podía matar, entonces distorsionarlo y ensuciarlo. No sabía por qué era así, pero parecía natural que así fuera. Y en lo que respecta a las mujeres, los esfuerzos del Partido fueron en gran medida exitosos.
Pensó de nuevo en Katharine. Deben haber pasado nueve, diez... casi once años desde que se separaron. Era curioso lo poco que pensaba en ella. Durante días fue capaz de olvidar que había estado casado. Solo habían estado juntos durante unos quince meses. El Partido no permitía el divorcio, sino que fomentaba la separación en los casos en que no había niños.
Katharine era una chica alta, rubia, muy recta, con movimientos espléndidos. Tenía un rostro atrevido y aguileño, un rostro que se podría haber llamado noble hasta que se descubrió que no había casi nada detrás de él. Muy pronto en su vida de casado él había decidido —aunque quizás solo la conocía más íntimamente de lo que conocía a la mayoría de la gente— que ella tenía sin excepción la mente más estúpida, vulgar y vacía que jamás había encontrado. No tenía un pensamiento en su cabeza que no fuera un eslogan, y no había imbecilidad, absolutamente ninguna, que no fuera capaz de tragar si el Partido se la entregaba. “La banda sonora humana” la apodó en su propia mente. Sin embargo, podría haber soportado vivir con ella si no hubiera sido por una sola cosa: el sexo.
Tan pronto como la tocó, ella pareció hacer una mueca de dolor . Abrazarla era como abrazar una imagen de madera articulada. Y lo que era extraño era que incluso cuando ella lo rodeaba con sus brazos, él tenía la sensación de que ella lo empujaba simultáneamente con todas sus fuerzas. La rigidez de sus músculos se las arregló para transmitir esa impresión. Ella se quedaba allí con los ojos cerrados, sin resistirse ni cooperar, sino sometiéndose. Fue extraordinariamente embarazoso y, después de un tiempo, horrible. Pero incluso entonces podría haber soportado vivir con ella si se hubiera acordado que debían permanecer célibes. Pero curiosamente fue Katharine quien se negó a esto. Ellos debían, dijo, producir un niño si podían. Así que la actuación continuó sucediendo, una vez a la semana bastante regularmente, cuando no era imposible. Ella solía recordárselo por la mañana, como algo que debía hacerse por la tarde y que no debía ser olvidado. Tenía dos nombres para ello. Uno era “hacer un bebé”, y el otro era “nuestro deber con el Partido” (sí, ella había usado esa frase). Muy pronto creció para tener un sentimiento de temor positivo cuando llegó el día señalado. Pero por suerte no apareció ningún niño, y al final aceptó dejar de intentarlo, y poco después se separaron.
Winston suspiró inaudiblemente. Tomó su bolígrafo de nuevo y escribió:
Se arrojó sobre la cama, y de inmediato, sin ningún tipo de preliminares de la manera más grosera y horrible que se pueda imaginar, se levantó la falda. Yo…
Se vio a sí mismo parado allí en la tenue luz de la lámpara, con el olor de los bichos y el perfume barato en sus fosas nasales, y en su corazón un sentimiento de derrota y resentimiento, que incluso en ese momento se mezcló con el pensamiento del cuerpo blanco de Katharine, congelado para siempre por el poder hipnótico del Partido. ¿Por qué siempre tuvo que ser así? ¿Por qué no podía tener una mujer propia en lugar de estas sucias peleas a intervalos de años? Pero una verdadera aventura amorosa era un evento casi impensable. Las mujeres del Partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al Partido. Con un cuidadoso acondicionamiento temprano, con juegos y agua fría, con la basura que les inculcaban en la escuela y en la Liga de Espías y de la Juventud, con conferencias, desfiles, canciones, eslóganes y música marcial, el sentimiento natural había sido expulsado de ellas. Su razón le decía que debía haber excepciones, pero su corazón no lo creía. Todas eran inexpugnables, como el Partido pretendía que lo fueran. Y lo que él quería, más incluso que ser amado, era romper ese muro de virtud, aunque fuera solo una vez en toda su vida. El acto sexual, realizado con éxito, era la rebelión. El deseo era un crimen de pensamiento. Incluso el haber despertado a Katharine, si hubiera podido lograrlo, hubiera sido como una seducción, aunque fuera su esposa.
Pero el resto de la historia tenía que ser escrita. Él escribió:
Subí la lámpara. Cuando la vi a la luz...
Después de la oscuridad, la débil luz de la lámpara de parafina parecía muy brillante. Por primera vez pudo ver a la mujer bien. Había dado un paso hacia ella y luego se detuvo, lleno de lujuria y terror. Era dolorosamente consciente del riesgo que había corrido al venir aquí. Era perfectamente posible que las patrullas lo atraparan al salir: de hecho, podrían estar esperando fuera de la puerta en este momento. Si se iba sin hacer lo que había venido a hacer...
Había que escribirlo, había que confesarlo. Lo que había visto de repente en la lámpara era que la mujer era vieja. La pintura estaba enyesada tan gruesa en su cara que parecía que se iba a romper como una máscara de cartón. Había rayas blancas en su pelo; pero el detalle verdaderamente espantoso era que su boca había quedado un poco abierta, no revelando nada excepto una cavernosa oscuridad. No tenía ningún diente.
Escribió apresuradamente, con una escritura que se movía con dificultad:
Cuando la vi a la luz era una mujer bastante vieja, de cincuenta años por lo menos. Pero me adelanté y lo hice igual.
Volvió a apretar sus dedos contra sus párpados. Al final lo había escrito, pero no había diferencia. La terapia no había funcionado. El impulso de gritar palabras sucias en la parte superior de su voz era tan fuerte como siempre.