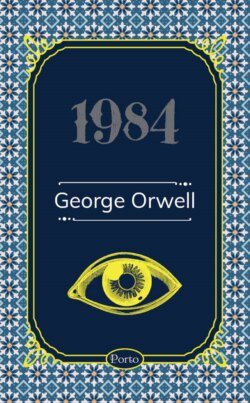Читать книгу 1984 - George Orwell - Страница 7
ОглавлениеEra un día brillante y frío en abril y los relojes marcaban las trece. Winston Smith, con su mentón apoyado contra su pecho, en un esfuerzo por escapar del vil viento, se deslizó rápidamente a través de las puertas de vidrio de Mansiones Victoria, aunque no lo suficientemente rápido para evitar que un remolino de polvo arenoso entrara con él.
El pasillo olía a col hervida y a trapos viejos. En uno de sus extremos, un cartel de color, demasiado grande para ser exhibido en el interior, había sido clavado en la pared. Representaba simplemente un rostro enorme, de más de un metro de ancho: el rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años, con un espeso bigote negro y atractivos rasgos. Winston se dirigió a las escaleras. De nada servía intentar ir por el ascensor. Incluso en el mejor de los casos, rara vez funcionaba, y en la actualidad la electricidad se cortaba durante el día. Era parte de la campaña de economía en preparación para la Semana del Odio. El apartamento estaba a siete pisos de altura, y Winston, que tenía treinta y nueve años, y una úlcera varicosa sobre su tobillo derecho, fue despacio, descansando varias veces en el camino. En cada piso, frente al eje del ascensor, el cartel con la enorme cara miraba desde la pared. Era uno de esos cuadros tan artificialmente perfecto que los ojos te siguen cuando te mueves. “El Gran Hermano te está vigilando”, decía una leyenda debajo de él.
Dentro del piso una voz delicada leía una lista de cifras que tenían algo que ver con la producción de hierro crudo. La voz provenía de una placa metálica alargada como un espejo opaco, que formaba parte de la superficie de la pared derecha. Winston giró un interruptor y la voz se perdió un poco, aunque las palabras aún se podían distinguir. El instrumento (llamado la pantalla telescópica) podía atenuarse, pero no había forma de apagarlo del todo. Se acercó a la ventana: una figura pequeña y frágil, la escasez de su cuerpo solo se acentuaba por el traje azul que era el uniforme de su partido. Su pelo era muy claro, su cara naturalmente rojiza, su piel áspera por el jabón grueso, las hojas de afeitar sin filo y el frío del invierno que acababa de terminar.
Afuera, incluso a través de la ventana cerrada, el mundo parecía frío. Abajo en la calle, pequeños remolinos de viento arrinconaban el polvo y el papel rasgado en espirales, y aunque el sol brillaba y el cielo era de un azul intenso, todo parecía desvaído, excepto por los carteles que estaban pegados en todas partes. El rostro de aquel hombre con bigote espeso miraba hacia abajo desde cada rincón. Había uno en la casa de enfrente. “El Gran Hermano te está vigilando”, decía el pie de foto, mientras los ojos oscuros miraban profundamente a los de Winston. Abajo, en la misma línea de la calle, otro cartel, roto en una esquina, aleteaba al viento, cubriendo y descubriendo alternativamente la palabra “Socing”. A lo lejos, un helicóptero se deslizó entre los tejados, flotó durante un instante como una mosca azul y se alejó de nuevo con un vuelo curvo. Era la patrulla de la policía, husmeando en las ventanas de la gente. Sin embargo, las patrullas no importaban. Solo la Policía secreta importaba.
A espaldas de Winston, la voz de la pantalla telescópica todavía balbuceaba sobre el hierro crudo y el exceso de cumplimiento del Noveno Plan a tres años. La pantalla telescópica recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que Winston hiciera, por encima del nivel de un susurro muy bajo, sería captado por ella, además, mientras permaneciera dentro del campo de visión que la placa metálica ordenaba, podía ser visto, así como oído. Por supuesto, no había forma de saber si estaba siendo observado en un momento dado. Qué tan frecuente, o en qué sistema, la Policía secreta se conectaba a cualquier cable individual, era una conjetura. Incluso era concebible que observaran a todo el mundo todo el tiempo. Pero, en cualquier caso, podían conectar el cable cuando quisieran. Tenías que vivir de un hábito que se convirtió en instinto, asumiendo que cada sonido que hacías era escuchado, y, excepto en la oscuridad, cada movimiento era escudriñado.
El Ministerio de la Verdad –el Miniver en nuevalengua1— era sorprendentemente diferente de cualquier otro objeto a la vista. Era una enorme estructura piramidal de brillante hormigón blanco, que se elevaba, terraza tras terraza, trecientos metros en el aire. Desde donde estaba Winston era posible leer, deducido de cara blanca en letras elegantes, los tres eslóganes del Partido:
LA GUERRA ES LA PAZ
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES LA FUERZA
El Ministerio de la Verdad contenía, era conocido, tres mil habitaciones sobre el nivel del suelo, y las correspondientes ramificaciones debajo. Dispersos por Londres solo había otros tres edificios de similar apariencia y tamaño. Estos edificios empequeñecieron la arquitectura circundante de tal manera que desde el techo de las Mansiones Victoria se podían ver los cuatro simultáneamente. Eran las casas de los cuatro Ministerios entre los que se dividía todo el aparato de gobierno. El Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, el entretenimiento, la educación y las bellas artes. El Ministerio de Paz, que se ocupaba de la guerra. El Ministerio del Amor, que mantenía la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, que se ocupaba de los asuntos económicos. Sus nombres, en nuevalengua eran: Miniver, Minipax, Minimor y Minidancia.
El más atemorizante era el Minimor; carecía de ventanas. Winston nunca había entrado a este edificio, ni siquiera había estado a medio kilómetro de él. No se podía entrar allí sin tener un asunto oficial como excusa e, incluso si se tuviese había que atravesar un laberinto de alambres de púas, puertas de acero y nudos ocultos de ametralladoras. También las calles que daban a las barreras de afuera estaban siempre resguardadas por guardias de uniformes oscuros, no muy amigables y armados con palos de golpear articulados.
Winston se volteó rápidamente, había puesto su cara en modo optimista, lo cual era lo mejor para hacer frente a la pantalla telescópica. Cruzó la habitación para ir a la pequeña cocina. Al salir del trabajo a esa hora sacrificaba su almuerzo en la cantina del Ministerio y sabía que en la cocina no había más comida que un trozo de pan oscuro que debía guardar para el desayuno del siguiente día. Tomó de un estante una botella de un líquido incoloro con una etiqueta simple que decía “Ginebra de la Victoria”. Olía horrible y aceitoso como a licor hecho de arroz chino. Winston se sirvió casi una taza pequeña, tomó valor y lo bebió como se bebe una medicina.
De inmediato su rostro se enrojeció y le lagrimearon los ojos. El licor sabía a ácido nítrico y al tragarlo se sentía como cuando te golpean la nuca con un bastón de caucho. Sin embargo, un momento después, se le calmó el ardor del estómago y todo parecía ser más agradable. Sacó un cigarro de una arrugada cajetilla que decía “Cigarrillos de la Victoria” y por descuido lo puso de forma vertical de manera que el tabaco terminó en el suelo. Con el próximo tuvo más cuidado. Regresó al salón y se sentó en una mesita que había en el lado izquierdo de la pantalla telescópica. Sacó del cajón una porta bolígrafos, un tintero y un grueso libro para anotar con un lomo rojo y las carátulas de un color que se asemejaba al mármol.
Por algún motivo la pantalla telescópica del salón estaba en una posición inusual, en lugar de estar, como era normal, en la pared del fondo desde donde podía ver toda la habitación, estaba en la pared más larga en frente de la ventana. A un lado había una pequeña alcoba donde estaba sentado Winston y que, seguramente cuando fue construida, se había hecho así para hacer una repisa. Sentado en aquel lugar, muy pegado a la pared, Winston quedaba fuera del campo de visión de la pantalla telescópica. Desde luego aún podía ser escuchado, pero mientras se quedara allí no podían verle. En parte era esa particular posición de la sala la que le sugeriría lo que estaba a punto de hacer.
Sin embargo, el libro que acababa de sacar del cajón también se lo había sugerido. Era un bellísimo libro. El suave papel de color cremoso, ya amarillento por el paso del tiempo, hacía al menos cuarenta años que no se fabricaba, aunque seguramente era mucho más viejo. Lo había visto en un armario de una descuidada tienda de objetos de segunda mano en uno de los barrios de la ciudad (aunque no podía recordar cuál) y había sentido una gran urgencia de tenerlo. Se suponía que los miembros del partido no podían entrar a tiendas normales (“traficar en el mercado libre” se llamaba), pero la regla no se aplicaba estrictamente puesto que había varias cosas: los cordones de los zapatos o las cuchillas de afeitar, por ejemplo, que no se conseguían de otra manera. Habían echado un vistazo calle arriba y calle abajo, luego se coló en la tienda y compró por dos dólares cincuenta, el libro. No era consciente de por qué realmente quería el libro. Se lo llevó a su casa en un maletín con algo de culpa. Incluso sin escribir nada en él, era una posesión comprometedora.
Empezar un diario era lo que iba a hacer, no es que fuera algo ilegal (ya nada lo era por ausencia de leyes), pero en caso de que se dieran cuenta de él, seguro lo condenarían a muerte o a mínimo veinticinco años en un campo de trabajos forzados. Winston puso un bolígrafo en el portabolígrafo y lo limpió con la boca para sacarle la grasa: el bolígrafo era un instrumento arcaico, se usaba muy rara vez, ni siquiera para firmar y él había conseguido uno con mucha suerte y dificultad, sobre todo porque pensó que aquel papel crema ameritaba que escribieran en él con un bolígrafo real, en vez de hacer garabatos con otro objeto que no estaba habituado para escribir a mano. Aparte de breves notas, lo regular era dictarlo todo en un “habla escribe”, lo cual era claramente imposible en este caso. Mojó la punta del bolígrafo en la tinta y luego dudó por un segundo, le sonaron sus tripas. Escribir en ese papel era un acto decisivo. Con pequeña y torpe letra escribió: “4 de abril de 1984”.
Se recostó en el asiento. Se sintió impotente, para empezar ni siquiera estaba seguro de que estaba en 1984. Debería estar rondando esa fecha porque se encontraba casi seguro de tener treinta y nueve años y pensaba que había nacido en 1944, o 1945, pero era imposible tener una fecha exacta sin desfasarse uno o dos años.
Por un momento pensó: “¿para quién estoy escribiendo este diario? ¿Para el futuro, para quienes no habían nacido?”. Su imaginación se detuvo por algún momento, en la dudosa fecha de la página y luego se sobresaltó con la palabra en nuevalengua “doblepiensa”. Por primera vez pensó en lo que había hecho, ¿cómo iba a comunicarse con el futuro? Era imposible. O tal vez el futuro se parecía al presente y en esa situación nadie le haría caso, o sería diferente y sus problemas carecerían de sentido.
Se quedó un rato mirando el papel como un tonto. La pantalla telescópica estaba trasmitiendo ruidosa música del ejército. Lo extraño no era que había perdido la capacidad de expresarse, sino que también se le hubiera olvidado lo que originalmente tenía pensado decir. Desde hace semanas se había estado preparando para este momento y no se le había ocurrido nada que llegara a necesitar excepto coraje. Escribir sería fácil. Lo único que debía hacer era pasar al papel el extenso e inquietante monólogo que llevaba años en su cabeza. Sin embargo, en ese momento, incluso el monólogo se le había olvidado. Además, la úlcera le había comenzado a picar de manera insoportable. No se atrevió a rascarse porque siempre que lo hacía se inflamaba. Pasaron los segundos. Nada apartaba su concentración de ese papel en blanco que tenía ante sus ojos, la rasquiña de la piel arriba del tobillo, la ruidosa música del ejército y una leve borrachera por la ginebra.
De repente, comenzó a escribir llevado de los nervios, consciente en parte de lo que hacía. Con su forma de escribir pequeña, pero infantil, fue haciendo líneas torcidas en el papel, desprendiéndose en principio de las mayúsculas y luego de los puntos aparte.
4 de abril de 1984. Anoche fui al cine. Todas películas de guerra. Una muy buena de un barco lleno de refugiados que bombardean en el centro del mediterráneo. El público se entretuvo con los planos de un hombre muy gordo que intentaba huir nadando del helicóptero que le perseguía, primero se le veía chapoteando en el agua como una vaquita marina, luego aparecía en las miras de las ametralladoras del helicóptero, después lo llenaban de agujeros, el agua se tornaba rosa y se hundía como si el agua entrara por los agujeros. La gente se partía de risa al ver cómo se hundía, luego había un bote salvavidas lleno de niños que sobrevolaba otro helicóptero, había una mujer de mediana edad, tal vez judía, sentada en la popa con un niño en brazos de aproximadamente tres años, el bebé lloraba asustado y ocultaba su cabeza entre los pechos de la mujer para protección, la mujer lo consolaba abrazándolo aunque también estaba aterrorizada y trataba de abrazarlo como si sus brazos fueran a detener las balas, luego el helicóptero, dejaba caer una bomba de veinte kilos con un horrible resplandor y el bote se incendiaba como una caja de fósforos, después había un plano increíble de un brazo de un niño volando por los aires, yo creo que esa toma la hicieron desde un helicóptero y la gente del partido en sus asientos aplaudía aunque una mujer de la parte de los proletarios comenzó un escándalo gritando que no debían proyectar eso delante de los niños, que no estaba bien; hasta que la policía la sacó. No creo que le haya pasado nada porque a nadie le importa lo que digan los proletarios, es una típica reacción de ellos y ellos nunca…
Winston paró de escribir, sobre todo porque tenía un calambre. Él no sabía qué le había hecho escribir tantas incoherencias. Lo extraño era que mientras lo hacía él había recordado claramente un recuerdo muy distinto, hasta el punto de que pensó ser capaz de escribirlo. Él se dio cuenta de que era por su otro incidente, que de repente fue a casa y comenzó a escribir el diario hoy.
Había comenzado esa mañana en el Ministerio, si alguna cosa se podía decir de algo tan vago.
Eran casi las once, y en el Departamento de Registros, donde trabajaba Winston, arrastraban las sillas de los cubículos y las agrupaban en el centro de la sala frente a la gran pantalla telescópica, en preparación para los Dos Minutos de Odio. Winston estaba ocupando su lugar en una de las filas del medio cuando dos personas a las que conocía de vista, pero con las que nunca había hablado, entraron inesperadamente en la sala. Una de ellas era una chica que pasaba a menudo por los pasillos. No sabía su nombre, pero estaba al tanto de que ella trabajaba en el Departamento de Ficción. Presuntamente, como a veces la había visto con las manos aceitadas y llevando una llave inglesa, tenía algún trabajo mecánico en una de las máquinas de escribir novelas.
Era una chica atrevida, de unos veintisiete años, con cabello grueso, pecosa y de movimientos rápidos y atléticos. Una estrecha faja escarlata, emblema de la Liga Juvenil AntiSexo, se enrolló varias veces alrededor de la cintura de su uniforme, lo suficientemente apretada como para resaltar la forma de sus caderas. A Winston le había disgustado desde el primer momento en que la vio. Él sabía la razón. Fue por la atmósfera de los campos de hockey y los baños fríos y las caminatas comunitarias y la limpieza mental que siempre la rodeaba. Le disgustaban casi todas las mujeres, y especialmente las jóvenes y guapas. Siempre fueron las mujeres, y sobre todo las jóvenes, las más fanáticas del Partido, las que se tragaban los lemas, las Espías aficionadas y las que se dedicaban a olfatear la falta de ortodoxia. Pero esta chica en particular le dio la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez que pasaron por el pasillo, le echó una rápida mirada de reojo que pareció penetrarle y por un momento lo llenó de un terror oscuro. Incluso se le había ocurrido la idea de que podría ser una agente de la Policía del Pensamiento. Eso, ciertamente, era muy poco probable. Sin embargo, seguía sintiendo una inquietud peculiar, que tenía el miedo mezclado con la hostilidad, siempre que ella estaba cerca de él.
La otra persona era un hombre llamado O’Brien, miembro del Partido Interior y titular de algún cargo tan importante y remoto que Winston solo tenía una vaga idea de su naturaleza. Un silencio momentáneo pasó sobre el grupo de personas alrededor de las sillas cuando vieron el uniforme negro de un miembro del Partido Interior que se acercaba. O’Brien era un hombre grande y corpulento con un cuello grueso y una cara tosca, humorística. A pesar de su formidable apariencia, tenía un cierto encanto de modales. Tenía un truco de reajustar sus gafas en su nariz que era curiosamente desarmante —de alguna manera indefinible—, y curiosamente civilizado. Era un gesto que, si alguien hubiera pensado todavía en esos términos, podría haber recordado a un noble del siglo XVIII ofreciendo su caja de rapé.
Winston había visto a O’Brien quizás una docena de veces en casi tantos años. Se sintió profundamente atraído por él, y no solo porque estaba intrigado por el contraste entre la urbanidad de O’Brien y su físico de luchador. Mucho más fue debido a una creencia secreta —o tal vez ni siquiera una creencia, simplemente una esperanza— de que la ortodoxia política de O’Brien no era perfecta. Algo en su cara lo sugería irresistiblemente. Y de nuevo, tal vez ni siquiera era poco ortodoxo lo que estaba escrito en su cara, sino simplemente inteligencia. Pero en cualquier caso tenía la apariencia de ser una persona con la que se podía hablar si de alguna manera se podía engañar a la pantalla telescópica y conseguirlo a solas. Winston nunca había hecho el menor esfuerzo para verificar esta suposición: de hecho, no había manera de hacerlo. En ese momento O’Brien echó un vistazo a su reloj de pulsera, vio que eran casi las once, y evidentemente decidió quedarse en el Departamento de Registros hasta que los Dos Minutos de Odio terminaran. Tomó una silla en la misma fila que Winston, a un par de lugares de distancia. Una pequeña mujer de pelo arenoso que trabajaba en el siguiente cubículo de Winston estaba entre ellos. La chica de pelo oscuro estaba sentada justo detrás.
Al momento siguiente, un horrible y molesto sonido, como de una monstruosa máquina que funciona sin aceite, irrumpió en la gran pantalla telescópica del final de la sala. Fue un ruido que puso a rechinar los dientes y le puso los pelos de punta. El Odio había comenzado.
Como de costumbre, el rostro de Emmanuel Goldstein, el Enemigo del Pueblo, había aparecido en la pantalla. Había silbidos desde todos lados entre la audiencia. La pequeña mujer de pelo arenoso emitió un chillido de miedo y asco mezclado. Goldstein era el renegado y reincidente que una vez, hace mucho tiempo (cuánto tiempo, nadie lo recordaba del todo), había sido una de las figuras principales del Partido, casi al nivel del propio Gran Hermano, y luego se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias, había sido condenado a muerte, y había escapado y desaparecido misteriosamente. Los programas del Odio a los Dos Minutos variaban de un día para otro, pero no había ninguno en el que Goldstein no fuera la figura principal. Era el traidor principal, el primer profanador de la pureza del Partido. Todos los crímenes subsecuentes contra el Partido, todas las traiciones, actos de sabotaje, herejías, desviaciones, surgieron directamente de sus enseñanzas. En algún lugar seguía vivo y tramando sus conspiraciones: tal vez en algún lugar más allá del mar, bajo la protección de sus pagadores extranjeros, tal vez incluso —así se rumoreaba ocasionalmente— en algún lugar oculto de la propia Oceanía.
El diafragma de Winston estaba comprimido. Nunca pudo ver la cara de Goldstein sin una dolorosa mezcla de emociones. Era un rostro judío delgado, con una gran aureola borrosa de pelo blanco y una pequeña chivera... un rostro inteligente, y sin embargo, de alguna manera inherentemente despreciable, con una especie de estupidez senil en la larga y delgada nariz, cerca de cuyo extremo se encontraba un par de gafas. Se parecía a la cara de una oveja, y la voz, también, tenía una cualidad similar a la de una oveja. Goldstein estaba lanzando su habitual ataque venenoso contra las doctrinas del Partido —un ataque tan exagerado y perverso que un niño debería haber sido capaz de ver a través de él, y sin embargo lo suficientemente plausible como para llenarlo a uno de un sentimiento alarmado de que otras personas, menos sensatas que uno mismo, podrían ser engañadas por él. Abusaba del Gran Hermano, denunciaba la dictadura del Partido, exigía la inmediata conclusión de la paz con Eurasia, abogaba por la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, gritaba histéricamente que la Revolución había sido traicionada— y todo esto en un rápido discurso polisílabo que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del Partido, e incluso contenía palabras en nuevalengua, de hecho que cualquier miembro del Partido usaría normalmente en la vida real. Y mientras tanto, para no tener ninguna duda sobre la realidad que cubría la engañosa patraña de Goldstein, detrás de su cabeza, en la pantalla telescópica, marchaban las interminables columnas del ejército euroasiático, fila tras fila de hombres de aspecto sólido con rostros asiáticos inexpresivos, que nadaban hasta la superficie de la pantalla y desaparecían, para ser reemplazados por otros exactamente similares. El aburrido ritmo de las botas de los soldados formaba el fondo de la voz chillona de Goldstein.
Antes de que el Odio se prolongara durante treinta segundos, la mitad de la gente de la sala lanzaba exclamaciones incontrolables de rabia. La cara de autosatisfacción de la oveja en la pantalla, y el aterrador poder del ejército euroasiático detrás de ella, eran demasiado para ser soportados: además, la vista o incluso el pensamiento de Goldstein producía miedo e ira automáticamente. Era un objeto de odio más constante que Eurasia o Asia Oriental, ya que cuando Oceanía estaba en guerra con una de estas potencias generalmente estaba en paz con la otra. Pero lo que resultaba extraño era que aunque Goldstein era odiado y despreciado por todos, aunque cada día y mil veces al día, en las plataformas, en la telepantalla, en los periódicos, en los libros, sus teorías eran refutadas, destrozadas, ridiculizadas, sostenidas ante la mirada general por la lamentable basura que representaban, a pesar de todo esto, su influencia nunca pareció disminuir. Siempre había nuevos embaucadores esperando a ser seducidos por él. Nunca pasó un día en que los Espías y saboteadores que actuaban bajo sus órdenes no fueran desenmascarados por la Policía del Pensamiento. Era el comandante de un vasto ejército en la sombra, una red clandestina de conspiradores dedicados al derrocamiento del Estado. Se suponía que su nombre era La Hermandad. También había historias susurradas de un terrible libro, un compendio de todas las herejías, del que Goldstein era el autor y que circulaba clandestinamente aquí y allá. Era un libro sin título. La gente se refería a él, si es que lo hacía, simplemente como el libro. Pero uno sabía de tales cosas solo a través de vagos rumores. Ni la Hermandad ni el libro eran un tema que cualquier miembro ordinario del Partido mencionaría si hubiera una manera de evitarlo.
En su segundo minuto el Odio se elevó a un frenesí. La gente saltaba de arriba a abajo en sus lugares y gritaba muy alto en un esfuerzo por ahogar la enloquecedora voz chillona que salía de la pantalla. La pequeña mujer de pelo arenoso se había vuelto de color rosa brillante, y su boca se abría y cerraba como la de un pez desembarcado. Incluso la pesada cara de O’Brien estaba sonrojada. Estaba sentado muy derecho en su silla, su poderoso pecho se hinchaba y temblaba como si estuviera de pie ante el asalto de una ola. La chica de pelo oscuro detrás de Winston había empezado a gritar “¡Cerdo! ¡Cerdo! Cerdo!” y de repente cogió un pesado Diccionario de la nuevalengua y lo lanzó a la pantalla. Golpeó la nariz de Goldstein y rebotó; la voz continuó inexorablemente. En un momento de lucidez, Winston se encontró con que estaba gritando con los demás y pateando violentamente su talón contra el escalón de su silla. Lo horrible de los Dos Minutos de Odio no era que uno estuviera obligado a actuar una parte, sino, por el contrario, que era imposible evitar unirse. En treinta segundos cualquier fingimiento era siempre innecesario. Un espantoso éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de romper caras con un martillo, parecía fluir a través de todo el grupo de gente como una corriente eléctrica, convirtiéndolo a uno, incluso en contra de su voluntad, en un lunático que hacía muecas y gritaba. Y sin embargo, la rabia que uno sentía era una emoción abstracta y no dirigida que podía ser cambiada de un objeto a otro como la llama de un soplete. Así, en un momento dado, el odio de Winston no se volvió en absoluto contra Goldstein, sino, por el contrario, contra el Gran Hermano, el Partido y la Policía del Pensamiento; y en esos momentos su corazón se dirigió al hereje solitario y ridiculizado de la pantalla, único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Y sin embargo, al instante siguiente, se unió a la gente que le rodeaba, y todo lo que se dijo de Goldstein le pareció cierto. En esos momentos su odio secreto al Gran Hermano se transformó en adoración, y el Gran Hermano parecía elevarse, un protector invencible e intrépido, parado como una roca contra las hordas de Asia, y Goldstein, a pesar de su aislamiento, su impotencia, y la duda que se cernía sobre su propia existencia, parecía un siniestro hechicero, capaz, por el mero poder de su voz, de destruir la estructura de la civilización.
Incluso era posible, por momentos, cambiar el Odio de uno de una manera u otra por un acto voluntario. De repente, por el tipo de esfuerzo violento con el que uno arranca la cabeza de la almohada en una pesadilla, Winston logró transferir su Odio de la cara en la pantalla a la chica de pelo oscuro detrás de él. Vívidas y hermosas alucinaciones aparecieron en su mente. La azotaría hasta la muerte con un palo de goma. La ataría desnuda a una estaca y la llenaría de flechas como a San Sebastián. La violaba y le cortaba la garganta en el momento del clímax. Mejor que antes, además, se dio cuenta de por qué la odiaba. La odiaba porque era joven y guapa y no tenía sexo, porque quería acostarse con ella y nunca lo haría, porque alrededor de su dulce y flexible cintura, que parecía pedirle que la rodeara con el brazo, solo había la odiosa faja escarlata, símbolo agresivo de castidad.
El Odio llegó a su clímax. La voz de Goldstein se había convertido en un verdadero balido de oveja, y por un instante el rostro se transformó en el de una oveja. Entonces la cara de oveja se fundió con la figura de un soldado euroasiático que parecía avanzar, enorme y terrible, su subfusil rugiendo, y parecía saltar de la superficie de la pantalla, de modo que algunas de las personas de la primera fila se estremecieron al revés en sus asientos. Pero en el mismo momento, dando un profundo suspiro de alivio a todo el mundo, la hostil figura se fundió con el rostro del Gran Hermano, de pelo negro, con moho negro, lleno de poder y de una misteriosa calma, y tan vasto que casi llenó la pantalla. Nadie escuchó lo que el Gran Hermano estaba diciendo. Eran solo unas pocas palabras de aliento, el tipo de palabras que se pronuncian en el fragor de la batalla, no distinguibles individualmente pero que devuelven la confianza por el hecho de ser pronunciadas. Entonces, el rostro del Gran Hermano se desvaneció de nuevo, y en su lugar los tres lemas del Partido se destacaron en mayúsculas resaltadas:
LA GUERRA ES LA PAZ
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES LA FUERZA
Pero el rostro del Gran Hermano parecía persistir durante varios segundos en la pantalla, como si el impacto que había hecho en los ojos de todos fuera demasiado vivo para desaparecer de inmediato. La pequeña mujer de pelo arenoso se había arrojado hacia adelante sobre el respaldo de la silla frente a ella. Con un murmullo trémulo que sonaba como “¡Mi salvador!” extendió sus brazos hacia la pantalla. Luego enterró su cara en sus manos. Era evidente que estaba rezando una oración.
En ese momento, el grupo entero de personas se puso a cantar un profundo, lento y rítmico canto de “¡G—H!” una y otra vez, muy lentamente, con una larga pausa entre el primer “G” y el segundo, un sonido pesado y de murmullo, de alguna manera curiosamente salvaje, en el fondo del cual uno parecía escuchar el estampido de pies desnudos y el palpitar de los tambores. Durante tal vez hasta treinta segundos lo mantuvieron. Era un estribillo que se escuchaba a menudo en momentos de emoción abrumadora. En parte era una especie de himno a la sabiduría y majestad del Gran Hermano, pero aún más era un acto de autohipnosis, un deliberado ahogamiento de la conciencia por medio de un ruido rítmico. Las entrañas de Winston parecían enfriarse. En los Dos Minutos de Odio no pudo evitar compartir el delirio general, pero este canto subhumano de “¡G-H! ...¡G-H!” siempre lo llenaba de horror. Por supuesto que cantaba con el resto: era imposible hacer otra cosa. Disimular sus sentimientos, controlar su cara, hacer lo que todos los demás hacían, era una reacción instintiva. Pero hubo un espacio de un par de segundos durante el cual la expresión de sus ojos podría haberle traicionado. Y fue exactamente en ese momento que ocurrió lo significativo... si, de hecho, ocurrió.
Por un momento llamó la atención de O’Brien. O’Brien se había puesto de pie. Se quitó las gafas y se las estaba poniendo en la nariz con su gesto característico. Pero hubo una fracción de segundo en que sus ojos se encontraron, y durante el tiempo que tardó en suceder, Winston supo, sí, que O’Brien estaba pensando lo mismo que él. Un mensaje inequívoco había pasado. Era como si sus dos mentes se hubieran abierto y los pensamientos fluyeran de una a otra a través de sus ojos.
—Estoy contigo— parecía decirle O’Brien—. Sé exactamente lo que estás sintiendo. Sé todo sobre tu desprecio, tu odio, tu repugnancia. Pero no te preocupes, ¡estoy de tu lado!
Y entonces el destello de inteligencia desapareció, y la cara de O’Brien era tan inescrutable como la de todos los demás.
Eso era todo, y ya no estaba seguro de si había sucedido. Tales incidentes nunca tuvieron ninguna secuela. Todo lo que hicieron fue mantener viva en él la creencia, o la esperanza, de que otros además de él eran los enemigos del Partido. Quizás los rumores de vastas conspiraciones clandestinas eran ciertos después de todo... ¡Quizás la Hermandad realmente existía! Era imposible, a pesar de los interminables arrestos, confesiones y ejecuciones, estar seguro de que la Hermandad no era simplemente un mito. Algunos días creía en ella, otros no. No había pruebas, solo fugaces visiones que podían significar algo o nada: fragmentos de conversaciones escuchadas, débiles garabatos en las paredes de los baños... una vez, incluso, cuando dos extraños se encontraron, un pequeño movimiento de la mano parecía ser una señal de reconocimiento. Todo eran conjeturas: muy probablemente se había imaginado todo. Había vuelto a su cubículo sin mirar a O’Brien de nuevo. La idea de seguir su contacto momentáneo apenas cruzó su mente. Habría sido inconcebiblemente peligroso incluso si hubiera sabido cómo hacerlo. Por un segundo, dos segundos, habían intercambiado una mirada equívoca, y ese fue el fin de la historia. Pero incluso eso fue un evento memorable, en la soledad cerrada en la que uno tenía que vivir.
Winston se despertó y se sentó más derecho. Dejó escapar un eructo. La ginebra estaba saliendo de su estómago.
Sus ojos se volvieron a enfocar en la página. Descubrió que mientras estaba sentado meditando sin poder hacer nada, también había estado escribiendo, como por acción automática. Y ya no era la misma letra apretada y torpe que antes. Su bolígrafo se había deslizado voluptuosamente sobre el papel liso, imprimiendo en grandes y ordenadas mayúsculas, una y otra vez, llenando media página:
ABAJO CON EL GRAN HERMANO
ABAJO CON EL GRAN HERMANO
ABAJO CON EL GRAN HERMANO
No pudo evitar sentir una punzada de pánico. Era absurdo, ya que la escritura de esas palabras en particular no era más peligrosa que el acto inicial de abrir el diario, pero por un momento tuvo la tentación de arrancar las páginas estropeadas y abandonar la empresa por completo.
Sin embargo, no lo hizo porque sabía que era inútil. No importaba si escribía “Abajo con el Gran Hermano”, o si se abstenía de escribirlo. Si siguió con el diario, o si no siguió con él, no había ninguna diferencia. La Policía del Pensamiento lo atraparía de todas formas. Había cometido... todavía habría cometido, incluso si nunca hubiera puesto el bolígrafo sobre el papel... el crimen esencial que contenía todos los demás en sí mismo. Crimen del pensamiento, lo llamaban. El crimen del pensamiento no era algo que pudiera ser ocultado para siempre. Podías esquivarlo con éxito durante un tiempo, incluso durante años, pero, tarde o temprano, te atrapaban.
Siempre era de noche... los arrestos siempre ocurrían de noche. La repentina sacudida del sueño, la mano áspera que sacude el hombro, las luces que brillan en los ojos, el anillo de caras duras alrededor de la cama. En la gran mayoría de los casos no había ningún juicio, ningún informe de la detención. La gente simplemente desaparecía, siempre durante la noche. Su nombre fue eliminado de los registros, cada registro de todo lo que habían hecho fue borrado, su existencia de una sola vez fue negada y luego olvidada. Fuiste abolido, aniquilado: “vaporizado” era la palabra habitual.
Por un momento fue presa de una especie de histeria. Empezó a escribir con un rápido y desordenado garabato:
Me dispararán, no me importa, me dispararán en la nuca, no me importa con el Gran Hermano, siempre te disparan en la nuca, no me importa con el Gran Hermano...
Se sentó en su silla, un poco avergonzado de sí mismo, y dejó el bolígrafo. Al momento siguiente empezó a actuar violentamente. Hubo un golpe en la puerta.
¡Ya! Se sentó tan quieto como un ratón, con la inútil esperanza de que quienquiera que fuera se marchara después de un solo intento. Pero no, los golpes se repitieron. Lo peor de todo sería retrasarse. Su corazón latía como un tambor, pero su cara, por la larga costumbre, probablemente no tenía expresión. Se levantó y se movió pesadamente hacia la puerta.