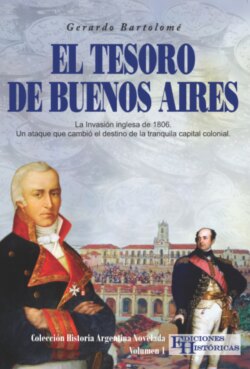Читать книгу El tesoro de Buenos Aires - Gerardo Bartolomé - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 5. Un río traicionero
ОглавлениеEnsenada de Barragán, 11 de junio de 1806.
—Señor Liniers, qué gusto verlo. Está muy peligroso navegar por el río —saludó el joven De la Peña mientras bajaba del bote junto con un hombre de unos cincuenta años—. Le presento al señor Ureña, hasta hace pocas semanas era gobernador de Valdivia.
—Mucho gusto —dijo el francés dándole la mano.
El pequeño grupo se encontraba en la angosta playa frente al fuerte de Barragán a doce leguas{11} de Buenos Aires.
—El señor Ureña es uno de los que rescatamos de la isla de los Lobos. Prefirió venir a Buenos Aires en lugar de dirigirse a Montevideo —explicó el joven—. Pero le pedí que desembarcara aquí y siguiera por tierra porque debo volver a la Banda Oriental cuanto antes.
—¿Por qué no quiere volver a Montevideo? —preguntó Liniers.
—Porque no quiero volver a caer en manos de los ingleses —respondió Ureña.
—Está asumiendo que atacarán esa ciudad. ¿Escuchó algo cuando los abordaron?
—No entiendo nada de inglés. Es mi intuición, nada más. Pero además desde Buenos Aires me será más fácil volver a Chile. Lo que sí doy por seguro es que ya no se puede navegar a Europa, ni siquiera a Río de Janeiro.
—Bien pensado. ¿Qué me puede decir de los ingleses que lo abordaron? —preguntó el francés.
—Que son unos piratas. Elegantes y con buenos modales, pero piratas al fin. El único fin de su ataque fue quedarse con el barco y hacer botín. No se imagina con cuánta ansiedad buscaban joyas y alhajas. ¡Codicia pura!
—Bueno… no era ese el único motivo —aclaró De la Peña—. Se quedaron con el piloto, el pelirrojo.
—¿Russell? —preguntó Liniers con una leve sonrisa—. No sé si les será de utilidad. Solo está sobrio un par de horas al día.
—El abordaje se produjo a la búsqueda de un piloto. Eso demuestra su preocupación por la navegación en el río. Creo que vinieron para quedarse —sugirió el muchacho.
—Es correcto, pero de lo que no estoy tan seguro es que su objetivo sea Montevideo. Para una flota, depender de un piloto es un gran riesgo. Y no hace falta piloto para navegar a Montevideo. En cambio, sí lo es para navegar hacia Buenos Aires.
En ese momento se escuchó galope de caballos.
—¡Comandante Liniers! —gritó alguien.
—¡Aquí estoy! —gritó él.
—Carta urgente de Sobremonte, señor —dijo el soldado, visiblemente cansado.
—Gracias. Vaya nomás. Descanse. Si tengo que mandar respuesta lo haré con uno de los nuestros.
El francés abrió el sobre y leyó la carta ávidamente. El virrey acababa de recibir una comunicación de Ruiz Huidobro. Una gran flota inglesa se encontraba en las inmediaciones de la isla de Flores, muy cerca de Montevideo. En esa ciudad estaban esperando un ataque en cualquier momento. Sobremonte había ordenado que la mitad del Regimiento Fijo de Buenos Aires partiera cuanto antes para Colonia y de allí siguiera por tierra para reforzar a la ciudad amenazada. También pediría más tropas a Córdoba y Asunción, ya que preveía un largo sitio.
—¿Qué dice la carta? —preguntó Ureña con ansiedad.
—Parece que usted eligió bien en qué ciudad quedarse.
* * *
A bordo del Narcissus, frente a la isla de Flores cerca de Montevideo, 11 de junio de 1806.
Finalmente la flota completa había llegado al Río de la Plata. Con la aparición del HMS Ocean más los refuerzos de Santa Elena e incluyendo a todos los marineros que podían portar armas, sumaban alrededor de mil seiscientos hombres. No parecía un número despreciable, pero Beresford seguía mostrando preocupaciones y dudas. Por tal motivo Popham había convocado a un Consejo de Guerra a bordo del Narcissus. Estaban todos los oficiales de rango incluido a Pack, el segundo de Beresford, cuya audacia de alguna manera equilibraba a la exagerada prudencia de su jefe.
Mapa del Río de la Plata, por Carlos Roberts
—Señores, estamos acá para discutir las ventajas y desventajas de atacar primero a Buenos Aires o a Montevideo —dijo el comodoro a modo de introducción—. Como máximo oficial de la marina, estoy convencido de la conveniencia de hacerlo a la capital del virreinato, pero entiendo que varios de ustedes tienen dudas. ¿Señor Beresford?
—Mi preocupación acerca de Buenos Aires es que se trata de una ciudad de cincuenta mil habitantes. Con mil quinientos hombres quizás podríamos dar un golpe audaz, pero difícilmente podríamos mantener el control por mucho tiempo.
Popham sentía ganas de agarrarlo por la solapa y gritarle “¡El tesoro está en Buenos Aires!” pero no podía ponerse tan en evidencia de que su principal motivación era el dinero.
—Por un lado, tuvimos la confirmación del piloto escocés de que la ciudad está desguarnecida…
—Disculpe comodoro —lo interrumpió Beresford—. El piloto Russell no es una fuente confiable. Está tomado casi todo el día.
—Tiene razón. Pero se condice con lo que el norteamericano Wayne nos relata. Además, tanto él como mi amigo White, que vive en Buenos Aires, creen que la mitad de los habitantes nos dará la bienvenida para sacarse a los españoles de encima.
—Como le dije antes, señor Popham, creo que podríamos dar un golpe de audacia. Mi preocupación es el periodo posterior. No recibiríamos refuerzos por lo menos durante dos meses.
—Coincidimos en eso. Ahora mi pregunta es acerca de Montevideo. Como vimos es una ciudad amurallada ¿Cómo se imagina su captura? —preguntó Popham, algo desafiante.
—Bloqueándola por agua y cercándola por tierra.
—Un sitio, casi al estilo medieval. Podría llevar dos meses. Para entonces llegarían refuerzos de todo el virreinato y nuestras fuerzas terrestres podrían quedar entre dos fuegos.
—Dos meses no —protestó Beresford—. Podemos someter la ciudad con artillería de sus barcos.
—Déjeme entender su propuesta. Usted no quiere atacar Buenos Aires porque significa exponer a las tropas del ejército y propone atacar Montevideo exponiendo los barcos de la Marina —lo atacó Popham.
—¿Por qué dice exponer? —se defendió Beresford.
—Señor Desmond, ¿puede explicar cómo tendríamos que tomar la ciudad con artillería?
—Montevideo cuenta con una artillería poderosa, con igual o mayor alcance que la de nuestras naves. Para bombardearla deberíamos navegar dentro de su rango de fuego exponiéndonos al riesgo de ser alcanzados por sus disparos defensivos —explicó el capitán del Leda.
Por unos segundos todos permanecieron en silencio.
—Señor Pack, usted que manda nuestra tropa de elite, ¿qué piensa de Montevideo? —preguntó el comodoro, intentando sembrar cizaña entre los comandantes del ejército.
—Bueno… —empezó algo incómodo—. La verdad es que mis soldados nada pueden hacer contra esas murallas. Además, no creo que logremos bloquear la ciudad totalmente porque siempre le pueden llegar reabastecimientos a través de la bahía. La pequeña isla de las Ratas es inexpugnable ya que está defendida por la artillería del fuerte en la cima del cerro —concluyó señalando en el mapa que estaba sobre la mesa.
—¿Y sobre Buenos Aires, qué nos podría decir?
—Como dijo el general Beresford, tengo plena confianza en que podamos tomarla rápidamente si actuamos con decisión. Luego entre las tropas desplegadas, la artillería de la flota y la división que podamos crear entre los habitantes, me imagino que no deberíamos tener serios problemas de mantener el control hasta la llegada de refuerzos.
Plano antiguo del Puerto de Montevideo
—¡Bien! —celebró Popham con entusiasmo—. Además no olvidemos el tesoro de Buenos Aires.
El comodoro dejó que el silencio generara un ambiente algo teatral antes de tomar la decisión.
—Entonces señores… ¿Hay una decisión? ¿Vamos por Buenos Aires? —preguntó mirando al resto de los oficiales que, con mayor o menor entusiasmo asintieron con la cabeza—. ¡Allá vamos!
* * *
Diario del capitán Alexander Gillespie.
Después de un fastidioso curso por el Plata, se reunió un Consejo de Guerra en el cual se decidió ir por Buenos Aires. Sir Popham izó su insignia en la fragata Narcissus y se adelantó a la flota, pero, estando a cargo del práctico Russell, el Narcissus varó en el banco Ortiz.
* * *
Popham escribía en su camarote mientras Russell, el piloto escocés, debidamente controlado por el segundo oficial de abordo, guiaba al Narcissus, por entre peligrosos bancos de arena y barro. A medida que se acercaba a la costa sudoeste del gran río, las aguas eran más barrosas y la profundidad disminuía. Pero aun allí había como ríos dentro del río con mayor velocidad y profundidad. Los barcos de la flota inglesa no eran los ideales para navegar por esas aguas ya que habían sido diseñados para desplazarse en el mar abierto, donde no hay problemas de profundidad.
Era probable que fueran descubiertos en estas últimas millas hacia Buenos Aires y que la ciudad ya estuviera alertada cuando ellos pudieran desembarcar, pero el comodoro confiaba que su treta de aparecer cerca de Montevideo había logrado desviar refuerzos desde Buenos Aires hacia la ciudad amurallada y suponía que, aún avisados con uno o dos días de anticipación, sería poco lo que la defensa de la ciudad pudiera hacer.
Un gran sacudón en el casco frenó de golpe al barco tirando todo lo que estaba sobre su pequeño escritorio. “¡Encallamos!” murmuró Popham que salió corriendo de su cabina y subió inmediatamente al puente de mando. Todo era caos sobre cubierta. Russell tenía la mirada perdida y Mills, el segundo oficial, daba órdenes a los gritos. Varios marineros bajaban botes al agua para intentar desencallar el barco tirando con fuertes remadores. Era poco probable que eso funcionara, pero valía la pena probarlo.
—¿Qué pasó señor Russell? ¡Pensamos que usted sabía perfectamente cómo aproximarnos a Buenos Aires! —le reprochó Popham.
—No nos estamos aproximando por donde se hace habitualmente porque nos divisarían desde Colonia —se defendió el piloto—. Ustedes pidieron no ser vistos y eso sólo se logra navegando cerca de la costa sudoeste, pero esta es mucho menos profunda y no hay puntos de referencia que me permitan ubicarme, además el agua es color chocolate…
—Estuvimos tomando la profundidad todo el tiempo — intercedió Mills, también a la defensiva—, pero este banco apareció de golpe. Intentaremos remolcarlo desde los botes.
—¿Dónde está tocando? —preguntó el comodoro.
—En el estribor de proa.
—¡Señor Hickey! —gritó Popham llamando al carpintero de abordo—. Venga conmigo. Vamos a ver desde adentro si el casco está soportando la presión.
Ambos hombres bajaron corriendo las escaleras gritando “¡Permiso!” a diestra y siniestra. Dos cubiertas más abajo se dirigieron velozmente hacia la proa pasando por la zona de hamacas, donde intentaban dormir quienes no estaban de guardia. Allí había una puerta que, con la llave de Popham, pudieron franquear hacia el depósito en el cual, entre otras cosas, se guardaban bebidas alcohólicas con más resguardo que si se tratara de oro.
Finalmente, iluminaron con una antorcha las maderas del casco inferior. Estas chirriaban según las olas mecían al barco, lo que denotaba la tensión que soportaban. Había dos tirantes que estaban tomando gran parte del peso del barco, entre ellos surgía un chorro de agua.
—Por ahora están aguantando —dijo Hickey.
—Pero a medida que baje la marea el peso sobre estas dos maderas será mayor —señaló Popham preocupado—. Señor Hickey, le pido que, con maderas de su stock, haga un puntal que ayude a que estos tirantes transfieran la carga al resto de la estructura. Mientras tanto voy a mandar a un grupo de marineros para que achiquen el agua que se está juntando en este depósito.
—Perfecto señor.
Popham salió del depósito y, al pasar por el sector de hamacas, mandó a cinco hombres, para que, con baldes, realizaran esta tarea. Al resto los mandó a la cubierta superior.
—Señor Russell, ¿qué me dice de la marea? —preguntó el comodoro.
—Aquí no hay gran variación de marea, pero todavía va a bajar un par de pies. Después de la puesta del sol empezará a subir y por la noche llegará al máximo.
—Las maderas del casco no soportarán una marea más baja —le dijo al segundo oficial—. Si ceden, perderemos el barco.
—Los botes no nos están pudiendo sacar —dijo Mills apuntando a los remeros de las chalupas que hacían su mejor esfuerzo, pero sin lograr su cometido.
—El Narcissus no aguantará hasta la noche. Señor Mills, por medio de banderas, dígale dos cosas al resto de la flota. Primero, que no se acerquen, segundo, que manden todos los botes que puedan.
El segundo oficial salió rápidamente hacia popa. El comodoro dio instrucciones para que se bajaran al agua el resto de los botes.
—¿Cuál es su plan, señor? —preguntó Mills cuando volvió.
—Debemos descargar al barco de todo el peso que podamos. Hice unas cuentas en la cabeza. Si la marea baja dos pies perdemos desplazamiento por unas ciento cuarenta mil libras. Si descargamos ese peso del barco antes de la bajamar lograremos equilibrar el efecto y sobreviviremos.
—¿Ciento cuarenta mil libras? —exclamó Mills—. ¿Cómo podemos hacer eso?
—Tenemos que bajar treinta personas, veinte cañones y las anclas. Con eso deberíamos estar bien.
—Las anclas son tremendamente pesadas, ¿Cómo las bajaremos?
—Eso es lo más fácil —dijo Popham—. Mande soltarles cuerda y apoyarán en el fondo del río. ¡Hágalo ya!
Mientras Mills se iba, Popham dio órdenes a la tripulación de desarmar los cañones y subirlos a la cubierta superior.
Dos horas más tarde ya casi se había alcanzado la máxima bajamar y el ingreso de agua había aumentado. Pero no era eso lo que preocupaba a Popham sino que el casco se reventara. El puntal que había colocado había ayudado, pero aún así la presión era muy grande. Como última medida el comodoro había mandado sacar todo lo que fuera posible del depósito de proa para ser llevado a popa.
Al llegar la noche, el barco estaba casi deshabitado. Popham en su camarote esperaba lo que pudiera pasar. La tensión del día y la adrenalina se conjuraron para hacer que, contra su voluntad, sus ojos se cerraran y… ¡Bruuum!
El rugido del casco y el movimiento del barco lo sobresaltaron. “My God!” gritó, seguro de que estaba perdiendo su barco. Abrió la puerta del camarote y salió corriendo hacia la proa. Entró al depósito. Había agua en el piso. Se encontró con Hickey que alumbraba con una antorcha.
—¡Se soltó, señor Popham!
—¿Qué? —preguntó él sin entender.
—¡El Narcissus resistió! Subió la marea. ¡Estamos libres!
* * *
Más de medio día llevó volver a cargar el Narcissus. Cuando aún estaban en la tarea se escuchó un cañonazo de otro barco de la flota. Era el Diadem que le disparaba a un pequeño y ágil barco español. La bala rebotó en el agua y pasó por delante de la proa del fugitivo. Este viró de manera de alejarse y de presentar un menor blanco. El siguiente disparo quedó corto. Otro cañón le disparó con esquirlas buscando destruirle el velamen, si bien le hizo algún daño no fue lo suficiente como para frenarlo. El pequeño barco logró escapar.
—Llevará noticias de nuestro ataque —masculló Popham.
* * *
—¡Ingleses, mi comandante! —dijo De la Peña, que acababa de desembarcar—. Muchos. Y vienen hacia acá.
Desde la torre del fuerte de Barragán Liniers tomó su catalejo para observar. Vio velas lejanas que se acercaban.
—Conseguí escaparme, pero me siguieron. ¿Desembarcarán acá? —preguntó el joven.
HMS Narcissus
—No creo. No veo barcos de transporte de tropas —dijo el francés—. Pero es probable que traten de hacernos callar.
—¿Cómo es eso?
—Nos van a cañonear. Pero no es eso lo importante —ante la mirada de De la Peña aclaró—. Lo importante es que su objetivo no es Montevideo. ¡Van a atacar a Buenos Aires!
—¿Qué podemos hacer?
—¿Nosotros? Entretenerlos todo lo que podamos. Mientras tanto, ya estoy despachando un chasque para darle aviso a Sobremonte. Espero que esté a la altura de las circunstancias —dijo con muchas dudas.