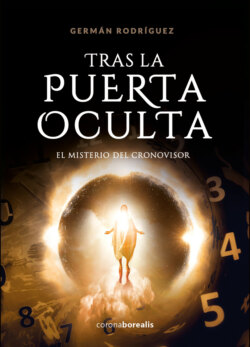Читать книгу Tras la puerta oculta - Germán Rodriguez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI. ESTHER
Оглавление-Mi mamá se ha muerto —dijo la niña, mirándola con unos ojos tan llenos de tristeza como de infantil perplejidad—. ¿La tuya también?
Tendría unos tres años. Tras acercarse a beber al surtidor, se había detenido junto a Esther, que hasta entonces permanecía sumida en sus pensamientos.
—No. Mi papá.
La pequeña asintió lentamente, adoptando una expresión reflexiva.
—¿Y por qué no lloras? —preguntó por fin—. ¿No querías a tu papá?
Esther le peinó el flequillo. Con el pelo oscuro muy corto y los ojos claros, parecía su propia imagen en miniatura.
—Sí que lo quería. Es que estoy cansada. Anda, vete a darle un beso a tu padre. Le hace mucha falta.
Obedeció. Sin decir nada más, volvió junto al banco en el que, con la cabeza hundida entre las manos, estaba su padre. Esther miró entonces a su alrededor, como saliendo de un breve sueño: un letrero que señalaba la dirección a las salas de autopsia, el mostrador de atención al público, un reloj en la pared cuyo segundero se empeñaba en avanzar hacia el futuro; el Instituto de Medicina Legal. De pronto, fue consciente del tiempo que llevaba allí sentada, esperando. Su imagen, reflejada en el cristal de la puerta, se le presentó más cansada de lo que suponía. El rostro de facciones suaves, que antaño alguien había descrito como sereno y reservado, mostraba una mueca de desánimo que la sorprendió. En realidad solo se había visto así la noche de su último cumpleaños, el trigésimo tercero, que no había querido celebrar.
Un grupo de estudiantes de medicina pasó ante ella. Se reían mientras hablaban de cadáveres, pero la contorsión y la palidez de sus rostros evidenciaban un verdadero calvario interior. Miró de nuevo al reloj y suspiró.
Ese día se había hecho a la idea de la burocracia que puede generar un suicidio. Aunque no sería considerado oficialmente como tal mientras no se realizase la autopsia, tanto el forense como la policía le habían explicado que se trataba de un mero trámite. Incluso el forense, muy amable, le había prometido que recibiría los objetos personales de su padre cuanto antes. Ella le había asegurado que no era necesario; pero, ante la humanitaria insistencia del médico, no había tenido más remedio que darle las gracias. Y ahora estaba allí, esperando a que alguien le entregase unos objetos con los que no sabría qué hacer.
Transcurrieron varios minutos más hasta que, por fin, un funcionario se le acercó con unos papeles para firmar. Tras comunicarle, sin mirarla a los ojos, que la autopsia se llevaría a cabo antes de veinticuatro horas, le alargó una bolsita de plástico negro y se escabulló.
Esther abandonó el edificio y se detuvo junto a la primera papelera. Iba a tirar la bolsa, pero se percató de que la niña de antes la observaba a través del cristal de la puerta de entrada. La miró también unos segundos. Ambas se sonrieron. Después, estrangulando las asas de la bolsa entre sus dedos, se alejó del lugar.
c a
El chorro helado que caía de la ducha se le clavó en el cuero cabelludo como una lluvia de alfileres. Había corrido por el parque hasta reventar, hasta sentir el ácido láctico quemándola por dentro y cada músculo del cuerpo suplicando una tregua. El ejercicio intenso, al borde del colapso, y la ducha fría a continuación, eran un martirio que formaba parte de su rutina, pero aquel día había tenido necesidad de prolongarlo más que nunca. Se quedó quieta mientras las agujas de agua helada seguían precipitándose con fuerza. El dolor se concentró en la cabeza; la respiración y el ritmo cardíaco no tardaron en acelerarse. Estaba hiperventilando. Con el cerebro a punto de estallar, y entre un zumbido que le saturaba los oídos, un ligero vértigo la obligó a apoyar las manos en la pared. A pesar del deseo angustioso de acabar con aquella tortura, aguantó bajo el agua hasta que la piel se le enrojeció.
Cuando cerró el grifo, todo su cuerpo emanaba calor como una estufa. Su organismo había reaccionado a la agresión del frío. Termogénesis. Era lo que buscaba. Se envolvió en la toalla caliente y por primera vez en todo el día sintió que su cuerpo albergaba vida.
Tomar un zumo de limón con miel, uno de sus pocos placeres, remataría esa sensación. Sin embargo, antes de saborearlo debía sacarse de encima un asunto pendiente: la bolsa negra con los efectos de su padre. La miraba de reojo posada ahí en donde la había dejado, sobre la mesita de la sala, al otro lado del mostrador de la cocina, como un pájaro de mal agüero. Deseó poder aplazar esa tarea indefinidamente; deseó poder chasquear los dedos y que desapareciese, o al menos poder guardarla en el fondo muy profundo de algún armario hasta olvidarla. Pero finalmente la abrió. Y su contenido resultó tan banal como esperaba: pasaporte, cartera, reloj, un bolígrafo con linterna. Lo único que llamó su atención fue una novela barata con una extraña ilustración de Cristo crucificado en la portada. Su autor, un tal Tomás Mellizo, no le sonaba de nada. Prefirió no hojearla. La guardó con los demás objetos dentro de la bolsa y dejó esta sobre la mesa sin saber muy bien qué hacer con ella.
El reloj marcaba las 19.00. Había desconectado los teléfonos y disponía de tiempo para trabajar antes de la conferencia. Se tomó su zumo de limón con miel y encendió el ordenador, pero no tardó en descubrir que le resultaba imposible concentrarse. ¿Qué podía hacer? No deseaba tomar las pastillas que le habían recetado para estos casos, así que se levantó a regar las plantas, echó comida en la pecera y, sin habérselo propuesto, se encontró con un libro en las manos: Cuentos de los hermanos Grimm. Lo conservaba desde niña, casi tan nuevo como el primer día. Se puso a leerlo mientras comía una manzana roja, y el azar quiso que se durmiera en el sofá al mismo tiempo que Blancanieves, en el cuento, mordía la suya.
c a
Para su sorpresa, el local rebosaba con una audiencia expectante, tanta que incluso había sido necesario improvisar sillas en los laterales y en el fondo. Por lo visto, la ostensión de la Síndone durante el año 2010 en curso estaba reavivando el interés de la gente.
Pero Esther hubiese preferido una sala medio vacía. Nada acostumbrada a hablar en público, había entrado apresurada arrastrando quince minutos de retraso y un paraguas que goteaba, y ahora no podía evitar sentirse intimidada por el mar de miradas que desde entonces la contemplaba fijamente.
Llegar tarde a un compromiso como aquel se le hacía imperdonable. Sin embargo, la fatiga crónica que venía padeciendo, producto, según sus compañeros de laboratorio, de las excesivas horas dedicadas al trabajo, unida a los extenuantes acontecimientos del día, la había derrotado. Al despertar en el sofá y comprobar la hora, se había levantado tan deprisa que se había mareado. Después, la carrera en taxi en medio del caótico tráfico había empeorado tanto su estado que incluso había tenido que bajarse antes, todavía a varias manzanas del hotel, para no vomitar.
Por suerte, caminar bajo la lluvia la había ido despejando, pero a costa de aumentar el retraso y su sensación de agobio. Había entrado en la sala de conferencias con prisa y sin siquiera levantar del suelo la mirada, casi chocando y llevándose por delante a un joven moreno y trajeado que se encontraba de pie junto al estrado lanzando miradas atentas al público. Después se había disculpado con el director del CES, que era, según rezaba una pancarta a sus espaldas, el organizador de las “Jornadas La Sábana Santa a la luz de la ciencia”, y que le había susurrado al oído que iban a contar con un invitado especial: el cardenal Del Val. Finalmente, y antes de presentarse al estrado, se había acercado a este para agradecerle su presencia y había aceptado cuando le había comunicado su deseo de verla en privado tras la conferencia.
Ahora, frente al público, los nervios no la abandonaban, y ver sentado en primera fila al mismísimo Del Val, ni más ni menos que el custodio de la Síndone, la puso aún más nerviosa.
Mientras escuchaba su presentación a cargo del director del CES, se preguntó cómo se había podido dejar convencer para dar la conferencia. Se suponía que sus investigaciones eran un asunto privado, algo que quería llevar con discreción. Sin embargo, se recordó a sí misma que, sin la ayuda del CES y de Del Val, las últimas puertas del Vaticano quizá no se le abrirían nunca. En realidad, y por más que ahora se arrepintiese, sabía que ese era el motivo por el cual no había sido capaz de decir no.
En ese momento, un técnico de la organización terminó de conectarle su ordenador portátil a la pantalla gigante, le colocó el micrófono y apagó las luces. Esther agradeció la ilusoria sensación de anonimato que la penumbra proporcionaba; de hecho, tan ilusoria como efímera, porque el foco al fondo de la sala no tardó en encenderse para apuntar directamente hacia ella y convertirla en el único objetivo de todas las miradas. Haciendo visera con la mano, Esther pudo vislumbrar, junto al foco y en mitad de la sala, la silueta de un hombre que preparaba una cámara, probablemente un colaborador del Centro de Estudios de la Síndone que se disponía a grabar en vídeo la conferencia. Todo estaba a punto, pues, para su intervención. Todo y todos, menos ella.
Tranquila; solo serás una más entre los millones de estrellas que iluminan YouTube.
—Buenas noches y gracias por venir —empezó al fin—. Aunque supongo que todos conocen la Sábana Santa, antes de centrarme en los resultados de mis investigaciones les recordaré algunos datos básicos. El Santo Sudario, también conocido como Síndone o Sábana Santa de Turín, es el lienzo en el que se presume fue envuelto el cuerpo de Jesucristo, tras la crucifixión, para ser enterrado según la costumbre de la época. Así se recoge en los Evangelios, que mencionan el Sudario en las escenas del traslado y de la resurrección. —Hizo una pausa para tomar aire. No había empezado tan mal como se temía; quizá un poco apresurada. De todas formas, se encontraba más a gusto de lo que hubiese podido pensar, y desde luego haber preparado bien su discurso le estaba siendo de gran ayuda—. Se trata de una tela de 4,36 por 1,11 metros —siguió, mientras iba mostrando diferentes imágenes en la pantalla gigante—; es decir, que posee una longitud de ocho por dos codos siríacos, una medida usada en Palestina en la época de Cristo.
»Su forma es la que la arqueología atribuye a un enterramiento judío. El tejido está formado por fibra de lino con alguna que otra fibra de algodón, y su textura es de tipo sarga o cola de pez. Este tipo de tejido no se conoció en Europa hasta el siglo XIV, pero era trabajado en Oriente Medio desde la antigüedad, por ejemplo en Egipto y Palmira. Vale la pena mencionar que esta ciudad, un emporio del lino, se encontraba tan solo a unas jornadas de caravana de Jerusalén. —Bebió un sorbo de agua. A pesar de la oscuridad, pudo sentir la penetrante mirada de Del Val fija sobre ella, lo cual la incomodó y la hizo preguntarse si su exposición estaría a la altura de un invitado tan ilustre—. Pero lo que hace especial a la Síndone —continuó— es que en ella ha quedado impresa la imagen o huella de un hombre que muestra todas las marcas y heridas propias de una crucifixión.
»Los antropólogos coinciden en que los rasgos de su cara son típicamente semitas. Los detalles que pueden observarse en la imagen encajan, además, con la descripción del tormento sufrido por Jesús según los Evangelios: corona de espinas, lanzazo en el costado, azotes... Hay que destacar que algunos de estos detalles, muchos de los cuales se ajustan a la realidad de un ajusticiamiento romano, no coinciden con lo que refleja la tradición artística cristiana, lo cual es un indicio más de autenticidad del Sudario, que no estaría inspirado en aquella. Podemos citar, por ejemplo, la corona de espinas en forma de casco, el lanzazo en el costado derecho y no en el izquierdo, o los clavos insertados en los carpos y no en las palmas de las manos.
»En cuanto a las manchas de sangre en la tela, son auténticas y pertenecen al grupo AB. Ahora bien: la imagen posee tres características sorprendentes. La primera es que no contiene rastros de materia orgánica ni inorgánica. Esto quiere decir que la huella no es de origen químico: no es el resultado de ninguna emanación procedente del cadáver; ni de los productos utilizados en su embalsamamiento, como la mirra o el áloe; ni tampoco ha sido pintada, como lo demuestra el hecho de que no hay restos de pigmentos de pintura de ningún tipo, ni mineral, ni vegetal, ni por supuesto sintética.
»La segunda característica es que la imagen se comporta como un negativo fotográfico. Este hecho se conoce desde que, en 1898, se realizaron las primeras fotografías de la Síndone. Al examinar los negativos, el fotógrafo Secondo Pia se encontró con que estos mostraban con una claridad pasmosa el rostro del hombre que había quedado impreso en la Sábana, lo cual quiere decir que la figura en el lienzo era un negativo fotográfico a tamaño natural; de ahí que la placa fotográfica negativa obtenida por Pia apareciese como un retrato en positivo. —La pantalla gigante mostró el rostro de la Síndone tal como Secondo Pia lo había visto por primera vez la noche del 28 de mayo de 1898. Más de un siglo después, y a pesar de ser una imagen sobradamente conocida, Esther pudo percibir en la oscuridad de la sala la misma reacción que había sacudido al fotógrafo italiano: aquella extraña mezcla de admiración e inquietud ante el misterio. Ella misma, que en los últimos tiempos había observado ese retrato casi a diario, se sentía cada vez más subyugada por su secreto. Le hubiese gustado poder hablarle a aquel hombre y decirle “abre los ojos, mírame, dime algo”. Quizá el público, pensó, también dialogaba con él, en silencio—. Pero sigamos —prosiguió con entereza—, porque la tercera característica es quizá la más desconcertante.
»En 1977, uno de los analizadores de imagen más avanzados de la época, el V-8, fue aplicado a la Sábana. El ordenador codificó la imagen en millones de puntos a los que asignó tres coordenadas: las dos primeras, las cartesianas o espaciales, establecían la localización de cada punto en el lienzo; la tercera, la intensidad luminosa en ese punto concreto. Pues bien: para gran sorpresa de los científicos, el ordenador devolvió una imagen tridimensional, o, lo que es lo mismo, en relieve. —La pantalla mostró entonces una nueva imagen del rostro de Jesús. Se trataba de un modelo computarizado en 3D y en el que cada uno de los rasgos de la cara, como la prominente nariz, los pómulos o la frente, se proyectaba en el espacio confiriendo a la imagen el volumen que habría tenido en la vida real—. La imagen impresa en el tejido tal como nosotros la vemos a simple vista —explicó Esther— es en realidad una mancha cuya tonalidad no es uniforme. A menor distancia entre lino y cadáver, mayor oscuridad en la mancha. Esto supone que la intensidad lumínica de cada uno de los puntos que componen la imagen es inversamente proporcional a la distancia entre el cuerpo y el lienzo que lo cubría. Cuando el ordenador convierte la intensidad en cada punto de la mancha en grados de relieve vertical, se obtiene una figura con volumen.
»Cómo es posible que la imagen del lienzo contenga esta información es algo que no se conoce pero que podría estar relacionado con la manera en que se generó dicha huella: la Sábana parece haber recibido algún tipo de energía desconocida emanada del cuerpo, siendo el resultado de esta emanación un chamusco, por así decirlo, de las capas más superficiales del tejido de lino. Ahora bien, los misterios no terminan aquí: dado que la imagen se encuentra impresa uniformemente en ambas caras del lienzo, mostrando la parte frontal y dorsal del cuerpo, y dado que los músculos dorsales no aparecen aplastados ni deformados en absoluto por el peso del mismo, que ha sido calculado en unos ochenta kilos, se induce que en el momento de la formación de la imagen el Sudario debía estar relativamente plano, y que la emanación de energía debió tener lugar mientras el cuerpo se encontraba levitando. —Un murmullo de asombro recorrió la sala—. Sería —añadió Esther, bajando involuntariamente la voz— el momento de la resurrección. —Hizo una pausa y se quedó contemplando la imagen en la pantalla, embebida en sus pensamientos. Por unos instantes no se oyó ni una tos, ni un suspiro, ni un movimiento. El público parecía acompañarla en su íntima reflexión—. Tras esta breve introducción —dijo por fin—, pasaré ya a comentarles algunos resultados obtenidos en el curso de mis investigaciones como palinóloga.
»La palinología, como muchos de ustedes sabrán, es una rama de la microbotánica que estudia los pólenes. Su relevancia para el estudio de la Síndone radica en el hecho de que el polen está por todas partes, y la Síndone no es una excepción. Aunque no podamos verlo a simple vista, pues es microscópico, podemos afirmar que el mundo que nos rodea está cubierto por un manto de polen. Este manto varía de composición en cada lugar según las especies vegetales dominantes o la estación del año. La producción de polen es enorme; como ejemplo, una planta como el brezo puede esparcir más de cuatro mil millones de granos en solo un metro cuadrado de bosque. Conviene saber, además, que los granos de polen están rodeados por una membrana protectora o exina, muy resistente al paso del tiempo y que además puede fosilizarse. Esta exina, vista bajo el microscopio, presenta dibujos geométricos, a veces muy complejos, que son particulares para cada variedad. —Las fotografías de granos de polen tomadas bajo el microscopio electrónico, con sus formas esféricas o elipsoidales y sus hermosas y variadas decoraciones geométricas, provocaron un nuevo rumor de admiración entre el público—. El hecho de que el polen perdure y de que se pueda identificar la especie e incluso la variedad a la que pertenece lo convierte en un elemento fundamental para estudiar la historia natural de un territorio: es un perfecto indicador calendárico y geográfico. No es de extrañar, por tanto, que la palinología sea una herramienta utilizada habitualmente por los arqueólogos; pero… ¿cómo puede ayudarnos a determinar la autenticidad de la Síndone?
»Es lógico pensar que si el lienzo estuvo expuesto al aire en Palestina hace dos mil años, las muestras de polen atrapadas en el tejido de lino deberían coincidir de manera significativa con las que se encuentran en los estratos sedimentarios correspondientes a esa época en ese territorio. Pues bien: un estudio de dichas muestras arroja unos resultados muy sugerentes. Hasta el momento se han podido identificar gránulos de polen de casi un centenar de plantas. Algunas son propias de países como Turquía, Italia o Francia; esto es normal, y refleja el recorrido del Sudario cuando fue trasladado a Europa. Lo importante es que más de medio centenar de ellas son plantas propias de Palestina. Por citar algunas: el Iris haynei, que se encuentra en los altos del Golán y la región de Samaria; el Orchis sanctus; la Centaurea eryngioides, mencionada en el Génesis, muy abundante en Judea y Samaria; el Iris bismarckiana, frecuente en los alrededores de Nazaret; el Amygdalus communis, también citado en la Biblia; la Anthemis melanolepis y la Acacia tortilis, de las zonas desérticas del sur y del este; o el Zygophyllum dumosum y la Gundelia tournefortii, que florecen entre los meses de marzo y abril y se distribuyen por un área de unos veinte kilómetros alrededor de Jerusalén.
»En el caso del Zygophyllum dumosum, y como nota destacada, se han identificado no solo muestras de su polen, sino también las improntas dejadas por la flor sobre el tejido de la Síndone. Esto indica que ejemplares de esta planta fueron depositados como ofrenda y acabaron por dejar su marca en la tela.
Esther mostró una ampliación de la Sábana en la que podían distinguirse, en forma de mancha difuminada, los contornos de lo que parecían flores. Los cuellos de los espectadores se estiraron en un intento por apreciar mejor los detalles; quien más quien menos se imaginó la conmovedora escena evocada por aquella leve mancha: una madre bañada en llanto y depositando el último testimonio de su amor sobre el cadáver de su hijo. Por primera vez, notó que tenía al público en sus manos. Ahora se sentía segura de poder captar su atención hasta el final. Entonces, una voz rompió el silencio.
—Disculpe. —Era una voz masculina que provenía del fondo de la sala, justo de detrás del foco de luz. Esther hizo visera con la mano, pero apenas consiguió percibir una silueta de contornos borrosos—. Me gustaría hacerle una pregunta —prosiguió la voz—. Todo esto del polen y las demás cosas que nos ha contado está muy bien; no dudo de que la palinología podría conducirnos hasta la floristería preferida del mismísimo san Pedro. Sin embargo, ha omitido usted cualquier referencia a los estudios realizados sobre la Sábana con carbono 14, que no dejaron lugar a dudas de que debe ser datada en la Edad Media, y nunca en la época en que vivió Jesús.
Todas las cabezas se giraron hacia la voz, y a continuación hacia Esther; sin duda, aguardaban una réplica contundente. La mayor parte del público deseaba, al igual que ella, tener motivos para creer en la Síndone. Como científica, sin embargo, carecía de respuestas seguras para esa pregunta que ella misma se había planteado desde el principio; tan solo disponía de hipótesis improbables elaboradas por otros y que muchos calificarían de descabelladas. El mero hecho de planteárselas, de concederles una mínima credibilidad, suponía situarse fuera de la ortodoxia y caminar por la delgada línea que separaba la ciencia de la seudociencia. ¿Pero acaso al abrazar los estudios de la Síndone no había traspasado ya esa frontera? ¿No estaba ya corriendo el riesgo de que la ciencia cayese en la trampa de la creencia? Mientras dudaba, pudo sentir la mirada de Del Val clavándose en ella con más intensidad que nunca. Él también esperaba que dijese algo.
—La cuestión que me plantea no pertenece a mi campo de investigación —respondió finalmente—. Es cierto que nadie puede afirmar que la Sábana tenga dos mil años de antigüedad, y es cierto que el carbono 14 la ha datado en una fecha alrededor del 1300 d. C., pero algunos especialistas han formulado objeciones. Según ellos, es posible que los trozos de tejido usados en la datación fuesen remiendos cosidos a la tela en el siglo XVI. También los incendios sufridos por el lienzo, o los hongos y bacterias presentes en él, podrían falsear la datación.
—Pero los escépticos niegan esas explicaciones —replicó la voz.
—Así es. Se trata de una polémica que no ha sido resuelta. Si bien existe otra posibilidad... —Se detuvo.
—¿Cuál?
La boca se le estaba secando. Bebió un sorbo de agua.
—No es mi especialidad, pero... como ya he dicho, se ha sugerido que la imagen de la Sábana se formó bajo el efecto de una energía desconocida. —Sin querer, estaba hablando en un tono más bajo—. Algunos físicos han propuesto que se trataría de una irradiación instantánea de protones y neutrones que, además de haber producido la imagen, habría causado que la tela quedase enriquecida en carbono 14. Esto falsearía la datación.
Miró a Del Val por el rabillo de ojo, esperando encontrarse con sus pupilas penetrantes brillando en la oscuridad, pero lo que vio fue que el cardenal comprobaba su reloj y le hacía un gesto casi imperceptible al joven moreno y trajeado con quien ella se había tropezado al entrar. Ahora que podía, Esther se fijó más en él. Vestía de oscuro y era un hombre atlético. Al percatarse de la señal de Del Val, se encaminó de inmediato a la salida.
Esther movió la cabeza como para olvidarse del asunto y volvió a concentrarse en el auditorio. Rebuscó entre sus papeles mientras se preparaba para una nueva réplica del escéptico espontáneo. Sin embargo, cuando volvió a mirar al público se dio cuenta de que su silueta había desaparecido. ¿Habría ordenado Del Val a su guardaespaldas que lo desalojase discretamente?
c a
Por primera vez en toda la noche, tras una hora de conferencia y ahora que estaba sentada frente a frente con Del Val en la cafetería del hotel, su mente se había quedado en blanco. No conseguía encontrar la palabra que buscaba. Necesitaba abstraerse de los ojos de rayos X del cardenal, que cada vez que se clavaban en ella la intimidaban con una incuestionable emanación de poder. La respiración pesada de su poderosa caja torácica, que podía sentir casi como suya por la poca distancia que había entre ambos, agitaba con fuerza sus nervios, y la parsimonia con la que su manaza removía la medicina una y otra vez se le antojaba una metáfora del funcionamiento de su cerebro y la enervaba cada vez más.
Volvió a concentrarse en los calcetines rojos. Ese era el objeto hacia el que había desviado sus pensamientos para distraerse de su presencia. No conseguía recordar el nombre de aquellos llamativos calcetines que lucían los cardenales. Suministrados por una exclusiva casa romana y considerados como un elegante artículo de moda, habían llegado a rebasar los confines del Vaticano convertidos en un capricho para dandis. ¿Cómo se llamaban?
—Achaques —dijo Del Val, como excusándose, mientras finalmente se bebía la medicina—. La edad no perdona... Tiene usted suerte de ser joven.
Esther esbozó una débil sonrisa.
—Joven y prometedora —continuó el cardenal—. Sigo de cerca su trabajo.
—No avanzo al ritmo que querría; pero espero que el polen nos ayude a...
…determinar si…
»...demostrar que la Sábana es auténtica.
Del Val asintió, pensativo. Como custodio de la Síndone, él era la puerta a la que debía llamar cualquier investigador que aspirase a acceder a la reliquia. Hasta ahora, Esther había sido autorizada a estudiar las muestras de polen recogidas por otros en el tejido en los años setenta. Algunas aún seguían sin catalogar por pertenecer a variedades extinguidas. Con la esperanza de identificarlas, en los últimos meses había recorrido Israel recogiendo muestras en depósitos sedimentarios antiguos de las áreas desérticas que rodeaban Jerusalén, aunque sin éxito. Su gran aspiración era obtener directamente de la Sábana nuevas muestras de polen que ampliasen las ya disponibles.
—Tal vez… —se animó a hablar—, si pudiera acceder al Sudario...
—No veo una inclinación a que algo así se autorice en este momento. Puede que las cosas cambien en el futuro, pero no será pronto. Los que pueden dar el permiso tuvieron suficiente con el escándalo del 88.
Del Val se refería a la datación por carbono 14 autorizada en aquel año, en la que no se habían respetado las más elementales medidas de seguridad científica. En aquella ocasión, el protocolo obligaba a que cada uno de los laboratorios encargados de realizar la datación por separado entregase los resultados en sobre cerrado, para su apertura simultánea con luz y taquígrafos. Sin embargo, el laboratorio británico se había adelantado a publicar sus conclusiones, lo que pudo influir en los demás. Por si fuera poco, la toma de muestras se había realizado en unas condiciones no del todo rigurosas. Los escépticos, mientras tanto, solían pasar por alto esos datos.
En cualquier caso, Esther comprendió que sus ilusiones se habían desvanecido. No tendría acceso a la Sábana. Pero, entonces, ¿para qué quería Del Val hablar con ella?
El cardenal sacó un par de cápsulas de un pastillero.
—Disculpe; olvidaba tomar estas. Sin sor Virtudes, mi asistenta personal, estoy perdido. —Se tragó las cápsulas con un vaso de agua y se removió en el asiento, cruzando las piernas de manera que sus calcetines rojos quedaron de nuevo bien a la vista. Esther tuvo la sensación de que se disponía a cambiar de tema—. Deseaba verla para darle mi pésame por la muerte de su padre.
—Gracias —dijo ella sin poder disimular su extrañeza.
—Sebastian estuvo algunos años a mi servicio —le aclaró el cardenal—. Es normal que usted no lo sepa. Siempre sirvió fielmente a la Iglesia. Era un buen hombre.
Esther no dijo nada. Removió el té, al que no le había echado azúcar, y esperó a que él continuase hablando.
—Hay algo, una pequeñez en realidad, que me tiene un tanto preocupado —continuó Del Val—. Antes de su trágico final, Sebastian se presentó en mi despacho, en Turín. Se lo veía muy alterado; por su desgraciado problema con la bebida, supongo. Según me contó, obraban en su poder ciertos documentos con los que se pretendía atacar a la Iglesia. —Hizo una pausa para comprobar la reacción de Esther, que permaneció callada—. No creí que se tratase de nada importante; usted conocerá mejor que yo el estado en el que tristemente se encontraba. Sin embargo, en honor a sus años de servicio, le concedí el beneficio de la duda y le pedí esos documentos, que él prometió enviarme. Las circunstancias tan lamentables que han ocurrido lo impidieron. Me preguntaba si quizá usted sabría dónde los guardaba.
—No.
La respuesta había sido lacónica. A Del Val no se le escapó la incomodidad que reflejaba su interlocutora.
—Podría ser cualquier cosa: una carpeta, un fajo de papeles... Lo más probable es que carezcan de interés, pero mi obligación es echarles un vistazo.
—Lo siento, pero no sé nada de los asuntos de mi padre —contestó ella, removiéndose en el asiento.
—Entiendo. Si apareciera algo, no dude en contactar conmigo.
Del Val le ofreció su anillo. Tras dudar un instante, Esther lo besó.
En cuanto ella se hubo marchado, el cardenal tecleó una concisa orden en su teléfono móvil y la envió.
c a
Esther decidió regresar a casa andando. Por el camino, no dejaba de darle vueltas a su conversación con Del Val. ¿Documentos usados como arma contra la Iglesia? ¿Qué documentos podían ser esos y por qué iban a estar en manos de un jubilado alcoholizado? Tal vez debería haber preguntado, aunque sabía que la respuesta del cardenal hubiese sido evasiva. Se había mostrado poco comunicativa con él, pero… ¿cómo explicarle que ni siquiera conocía la última dirección de su padre, probablemente alguna pensión de mala muerte en Roma o Madrid? En cualquier caso, fuese lo que fuese en lo que hubiese estado metido, no le interesaba.
Respiró hondo. El aire frío de marzo traía un olor suavemente perfumado, y se dio cuenta de que caminaba por una calle con árboles. Observó con pesar que las primeras flores de la primavera, que ya adornaban las ramas, habían sido heridas por el temporal. A su padre, pensó, nunca le habían atraído las flores.
La noche era gélida. Se abrigó bien y caminó más deprisa, deseando llegar a casa.
Pasó junto a una pareja que se besaba en el portal. Evitó mirarlos. A pesar de su extenuación tras un día tan duro, rehusó tomar el viejo ascensor y subió las escaleras hasta el tercer piso. Era importante para ella obligarse a hacer ejercicio. Miró el reloj. En los últimos tiempos, siempre tenía la sensación de que se hacía tarde, de que las horas corrían más deprisa; pero esa noche era tarde de verdad. Aun así, se propuso trabajar un poco antes de acostarse. Al fin y al cabo, era más probable quedarse dormida frente al ordenador que metiéndose en cama.
No se imaginaba de qué manera iban a alterarse sus planes. Llegó al descansillo y lo que vio ante ella la hizo detenerse, incrédula, en seco: la puerta de su apartamento estaba entreabierta y la luz del interior encendida. La idea de que quizá, con las prisas, se había olvidado de cerrar cruzó por su cabeza para ser desechada inmediatamente; recordaba haber pasado la llave. Entonces, solo quedaba una posibilidad: había sido víctima de un robo. El corazón se le aceleró de golpe como si hubiese tomado la salida de un sprint. Sintió el miedo retorciéndose en el vientre. ¿Qué debía hacer? Los ladrones podían seguir dentro... Pero no a aquellas horas, se dijo para darse ánimos. Pegó la oreja a la puerta, con cuidado, y no oyó ningún ruido. Finalmente, se decidió a entrar.
Atónita, contempló la escena desplegada ante sus ojos. La sala era un caos, como si la hubiesen registrado a fondo. Cajones y libros por el suelo, sofás deshechos. Sus dos peces dorados reposaban muertos junto a la pecera, rota en mil pedazos. Los papeles del trabajo, fruto de horas y horas de investigación, estaban esparcidos sobre la alfombra; y el ordenador de sobremesa había desaparecido. En la cocina, el panorama no era mejor, con las puertas de los armarios abiertas y todas las ollas, tazas, tarros de especias y demás tirados por todas partes.
Se quedó en estado de shock. Durante un minuto permaneció plantada ante el desbarajuste sin ser capaz de reaccionar. Entonces, oyó algo. Eran unos pasos, muy leves, que se movían al fondo del apartamento, tal vez en el dormitorio. Tendría que haber salido corriendo a pedir ayuda, pero en aquel momento sintió tanta rabia que quiso impedir que mientras llegara la policía el ladrón tuviese tiempo de escapar. Así que, atenta a cualquier ruido que pudiera venir del dormitorio, avanzó de puntillas por el pasillo y a medio camino deslizó el brazo en un armario empotrado y agarró un palo de esquí. Lo empuñó con ambas manos y se preparó para golpear al intruso en cuanto saliese de la habitación, hasta que una idea repentina la asaltó.
¿Y si hay más de uno?
Dudó. De repente, retroceder parecía la mejor opción. El problema era que ya no había tiempo: unos pasos salían del dormitorio hacia el pasillo. La sombra del intruso se proyectó en el suelo y avanzó, pero se detuvo justo antes del umbral, como si hubiese detectado la presencia de Esther.
Dar a sus piernas la orden de correr no hubiese servido de nada, pues estaba paralizada por el miedo, clavada al sitio. Empuñó el palo de esquí con más fuerza y se preparó para lo peor.
El ladrón salió al pasillo y la miró con expresión despreocupada. Era un hombre joven.
—Perdona, no te había oído —le dijo a Esther.
Ella llevó atrás sobre el hombro el palo de esquí, preparándose para golpear.
—¡Fuera de mi casa! —exclamó sin levantar la voz. Gritar no era propio de ella, ni siquiera en situaciones de máxima tensión—. ¡Fuera de mi casa!
El intruso hizo un gesto tranquilizador con las manos.
—Tranquila, solo estaba esperando a que llegases. No necesitas usar el palo, créeme. Si lo necesitases, a estas alturas ya lo sabrías.
Esa voz... ¿dónde la había oído? Con ese aire burlón incorporado, sin duda no le era desconocida. ¿A quién pertenecía? ¿A quién? Entonces cayó. ¡La conferencia! ¡Era el hombre que le había hecho aquellas preguntas! ¿Qué hacía allí? ¿Por qué se había colado en su casa? ¿Sería un sicópata? ¿Se habría obsesionado con ella y la habría seguido con intenciones en las que era mejor no pensar? ¿Y por qué su rostro, que ahora que no había focos podía observar sin impedimentos, le resultaba también tan familiar?
—No quería asustarte, de verdad —insistió el hombre—. Estaba abierto y he entrado. Puedes soltar el palo. —Avanzó un paso hacia ella.
—¡No te acerques! —le advirtió ella, retrocediendo. Era consciente de que, a pesar del efecto de la adrenalina que estaba siendo bombeada por todo su cuerpo, no tendría fuerzas para repeler un ataque.
—Escucha, no soy yo quien ha hecho esto. —Con un leve golpe de cabeza señaló al desastre en que estaba convertida toda la casa—. Me llamo Tomás Mellizo y soy periodista. Te he estado llamando toda la tarde, pero tienes los teléfonos desconectados. Habrá unos cuantos mensajes míos, si quieres comprobarlo.
—¡No voy a comprobar nada! —Se aferró al palo de esquí con desesperación—. ¡Sal de mi casa ahora mismo!
—Antes de que me atices en la cocorota, mira esto. —Manteniendo las distancias, el intruso le mostró la pantalla de su teléfono móvil. En ella aparecía una foto en la que un hombre atlético, moreno y de traje oscuro estaba entrando en el portal de su casa—. No es de muy buena calidad, pero al menos reconocerás tu portal. La saqué hace media hora. Quizá el tipo te suene; estaba en la sala de conferencias, con el cardenal. ¿Te has fijado en él?
Efectivamente, Esther reconoció la fachada color siena del edificio y su portal, pero se guardó de decir nada. Sin dejar de estudiar a fondo la fotografía, retrocedió otro paso y blandió el palo. Apreció que la foto estaba movida y era borrosa, de mala calidad; había sido tomada desde el otro lado de la calle. Y sí era verdad que, por su complexión y vestimenta, el hombre se parecía al guardaespaldas de Del Val; sin embargo, aparecía casi de espaldas y no se le apreciaba bien la cara, así que en realidad podía tratarse de cualquiera. Además, ¿por qué razón iba a asaltar su casa un miembro de la seguridad del Vaticano? Pero sin siquiera haber terminado de plantearse la pregunta, recordó de repente los documentos mencionados por Del Val. ¿Sería posible que se tratase de eso, por más que le costase creerlo?
El intruso advirtió su vacilación y aprovechó para seguir hablando.
—Dime una cosa. Eres hija de Sebastian Weiss, ¿verdad?
Ella no contestó.
—Bueno —siguió el tal Tomás—, visto lo que ha pasado, está claro que lo eres. ¿Sabes de qué va esto? Al menos, sabrás que tiene que ver con la muerte de tu padre. Eso sí lo sabes, ¿no?
Esther seguía prefiriendo mantenerse callada. Mientras tanto, varias líneas de pensamiento se entrecruzaban en su mente a toda velocidad: la muerte de su padre, los documentos, la presencia de Del Val en la conferencia… y él, el intruso. ¿Cómo había dicho que se llamaba? ¿Tomás Mellizo? ¿Por qué, más allá de la breve interacción que había tenido con él durante la conferencia, su nombre y su rostro le resultaban familiares? ¿Dónde los había visto antes?
El desconocido continuó hablando. Quizá había percibido un destello de curiosidad en los ojos de ella.
—He asistido a tu conferencia con la idea de que pudiéramos hablar del asunto. Del Val está implicado, por si no lo sabías. Supongo que por eso ha aparecido por allí. Se ha reunido contigo después, ¿me equivoco? —Enlazaba las frases como una ametralladora—. Vale, no contestes si no quieres. Cuando he visto salir a su guardaespaldas en plena conferencia, me ha extrañado. No sé, una intuición... He decidido comprobar a dónde iba. Se ha marchado del hotel en el coche del cardenal. He tenido que seguirlo en la moto. Cuando ha llegado a tu casa, se ha apostado enfrente y ha esperado. Al cabo de un rato, ha recibido un mensaje en el teléfono. Supongo que era la orden de entrar. Ha sido cosa de diez minutos, de sobra para dejarte el apartamento hecho una mierda. Cuando se ha marchado he entrado para echar un vistazo. Tendría que haberte esperado fuera. Lo siento.
Esther permaneció en silencio, recapitulando, intentando pensar mientras empuñaba con fuerza el palo de esquí. ¿Era aquel un relato coherente, o es que necesitaba creer, en esos momentos de tremenda confusión, en la expresión de sinceridad en los ojos del extraño?
Ponlo a prueba. Averigua qué sabe.
—¿Qué buscaba en mi apartamento? —dijo por fin.
El hombre sacó de su bolsa de bandolera una vieja carpeta azul que contenía un fajo de papeles amarillentos.
—Buscaba esto.