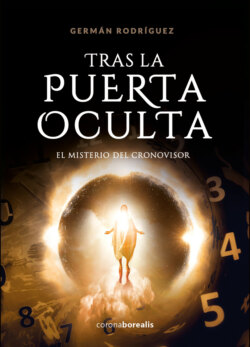Читать книгу Tras la puerta oculta - Germán Rodriguez - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. TURÍN
ОглавлениеEl hombre, o lo que de él quedaba, yacía entre las flores. La imagen de su cuerpo desnudo mostraba las señales de una tortura cruel y despiadada. Bajo los golpes del flagelo, la piel se había roto en múltiples heridas —más de cien—, convirtiéndose en un mural de llagas y de sangre pintarrajeada. Las rodillas, desgarradas hasta el hueso, habían sufrido los impactos de sucesivas caídas sobre el terreno pedregoso, y el peso del madero había ido lentamente excoriando sus hombros. Impedido para servirse de las manos, no había podido evitar golpearse la cabeza contra el suelo, de modo que el yelmo de espinas que llevaba encasquetado había acabado por clavársele profundamente hasta alcanzar el cráneo. De su terrible final en la cruz hablaban los orificios de sus muñecas y pies, causados por gruesos clavos de hierro de quince centímetros de largo, y la lanzada en el costado derecho, que había atravesado la caja torácica hasta abrirle el corazón.
El más inhumano de los castigos. Mas ahora estaba a salvo.
Protegida en su relicario tras un cristal laminado a prueba de balas, su figura era claramente visible en el lienzo de lino sobre el cual la huella de sus rasgos había quedado impresa de manera milagrosa. Y ahora que al caer la noche la marea de peregrinos que cada día abarrotaba la catedral de Turín durante la ostensión de la Sábana Santa había desalojado el templo, parecía dormir finalmente en paz, con los párpados cerrados y el rostro sereno.
El relicario, rodeado de terciopelo púrpura y de exuberantes ramos de flores, ocupaba el lugar de honor en el altar barroco de la capilla del Santo Sudario. Sus medidas permitían contemplar la Sábana desplegada en toda su extensión de 4,36 por 1,11 metros, de manera que la silueta del Salvador se veía por delante y por detrás. A lo largo del marco, en letras doradas, podía leerse la plegaria «TUAM SINDONEM VENERAMUR, DOMINE, ET TUAM RECOLIMUS PASSIONEM», o sea, «Veneramos tu Sábana, Señor, y meditamos tu Pasión».
El cardenal Del Val observó la Sábana detenidamente. Como arzobispo de Turín y custodio pontificio de la Síndone, conocía bien cada centímetro cuadrado de aquella tela de lino blanco. Y aun así, como siempre, no pudo evitar un estremecimiento. No de fe, ni de exaltación ante la presencia de Dios, sino de zozobra. Inquietud, incertidumbre, temor. Un escalofrío que le recorría la espina dorsal como una serpiente.
La imagen de la Sábana era una presencia viva a la que solo le faltaba respirar. Por un momento, tuvo la sensación de que aquel hombre estaba a punto de alzar los párpados y mirarlo. Apartó la vista y se arrodilló. Luego entrelazó con fuerza sus manos vigorosas y rezó. Como la muchedumbre que desfilaba cada día ante la imagen de la Sábana, él también había buscado en el Sudario la prueba que alimentase su fe. Prudentemente, se había mantenido a una distancia equitativa tanto de las pruebas científicas que parecían acumularse en favor de su autenticidad como de las evidencias en contra que iban surgiendo como respuesta a aquellas. Siempre con paciencia, a la espera de una confirmación. Y cuando por fin esta llegó, no pudo haber sido más desconcertante.
Recordando el sentimiento de haber sido víctima de una trampa insidiosa, apretó las manos todavía más, hasta que le dolieron. Aun así, no pudo evitar que un fuego incontrolable comenzase a arderle por el pecho y despertase en él deseos de agarrar a Dios por las solapas y pedirle explicaciones.
Elevó la vista hacia la suntuosa cúpula en busca de la luz diáfana que tantas veces había contemplado derramarse por ella; pero la noche ya había caído. Pensó entonces en Guarini el arquitecto, quien, de rodillas como él ahora, había proyectado esa bóveda, ese círculo perfecto, en verdad un misterio geométrico que desafiaba a la mente. Poco a poco dejó que su vista cayese en la trampa caleidoscópica de arcos enervados, de círculos, triángulos y hexágonos que distorsionaban el espacio y que proyectaban la cúpula a más altura de la que en realidad alcanzaba. Ilusiones ópticas jugando con el espectador. Si un hombre había sido capaz de concebir algo así, ¿qué no podría hacer el Supremo Arquitecto?
Pero el engaño y la simulación, pensó, no eran propios del Gran Hacedor, sino de su imitador contumaz. ¿Quién sino él, parodia del Ser Supremo, administraba los espejismos y trampantojos? ¿No era él, acaso, el disimulado patrón de la ciencia, creadora de todos los sueños de la antigua magia? ¿No había visto Del Val, con sus propios ojos, cómo se realizaban algunos de esos sueños para devenir pesadillas a continuación?
Sin embargo, se dijo, no debía cometer el error de culpar a Satanás. Era el hombre, en su soberbia, quien se perdía por los grandes inventos y prodigios, por los milagros de su intelecto. El enemigo solo se aprovechaba para sacar su lucro, mientras dejaba que aquel, asombrado y envanecido por sus propios logros, se hundiese más y más en la jactancia hasta creerse capaz de cualquier cosa. Como los físicos ensoberbecidos que, ensalzando la materia, se dispusieron a explicar el universo y acabaron por tener que aceptar los límites difusos de la realidad, pues se toparon de bruces con un mundo de partículas huidizas que, como estrellas fugaces, jugaban a aparecer y desaparecer en la noche.
Sí, yo he sido testigo de vuestra magia engañosa. Decidme, sacerdotes de la ciencia, ¿qué es lo soñado y qué es lo real?
Su mirada se perdió suspendida en el pasado, que a sus setenta y dos años, se lamentó, debería quedar ya lejano y que, sin embargo, se hacía presente cada día como una enfermedad crónica. Las arrugas que surcaban su rostro parecieron hacerse más profundas. Por un momento, el cardenal altivo, fuerte, de gesto enérgico y acostumbrado a encarnar el poder de la Iglesia dio paso a un anciano atribulado por los remordimientos.
Un zumbido penetrante lo sacó de sus reflexiones. Era un niño haciendo volar un helicóptero de juguete entre los lirios y azucenas que adornaban el relicario. La encargada de retirar las flores que serían sustituidas por otras más frescas a la mañana siguiente había tenido la mala idea de llevar a su hijo con ella. Al cardenal le molestó la escena, no solo porque la casa de Dios no era lugar para juegos, sino sobre todo por aquel zumbido de abeja del helicóptero, un zumbido que, sin que supiera el motivo, le sonaba a amenaza. ¿Qué había en él para que lo inquietase así? Al percibir el malestar de Del Val, la mujer alzó la voz para amonestar a su hijo, y al instante la mirada del chiquillo se encontró con la del cardenal. La notó tan áspera, tan adusta, que de repente comprendió qué quería decir aquello de que Dios iba a castigarlo si se portaba mal. E inmediatamente su helicóptero paró en seco y se posó en el bolsillo de su anorak.
c a
Las luces se habían ido apagando. Aquí y allá, solo pequeñas velas moribundas mantenían ahora a duras penas una penumbra temblorosa y amarilla. Mientras escuchaba sus pasos resonando entre las paredes de piedra, Del Val no pudo evitar el pensamiento de que la catedral entera parecía una sala de tanatorio gigantesca para la presencia adorada en la Sábana. Frunciendo el entrecejo con obstinación, procuró alejar esas reflexiones de su mente y se concentró en las tareas que lo aguardaban. Se había hecho tarde; el informe diario de su hombre destacado en Madrid estaría ya listo.
Se apresuraba por la nave lateral hacia sus aposentos cuando desde un rincón oscuro llegó hasta sus oídos el sonido de una respiración pesada. Extrañado, se detuvo a buscar su origen. Entonces entornó los ojos y adivinó la figura de un hombre alto arrodillado en un confesionario. Su rostro, una mancha negra, se mantenía pegado a la celosía. Durante unos instantes permanecieron en silencio, cada uno consciente del otro. Del Val empezó a experimentar una desconocida sensación de incomodidad, pero al fin el hombre rompió el silencio con un acento extranjero que le resultó familiar.
—Deseo confesarme —le dijo.
—La catedral ha cerrado; ¿no lo ve? No puede estar aquí.
La figura oscura no se movió. Y se hizo otro silencio. La sensación de incomodidad no abandonaba a Del Val: era como si se hubiese topado con un perro sin collar y no supiese cómo iba a reaccionar. Desde luego, aquello era de lo más inoportuno y alguien del servicio de seguridad tendría que rendirle cuentas.
—Vuelva mañana. —Su voz sonó rotunda y masculina.
—¿Le niega confesión a un pecador? —replicó el hombre. Luego cambió el tono de voz—: Se lo suplico.
El cardenal tendió la vista alrededor en busca de ayuda, pero se encontraba completamente a solas con el desconocido. Resignado, suspiró y se dirigió al confesionario.
c a
Ya no solía confesar a nadie, aunque hubo una época en que había recibido valiosas informaciones por aquel procedimiento. Le gustaba el diseño del confesionario, que bajo la apariencia de proteger la identidad del penitente la descubría por completo sin dejar nada oculto. Y es que la voz era la clave. Mientras pudieses escuchar, los rasgos de la cara resultaban prescindibles, una cubierta exterior fácil de moldear y por lo tanto engañosa. Eran los tonos e inflexiones de la voz, que salía de dentro, los que trasparentaban todo, como bien sabían los ciegos o los oyentes de la radio. Si el rostro era una fotografía, la voz era una radiografía, y tras una cierta práctica uno podía desnudar a su interlocutor sin necesidad de verlo.
Del Val agudizó el oído. El extraño había despertado su curiosidad. Desde luego, no parecía ningún vagabundo ni ningún loco. Se expresaba con corrección. Y, sin embargo, en el momento de intercambiar las fórmulas rituales el olor a ginebra había invadido el confesionario. Además, estaba ya seguro de algo: el origen de la inquietud que lo rondaba estaba precisamente en su voz. No acababa de entenderlo; el hombre estaba allí mismo, al otro lado de la celosía, y en cambio su voz parecía venir de algún lugar lejano. Pensó entonces, sin siquiera saber por qué, en los sonidos amortiguados que se oían debajo del agua.
Los segundos pasaban lentos y él seguía inquieto. Se imaginó el confesionario como una cámara de aislamiento sensorial; respiró profundamente, llenando bien de aire el ancho tórax, y procuró relajarse.
—He ofendido a Dios —declaró finalmente el penitente.
—¿Qué le has hecho?
—Lo que hice, lo hice de buena fe. Solo obedecía; hacía lo que creía justo.
—Y… ¿qué fue?
—Ahora ya da igual. Aunque yo me crea inocente, Él me ha declarado culpable.
Sin cambiar la postura de su cara y aunque no pudiera ver al hombre, el cardenal levantó los ojos hacia él.
—¿Cómo puede ser? Dígamelo —siguió hablándole este—. ¿Cómo puede ser que Él no distinga al justo del culpable, que pierda a ambos por igual?
Por lo visto, iba a ser una confesión complicada además de intempestiva. Del Val procuró armarse de paciencia.
—Sus designios son inescrutables —se limitó a decir.
—¡Y tanto que lo son! ¿Me crearon sus manos y ahora solo desea destruirme?
—¿Por qué iba a desear Nuestro Señor tu destrucción?
—Porque he despertado su ira... Es el Dios de la Venganza de Job y yo lo he convocado... Lo he convocado...
En ese momento, el cardenal percibió un estremecimiento al otro lado.
Al final va a ser un loco.
—Le he suplicado perdón; pero no me escucha. Nada que yo haga para redimir mi culpa es suficiente. ¡Me persigue! —Su voz mostraba una creciente ansiedad—. ¡El Señor me persigue por lo que hice! ¡Sin descanso! ¡Sin tregua! Desea aplastarme. Me tiene en el punto de mira y no hay donde esconderse porque Él lo ve todo...
La angustia, que agitaba cada vez más sus palabras, comenzaba a filtrarse por la celosía como un gas venenoso. El cardenal sintió la necesidad de abrir el confesionario para ventilarlo, pero se contuvo.
—Es cruel —continuó el penitente—. Es infinitamente cruel. ¡Es sádico! No se conforma con el simple dolor; el suplicio al que te somete va más allá de toda medida y cuanto más suplicas, más aprieta; cuanto más te arrastras, más disfruta... —Gimió—. Es lo que dice el libro de Job. Así está escrito: «Pues dictas contra mí amargos fallos y me imputas la falta de mi mocedad; metes mis pies en cepos, vigilas todos mis caminos y escrutas todas las huellas de mis pasos, mientras yo me deshago como un leño carcomido, como un vestido apolillado». ¿Qué puedo hacer? Él es el Dios de la Venganza y yo solo un hombre...
Del Val empezaba a tener claro que debía sacarse de encima a aquel chiflado cuanto antes.
—El Señor entiende tus padecimientos, sean los que sean —comentó sin demasiada convicción—. Él se hizo hombre para sufrir en su carne como nosotros sufrimos.
—Será por eso que sabe tan bien dónde nos duele.
—No hables así, hijo. Dios aprieta pero no ahoga.
—¡Pues claro que no ahoga! Cualquier torturador conoce la regla de que hay que mantener al prisionero con vida. —Hizo una pausa y suspiró—. Yo he llegado a odiar la vida.
—¿Por qué crees que el Señor desea castigarte?
—¿Que por qué lo creo? ¿Sabe lo que es despertarse después de una noche de pesadillas y saber que Él ya está ahí, acechando? ¡Cada mañana! ¡Desde el amanecer! ¡Sin falta! ¡A cada instante! ¡Siempre, cada día y cada noche! No deja de vigilarme ni de ponerme a prueba. ¡Ni siquiera me permite tragar saliva! ¡Viene a por mí! ¡Lo sé! —Su voz se ahogó en un sollozo—. Le he rezado todos estos años, sin descanso... Pero no encuentro perdón; solo castigo, solo tortura...
Del Val no era un hombre capaz de sentir empatía; aun así, un escalofrío le recorrió la piel. Realmente, aquel desgraciado albergaba el horror en las entrañas.
—Él siempre perdona. —Intentó sonar convincente.
El hombre contuvo una risa. Su repentino cambio de actitud sorprendió al cardenal.
—¿Ah, sí? —Elevó el tono—: ¡Usted no sabe nada! ¡Usted no se ha enfrentado con Él cara a cara, ni ha visto la rabia en su mirada! ¿Perdonar? ¡Él es el fiscal de la acusación, el juez y el verdugo! ¡Ya ve: tres personas en una!
El cardenal adivinó la mueca de sarcasmo que sin duda se había dibujado en el rostro del extraño.
—Cuídate de las blasfemias. Dime: ¿cuál fue tu pecado?
—Un pecado mortal —dijo con una risa helada—. Maté a un hombre.
Del Val tardó unos segundos en asimilar la respuesta.
¡Dios mío! ¿Es un asesino?
Notó que se le retraían los testículos.
—¿Por qué lo hiciste? —acertó a preguntar.
El hombre pegó el rostro a la celosía hasta que el cardenal pudo ver el brillo de sus ojos al otro lado.
—A eso he venido, eminencia. —Su voz había recuperado de pronto la calma y se había vuelto insinuante—. A buscar respuestas.
¿Qué ha querido decir?
De súbito, se le reveló qué tenía aquella voz de especial. Fue en una fracción de segundo. Comprender y perder el equilibrio. Se sintió caer a plomo, como en un lago de aguas tranquilas que, al zambullirse en ellas, se agitaban hasta levantar todo el fango depositado en el fondo a lo largo del tiempo. Un fango pegajoso de imágenes y palabras que amenazaban con tragárselo en un remolino turbulento. Imágenes y palabras del pasado. Y entre ellas, una voz.
Es su voz. Ha cambiado, pero es su voz.
Salió precipitadamente del confesionario y se situó ante el bulto del intruso. Aunque este se confundía con las sombras, pudo notar que lo miraba de hito en hito sin abandonar su posición arrodillada. Tras unos segundos, con parsimonia, su negra silueta comenzó a incorporarse. Dio unos pasos al frente que revelaron una leve cojera y, pasando de la oscuridad a la penumbra, se plantó ante su confesor. A la luz gastada de unas velas, Del Val lo examinó con detenimiento.
Vestía una gabardina sobre un traje oscuro. Era un hombre delgado y alto, aunque ligeramente encorvado por el peso de sus sesenta y tantos años mal llevados. La cabellera, gris y descuidada, empezaba a necesitar un corte, al igual que la barba, que llevaba varios días sin afeitarse. Y su rostro anguloso adquiría dramatismo en unos ojos grises que habían sido de ave rapaz pero que ahora, enrojecidos y cansados sobre unas bolsas prominentes, hablaban de fiebre y de derrota.
—Weiss —pronunció el cardenal lentamente y con la precaución de quien invoca a un fantasma.
Los ojos de Weiss se volvieron penetrantes. Parecía disfrutar con la confusión de su interlocutor.
—Su eminencia ha tardado en reconocerme. Supongo que han sido demasiados años. Más de treinta, de hecho. Y muy largos. Sobre todo para mí.
Del Val frunció el ceño.
—¿Qué quieres? ¿A qué has venido ahora?
—Ya se lo he dicho.
—Sabes muy bien que no puedes estar aquí. Perfectamente podría hacer que te arrestasen. Por esta vez pasaré por alto tu intrusión; pero te lo advierto: vete y no vuelvas.
—He venido a por respuestas y no pienso irme sin ellas.
El cardenal irguió su mandíbula de boxeador y sacó un teléfono móvil.
—Pues haré que te echen. Avisaré a seguridad y estarás en la calle en menos de un minuto.
—No lo hará.
—¿Ah, no? Déjame que te recuerde algo: tú y yo estamos retirados, pero existe una diferencia entre los dos, y es que yo aún tengo poder para conseguir que no vuelvas a molestarme nunca más. Así que vete en paz y da gracias a Dios por haber podido vivir tu vida todos estos años.
Weiss rio en silencio.
—¿Qué te hace tanta gracia?
—Pensar que su eminencia bendijo esta pistola.
El cardenal, sorprendido, se dio cuenta de que Weiss sostenía una pistola y lo apuntaba directamente al estómago.
c a
No era habitual que su eminencia llegase acompañado y menos a esas horas, cuando solía encerrarse en su despacho a preparar los asuntos del día siguiente. De ahí que sor Virtudes, su asistenta personal, se extrañase cuando lo vio aparecer por el pasillo junto a un hombre alto de aspecto demacrado.
A sus cincuenta y ocho años, sor Virtudes llevaba más de quince al servicio del arzobispo, por lo que nadie conocía sus costumbres mejor que ella. El propio Del Val había insistido en llevársela consigo cuando se trasladó a Turín, aunque la monjita solía bromear diciendo que la única razón de ello habían sido sus sesos de cordero salteados en aceite de oliva y ajo y entreverados con ramitos de coliflor y perejil, con los que su eminencia se chupaba siempre los dedos. La bandeja que portaba sor Virtudes aquella noche, sin embargo, no contenía tan exquisitas viandas, sino un austero vaso de agua y las medicinas para los distintos achaques sin demasiada importancia que, producto de la edad, afligían al cardenal.
Del Val era de por sí un hombre serio, distante y de semblante hosco, pero ese día la monja percibió enseguida que su rostro parecía aún más contraído de lo normal. Mientras, por algún motivo, se tragaba las pastillas allí mismo, en pleno pasillo, sor Virtudes aprovechó para lanzar una ojeada a su acompañante; muy rápida, eso sí, pues no quería ser tildada de curiosa. El desconocido tenía aspecto de haberse acostado con el traje puesto y de no haber pegado ojo en toda la noche. La barba y el cabello descuidados la sorprendieron también, pues no eran habituales en los visitantes del despacho cardenalicio. Sin embargo, bajo aquel desaliño sobrevivía algo; en la forma de caminar, en la mandíbula apretada, en la manera de mirar al frente, reconoció los restos de una disciplina que a ella le resultaba muy familiar tras todos los años pasados en el Vaticano sirviendo a Del Val.
—¿Cenará a la hora de siempre? —preguntó una vez que el cardenal hubo terminado con las pastillas.
—No lo sé.
Fue una respuesta seca, en tono de impaciencia. Sor Virtudes se marchó, pero antes de desaparecer al final del pasillo se giró y vio al cardenal abrir la puerta del despacho con la única llave existente, que custodiaba él mismo, y entrar seguido por el misterioso hombre, que no había sacado la mano del bolsillo de la gabardina en todo el tiempo.
c a
Weiss examinó el amplio despacho de Del Val. Los grandes ventanales, que de día bañarían de luz la estancia, aparecían enmarcados por pesados cortinajes de terciopelo que caían como cascadas rojo escarlata. Colgados a lo largo de las paredes, los retratos de sus antecesores en el cargo, miembros de una fraternidad secreta acostumbrada a discutir sus asuntos a puerta cerrada, intercambiaban miradas de inteligencia. Generaciones de intrigas. Sin duda, Del Val había sido admitido de buen grado en sus conciliábulos.
A regañadientes, el cardenal le indicó la mesa al fondo del despacho. Weiss avanzó despacio, como si temiera estropear aquel entarimado reluciente. El recorrido se le hizo largo y el sonido de sus propios pasos extrañamente distante.
Buscó algo que le recordase al antiguo despacho de Del Val en el Vaticano, que conocía bien por haberlo visitado con asiduidad. Una biblia se encontraba abierta sobre la mesa, como en los viejos tiempos; pero no su vieja biblia manoseada, sino un ejemplar de lujo, encuadernado en piel con incrustaciones de metal y esmalte. El atril sobre el que reposaba era una pieza de anticuario. A su lado, junto a una vela sin estrenar, reconoció un gran crucifijo de piedra negra sobre el cual un Cristo metálico y flaco exhibía sus heridas como una rana diseccionada. Apartó la vista.
Los valiosos muebles de madera, recién encerados, brillaban como si acabase de pasar la brigada de limpieza del reino de los cielos. Se fijó en el entarimado, donde las vetas de la madera parecían dibujar el rostro sufriente de un hombre alrededor de un par de nudos. Al lado vio su propio rostro no menos sufriente reflejándose en el barniz, como un alma condenada a morar en otra dimensión, prisionera para siempre en el inframundo del despacho por culpa de Del Val. Se preguntó cuántas almas condenadas como la suya morarían bajo aquel parqué gracias al cardenal.
En verdad, apenas había nada que le recordase a la vieja guarida de Del Val, aquella austera oficina sin ventanas cuyos desconchados muebles metálicos, sepultados bajo montañas de papeles en desorden, se oxidaban lentamente por la humedad. Si su antiguo despacho parecía el nido, tejido en un oscuro rincón, de una araña, este se asemejaba al de un águila allá en lo alto de un pico, en las inmediaciones del sol. Era evidente que Del Val estaba ahora más cerca de Dios. Sin embargo, pensó, uno nunca se retiraba del todo de ‘aquello’. Si bien era cierto que había abandonado su oscura madriguera, ocupada ahora por alguien más, también era cierto que solo él sabía cuánta suciedad había dejado bajo la alfombra; y a la hora de pasar la aspiradora no habría más remedio que recurrir a su persona. Sin duda, aquel viejo zorro era todavía uno de los hombres más poderosos del Vaticano.
Pero ahora era él, Weiss, quien sostenía una pistola. La había vuelto a sacar del bolsillo de su gabardina y volvía a apuntar con ella al cardenal.
—Ezequiel... —leyó mirando la biblia abierta sobre la mesa. La página estaba marcada con un curioso colgante: una cruz sobre una media luna acostada y con los brazos y el madero vertical rematados por sendas medias lunas más pequeñas. Lo tomó y le pareció pesado, de plomo. Lo devolvió a su sitio—. ¿Una lectura provechosa? —le preguntó a Del Val.
El cardenal se acercó a la mesa, cerró el libro y se sentó.
—Tienes un problema y me gustaría ayudarte, Weiss.
—Aún no sabe cuál es mi problema.
—Por tu aliento, yo diría que es la ginebra. ¿O no?
El desconcierto y la humillación se hicieron patentes en el rostro de Weiss. Parecía ser que, incluso sin pistola, aquel maldito dominaba la situación. El cardenal se recostó en la silla y centró sobre el pecho la cruz de Caravaca dorada que le colgaba del cuello, haciéndola tintinear como una campanilla contra su anillo de zafiro. Parecía sentirse cómodo en la tensa convivencia que el arma había creado entre ambos.
—Siéntate —lo invitó, en tono paternal.
Weiss sintió la tentación de aceptar, de obedecer. Qué fácil sería encomendarse a aquel hombre. Confiar, depositar una fe ciega en él y en lo que representaba. No hacerse más preguntas. Acogerse a su protección, dejar que él juzgase y aceptar su sabio veredicto. Abrazar sus órdenes, como había hecho siempre. Pero la misma desesperación que lo había llevado hasta allí lo hizo agarrar con más fuerza la pistola.
—Prefiero estar de pie.
Del Val sopesó la situación.
—Bien. ¿Qué quieres?
—Saber por qué.
—Por qué, ¿qué?
—Hace casi cuarenta años, pero debería acordarse. ¿Por qué me dio aquella orden? ¡¿Por qué tuve que hacerlo?! —De nuevo, su voz había adquirido un tono lleno de desespero.
—No es asunto de tu incumbencia —le recriminó el cardenal con firmeza—. Ni entonces, ni ahora.
Weiss murmuró algo entre dientes en su idioma, como si serrase las palabras, y de repente se abalanzó sobre la mesa y la hizo temblar de un puñetazo; amartilló la pistola y apuntó directamente a la cara del cardenal. Del Val sintió una oleada de miedo por el vientre, pero evitó retroceder; sostuvo la mirada de aquellos ojos inyectados en sangre y percibió su debilidad.
—Hiciste lo que se te ordenó por el bien de la Iglesia. A cambio, recibiste la recompensa que tanto anhelabas. Con eso debería bastarte. Lo que ocurrió era la voluntad de Dios.
—La recompensa que tanto anhelaba… —Ahogó una risa amarga—. Una recompensa que Él acabó convirtiendo en otro castigo... Si lo que ocurrió era su voluntad, ¿por qué me lo reprocha? ¿Por qué no deja de perseguirme?
—¿Es Dios o la ginebra, Weiss?
Del Val le clavó una mirada acusadora que lo penetró hasta el fondo. Weiss vaciló. Llevaba muy dentro la culpa y la vergüenza, pero no debía permitir que él las utilizase para manipularlo. No debía dejarse confundir. Si prolongaba demasiado el diálogo con él, corría el riesgo de que lo convenciera.
—Ya basta. La caja fuerte. Ábrala.
Con gesto resignado, el cardenal levantó su recio cuerpo de la silla y se dispuso a apartar uno de los cuadros que decoraban la estancia. Weiss lo interrumpió.
—Esa, no.
Del Val se quedó quieto mientras Weiss se le acercaba, alargaba la mano y le arrancaba de un tirón la cruz de Caravaca. Con el rostro crispado, lo vio cojear cuidadosamente por el entarimado hasta que llegó a un punto muy concreto. Allí se detuvo y se agachó.
Weiss examinó más de cerca el rostro humano que parecían dibujar las vetas de la madera. Palpó el nudo que recordaba a un ojo e insertó en él un brazo de la cruz de Caravaca. La giró como una llave. De inmediato, tres tablones del entarimado se soltaron, descubriendo una caja fuerte oculta. Hizo un gesto a Del Val y, a regañadientes, este apoyó la yema del dedo índice en un lector de huellas dactilares.
Weiss abrió la caja y examinó el contenido. Dinero en efectivo, talonarios de cheques, medallas de oro y plata, cruces pectorales con piedras preciosas. Lo apartó todo sin contemplaciones y revolvió el fondo hasta encontrar una vieja carpeta de documentos de color azul, manoseada y desgastada por el tiempo. Echó un rápido vistazo al contenido: papeles amarillentos escritos a máquina y viejas fotos. Las respuestas que buscaba. Cerró la carpeta y se la quedó.
El rostro pétreo de Del Val parecía a punto de resquebrajarse por la furia contenida. Weiss no fue capaz de sostenerle la mirada. Con timidez, se justificó como ante un padre autoritario.
—Necesito saber por qué.
Se adelantó con la intención de besarle el anillo, pero Del Val le retiró la mano sin decir palabra. Weiss tomó aire, apretó con fuerza la pistola y lo golpeó con ella en la cabeza.
c a
Salió del despacho con la carpeta oculta bajo la gabardina. Nada más cerrar la puerta, oyó unos pasos que se acercaban tras la esquina del pasillo, a su izquierda. Sor Virtudes apareció ante él. Notó claramente que la monja lo estaba examinando; se fijaba sobre todo en su cara.
Sin duda, estoy alterado y se me nota. Creo que estoy sudando. Unas perlas de sudor microscópicas pueden brillar mucho a la luz de las lámparas. En la frente, en la cara. Tranquilo. Que mis gestos no me delaten.
—Buenas noches —dijo, y se alejó cojeando por el pasillo.
En cuanto Weiss dobló la esquina, sor Virtudes llamó suavemente a la puerta del despacho. Al no haber respuesta, insistió un poco más fuerte. Nada.
—¿Eminencia?
Silencio al otro lado. ¿Por qué no contestaba? Había notado algo raro cuando lo vio llegar acompañado y extrañamente se había tomado las pastillas en el pasillo, y ahora la actitud del visitante al abandonar el despacho le acababa de confirmar esta impresión. Se lo pensó y finalmente decidió abrir la puerta.
El cardenal yacía en el suelo con un hilo de sangre corriendo por su sien. Vio la caja fuerte abierta y la cruz de Caravaca insertada en la cerradura y comprendió que aquella noche los sesos de cordero iban a ser la menor de sus preocupaciones.
c a
La borrasca sobre el Mediterráneo azotaba el Airbus A319 en vuelo nocturno al aeropuerto de Madrid-Barajas, pero ni el viento racheado que balanceaba el avión ni los relámpagos que rasgaban la oscuridad consiguieron que Weiss despegase la vista de aquellos documentos.
Nada más ocupar su asiento había abierto la carpeta azul y se había abalanzado sobre ellos. Por suerte, ningún pasajero viajaba a su lado. Sus ojos ávidos habían gozado de libertad para examinarlos uno a uno, a veces casi sin poder seguir el ritmo que imponían sus manos al sacarlos febrilmente de la carpeta. Allí, entre aquellos papeles amarillentos, se habían escondido durante más de treinta años todas las respuestas que anhelaba. Y ahora, al desenterrarlas y sacarlas a la luz después de tanto tiempo, todas sus expectativas se habían visto desbordadas. Ni en treinta años más, ni en treinta mil, hubiese podido imaginar algo tan increíble. De repente, la pantalla sobre la que se proyectaba la realidad se estaba rasgando ante sus ojos como el velo del templo de Jerusalén.
la ciudad santa había permanecido asignado durante varios meses en su juventud. Aunque su puesto no le daba acceso a ninguna información reservada, desde el principio supo que aquel proyecto en Israel se salía de lo común. Las medidas de seguridad, la máxima discreción, solo se justificaban por un asunto de extrema importancia. La confirmación de sus sospechas llegó con la visita, precipitada e imprevista, de lo que podía considerarse como la plana mayor. ¿Qué hacían todos allí? ¿Por qué se habían desplazado a Israel en absoluto secreto para marcharse poco después con igual sigilo? ¿Por qué todo había acabado tan de golpe? ¿Por qué la fatídica orden que tuvo que obedecer con fe ciega sin sospechar las consecuencias que acarrearía para él? Pero ahora, por fin, la desconcertante respuesta a estas preguntas palpitaba en sus manos, en los viejos documentos rescatados del pasado.
Continuó leyéndolos uno a uno, en la extraña intimidad que proporcionaba un vuelo nocturno a treinta y seis mil pies de altura. Como un ladrón de cadáveres uniendo las piezas, recomponiendo el cuerpo del pasado para hacerlo revivir bajo las descargas de la tormenta.
Tras una hora de vuelo e intensa lectura solo había alcanzado a descifrar una pequeña parte, aunque lo suficiente para sumirlo en la perplejidad. Aquellos documentos testimoniaban una historia asombrosa, el relato de un proyecto sin precedentes. ¿Habrían tenido éxito? Y, si lo habían conseguido, ¿seguiría abierta aquella caja de Pandora? Devorando papeles, llegó hasta un sobre beige de tamaño grande. Como los demás documentos, mostraba las indicaciones «SUB SIGILO» y «SECRETUM OMEGA» estampadas en tinta roja. Sus manos, ahora precavidas, lo abrieron con cuidado, casi con temor, y extrajeron lentamente su contenido: una copia fotográfica de treinta por veinticuatro centímetros.
Lo que vio lo dejó sobrecogido. El pelo se le erizó. Y mientras su campo visual parecía contraerse sobre la foto y un zumbido le ensordecía los oídos, se sintió estremecer de arriba abajo. Era una clara sensación de caída, como si el avión hubiese iniciado un picado vertiginoso. Todo en un segundo.
Casi hipnotizado, se quedó mirando la fotografía hasta que el resplandor de un relámpago lo sacó del hechizo. Después, y con manos temblorosas, la guardó en el sobre y cerró la carpeta; ya no era capaz de seguir leyendo.