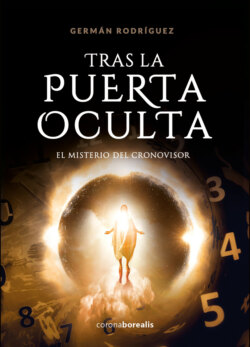Читать книгу Tras la puerta oculta - Germán Rodriguez - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V. LA OBRA DE ARTE TOTAL
ОглавлениеTras ponerse en contacto con el secretario de Marcos Viturro, que a regañadientes aceptó concertar una cita para esa misma mañana, Tomás emprendió de inmediato el camino, ansioso por encontrar respuestas a la sucesión de preguntas que se iban enredando en su mente. ¿Por qué había encargado Weiss el crucifijo? ¿Cómo podía encajar tal encargo con la existencia del cronovisor? ¿Acaso aquello no probaba que la máquina para ver el pasado era un fraude?
Weiss no parecía estar en sus cabales. ¿Habría fabulado toda la historia, incluidos los documentos? De hecho, Tomás conocía a más de un chiflado capaz de escribir libros de mil páginas sobre sus viajes en ovni a Ganímedes. Pero si Weiss no era más que un loco, ¿qué preocupaba tanto entonces al cardenal Del Val? Su aparición en la iglesia de San Lázaro indicaba que la historia narrada por los documentos, fuese del todo cierta o no, tenía su importancia para el Vaticano; y que toda aquella trama era lo bastante oscura como para haber conducido a Weiss al suicidio. ¿Qué habría pasado? Retorció el acelerador y dio gas a tope, sintiendo que cada curva del camino trazaba un signo de interrogación.
c a
La villa de Viturro se encontraba junto a una urbanización de alto nivel a pocos kilómetros de la capital, aunque no formaba parte de ella. Tomás circuló a lo largo del interminable muro que la aislaba de la carretera, un muro cuya decoración, a base de ladrillos de colores, columnas elefantinas y animales fantásticos, le recordó a la Babilonia de Intolerancia.
Encajada entre dos elefantes sentados sobre sus patas traseras vio la verja de entrada. Aparcó la moto junto a ella y desde allí se asomó al extenso jardín que rodeaba la casa. Volvió a observar la entrada. Sobre el lomo de uno de los elefantes, en el mismo tipo de letra que Tomás ya había visto en la firma del crucifijo, podía leerse: «MARCOS VITURRO. ARQUITECTO; ESCULTOR; ARTE RELIGIOSO».
Tardó en encontrar el timbre, que estaba incrustado en el ojo del elefante. Tuvo que pulsarlo tres veces antes de que, por fin, sonara un zumbido y la verja se abriera.
El sendero de gravilla que conducía a la casa discurría entre cipreses, palmeras, acacias en flor y una rica variedad de árboles y plantas exóticas que no supo reconocer. El jardín lo sorprendió, tanto por su extensión como por su encanto y belleza. Además, el radiante sol de primavera hacía aún más intenso el verde de las hojas e invitaba a demorarse. Se detuvo junto a un estanque con flores de loto. Un ejército invisible de pequeñas y asustadas ranas saltó al agua. Al otro lado, dentro de una gran pajarera, las aves exóticas revoloteaban formando un tiovivo de colores. Muchas ciudades pequeñas no disfrutaban de un jardín así. Continuó andando hacia la casa, bajo la mirada desdeñosa de un pavo que con real parsimonia desplegó ante él los cien ojos de su cola. Contempló fascinado al presumido animal, que sin duda tenía derecho a considerarse el monarca supremo de aquel territorio exótico, y este replegó la cola y continuó con sus asuntos, autorizándolo a pasar.
Tras caminar unas decenas de metros más por el sendero, atisbó por fin la casa tras las hojas de unos cipreses. El tono carmesí de la pintura, realzado por unos detalles en ladrillo esmaltado que resplandecían al sol, destacaba vivamente entre el follaje y le recordó la decoración de la capilla de San Lázaro. Sin embargo, cuando hubo dejado los árboles y salió a la explanada se quedó admirado, porque aquella casa no era realmente una casa cualquiera. Frente a él se erguía una coqueta villa francesa de finales del siglo XIX. La planta baja, que se elevaba un metro del suelo, aparecía recorrida por una galería cerrada con vidrieras multicolores, un añadido modernista al diseño original. Otra galería abierta, con barandilla de forja, rodeaba una primera planta de grandes ventanales y de la que surgía un techo abuhardillado y recubierto con pizarra. Encima de este, y a su derecha, se podía contemplar una torrecilla que remataba en un chapitel con mirador; y a sus pies, en la planta baja, unas ligeras columnas sosteniendo un porche abierto en forma de semicírculo. Exótico, sublime, realmente asombroso.
La entrada principal se encontraba en el centro de la fachada, protegida por un parasol de hierro y cristal. Subió los escalones, flanqueados por animales vagamente mesopotámicos, y pulsó el timbre.
Arte religioso... Supongo que vive rodeado de vírgenes.
La puerta se abrió. Lo recibía una joven completamente desnuda, salvo por un hilo rojo atado alrededor del brazo. Rondaría los veinte años y tenía el cabello negro y suave y un cuerpo perfecto de bailarina que exhibía como si no le diera ninguna importancia.
—¿Señor Tomás Mellizo? —saludó, con un acento que sonaba a ruso o algo parecido—. Pase, por favor. Señor Viturro espera. —Y advirtiendo el efecto de su desnudez en él, mientras sus ojos verdes y ligeramente orientales sonreían con picardía, añadió—: Espero que usted no importar.
—No, tranquila. Es que eres la primera mujer desnuda que me trata de usted —contestó con sorna.
c a
La luz del exterior, que penetraba a chorros por las cristaleras, bañaba la piel lechosa de la joven con un halo resplandeciente. Tomás se dio cuenta de que llevaba en la mano un cómic de Tintín, La estrella misteriosa, aunque desde luego no se molestaba en taparse con él.
—¿Lees a Tintín? —le preguntó entonces.
Ella se volvió con una sonrisa.
—Sí, me gusta mucho.
—Pues tenemos algo en común. Yo me los leí todos en mi época.
—¿De verdad?
—Claro que sí. En la biblioteca del Club Nudista tenían la colección entera.
Ella rio con naturalidad.
—Yo aprendo español leyendo. Mi nombre es Olga —añadió, con un brillo a la vez inocente y seductor en los ojos—. Por aquí.
Dejaron el vestíbulo y la muchacha lo guio por un pasillo de suelo ajedrezado de mármol rojo y blanco que brillaba como un espejo. La decoración de arabescos, que se extendían por el techo y las paredes, creaba la impresión de que la casa había sido invadida por una hiedra omnipresente. A ambos lados se abrían habitaciones repletas de piezas de arte que parecían pertenecer a culturas antiguas del Oriente Próximo. Tanto lujo asombró a Tomás, que tuvo la sensación de estar recorriendo un museo guiado por una escultura que había cobrado vida.
De pronto notó salir de un cuarto a su derecha un olor indefinible y familiar, mezcla de humedad, polvo y acidez. Curioso, asomó la cabeza y se encontró con unas paredes cubiertas por grandes estanterías. Eran de madera y estaban cargadas de libros antiguos, de pilas de libros que llegaban hasta el techo. Un hombre de unos sesenta años cuya coronilla brillaba a la luz de un foco examinaba un grueso volumen encuadernado en cuero. Molesto por la intromisión, levantó la vista del libro y le clavó una mirada poco amistosa. El azul frío de sus ojos, junto a su pelo en pico sobre la frente, sus negras y más que tupidas cejas y su perilla le daban un aspecto fiero que parecía recomendar una retirada. Lamentablemente, porque a Tomás le hubiese gustado hurgar un poco entre los volúmenes.
—¡Vaya biblioteca! —le comentó a la joven, que aguardaba por él en el pasillo.
—Señor Viturro tiene libros muy valiosos. Muchos coleccionistas vienen. Compran y venden.
Continuaron hasta el taller del escultor, una amplia sala octogonal con altos ventanales modernistas. Allí los rayos del sol, reflejados en la pintura blanca de las paredes, bañaban todo en una luz intensa que parecía sostener en el aire una miríada de partículas de polvo. Una escalera de caracol en forja conducía al mirador del chapitel. Tomás reconoció el porche de afuera y supo que se encontraban en la base de la torrecilla.
c a
Un modelo de unos treinta años, con bucles en el pelo y rostro clásico, fumaba un cigarrillo reclinado en un diván. Su cuerpo apolíneo estaba tan desnudo como el de la chica.
—Él es Óscar —dijo la joven.
Óscar saludó con aire de deidad aburrida, y Tomás reconoció en su voz la del secretario personal de Viturro que le había concertado la cita con él.
—Nosotros posamos —aclaró Olga—, pero señor Viturro tiene que atender una llamada.
Tomás echó un vistazo al estudio. Más que al lugar de trabajo de un escultor, o a como él lo imaginaba, le recordaba a una ferretería o al taller de un aficionado al bricolaje. Estanterías llenas de cajones en las que colgaban herramientas eléctricas de todo tipo, sopletes, botes llenos de resinas de diferentes texturas y colores... Algunas figuras de arcilla a medio terminar, atrapadas en armazones de metal, aguardaban su turno para recibir las atenciones del artista. La mesa, de madera fuerte y robusta, acumulaba un montón de bocetos. Reconoció en muchos de ellos el cuerpo de Olga, seccionado en sus hermosas partes, de manera incruenta, por hábiles trazos de lápiz.
De repente, tuvo la sensación de que alguien le observaba a sus espaldas desde una esquina del estudio. Se giró y, cuando la vio sobre el pedestal, casi se quedó sin aliento. Era la Virgen María, de tamaño natural y desnuda bajo un leve manto de seda azul oscuro. Su mano derecha sostenía una rueda de plata y un velo ceñido por una corona de estrellas enmarcaba su bellísimo rostro, que sin perder esa serenidad divina dejaba traslucir un inmenso dolor. De hecho, sobre una de las mejillas se le había congelado una lágrima. Lo más asombroso, sin embargo, era que era igual que Olga.
Admiró el tremendo parecido. La técnica hiperrealista empleada por Viturro, la misma que había empleado en el crucifijo, conseguía insuflar vida a sus obras hasta confundir y turbar al espectador. Supuso que utilizaba algún tipo de silicona que permitía reproducir el aspecto de la carne humana. Entonces se acercó a la imagen hasta casi pegarse a ella. La piel del rostro, tersa y suave, absorbía la luz solar con avidez y brillaba con un resplandor juvenil; su cuerpo desnudo y lleno de gracia parecía palpitar bajo el manto con la plenitud de la vida. No hubiese podido distinguirla de la Olga de verdad de no haberse acercado ella hasta hacerle sentir su aliento.
—Soy yo —susurró—. Cuando el sol la calienta, piel parece de verdad. Si tú quieres, puedes tocarla.
Tomás rehusó el contacto con la estatua.
—¿Qué te hizo estar tan triste? —le preguntó intuyendo que había en ella algo más profundo que una simple chica alegre y desnuda.
Ella observó su propia imagen atrapada en la silicona.
—Yo entiendo su dolor.
Ahora, como en un espejo, su expresión reflejaba la de la escultura. En sus pícaros ojos verdes temblaba una lágrima, y el dolor contenido había transfigurado su rostro en pura belleza. Su desnudez, esta vez, hacía que Tomás la percibiera frágil e indefensa. Deseó poder envolverla en un manto de seda como el de su doble.
—Está inacabada —dijo una voz ondulante desde la escalera de caracol.
Un hombre pequeño, de sesenta y muchos años, descendía por los peldaños y examinaba a Tomás de arriba abajo. Sus ojos eran penetrantes y oscuros, pero tirados hacia atrás por alguna cirugía estética, lo que confería a su mirada un vago aire mongol. El cráneo esférico rapado al cero reforzaba de algún modo ese aspecto seudoexótico, casi de Gengis Kan hollywoodiense.
—¿Inacabada? —repitió Tomás examinando la estatua—. No sé qué puede faltarle.
—Envejecer. —El hombre hizo una sonrisa nostálgica. Luego avanzó hacia él con una extraña manera de caminar, juntando las rodillas, y le tendió una mano velluda—. Soy Marcos Viturro.
—Tomás Mellizo.
—Mmm... Curioso nombre —musitó, con aire ensimismado.
—Curioso, ¿por qué?
—No tiene importancia. —Agitó la mano como desechando su comentario—. ¿Así que le gusta mi escultura?
Tomás se pensó la respuesta.
—Para serle sincero, me resulta turbadora.
—Le ocurre a mucha gente con este tipo de obras hiperrealistas —explicó el artista con simpatía. Su sonrisa se extendía a su mirada y terminaba marcando en el rostro unas larguísimas patas de gallo—. Es la conciencia del pecado —añadió, en voz más baja y enarcando las cejas.
—No comprendo a qué se refiere.
—Quizá no recuerda el enunciado completo del segundo mandamiento: «No harás escultura, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua bajo tierra». O, en otras palabras: Dios debería ser el único escultor; y nosotros, sus criaturas modeladas en polvo, las únicas esculturas. De ahí que esta hermosa estatua —dijo, acariciándole los pómulos— sea una transgresión de la ley divina. Pero yo… ¿qué le voy a hacer? ¡Necesito ganarme la vida!
Rio con un tono agudo. La capa de maquillaje bajo la que tapaba su piel pálida y desvaída le daba un aspecto más artificial que el de sus estatuas.
Tomás se fijó en la escultura de un anciano que yacía sobre un soporte, entre botes de pintura usados. Supuso que sería la imagen de algún santo. Desnudo y caído, elevaba los esqueléticos brazos al cielo en demanda de amparo. La obra estaba inacabada, pues aún carecía de pelo en todo el cuerpo. Sin embargo, la piel mostraba ya en sus innumerables pliegues todos los detalles de la decadencia física: blandeces, manchas, varices, el sexo fláccido y amoratado…, todo con un realismo patético y fascinante.
—¿Le turba también un retrato tan crudo de la vejez? No me culpe a mí. Dios es el maestro. Yo no soy más que un pobre imitador. —Volvió a reír.
Tomás no contestó. Seguía paseándose y examinaba con curiosidad los materiales del taller.
—¿Cómo consigue que parezcan de verdad?
—Mmm… Bueno, el proceso no es tan diferente al de una escultura tradicional. Me gusta empezar con bocetos a lápiz. A veces hago pequeñas maquetas. Luego moldeo un modelo en arcilla sobre un armazón metálico, ya a la escala definitiva. Esculpo bien cada detalle, incluidas arrugas, líneas de expresión..., todo eso. Después, de este modelo saco un molde de goma que relleno con varias capas de silicona, resina líquida, fibra de vidrio... Las capas más exteriores son las de silicona, las más finas. Son las que hay que trabajar bien para dar forma a todos los rasgos de la piel. Luego se pinta con óleos imitando la epidermis; se añaden los ojos, el pelo... Naturalmente, es un proceso lento y laborioso que puede durar meses.
—Me lo imagino.
—Durante todo ese tiempo trabajas con un cadáver. La escultura no está viva hasta que no insertas el último pelo en el cuero cabelludo. Es pelo auténtico, ¿lo sabía? —comentó, acariciando la cabellera de la Virgen—. La pequeña Olga se vio obligada a raparse la cabeza para que su otro yo pudiera vivir. Un pequeño sacrificio para ella, si lo comparamos con lo que tendría que hacer para crear una nueva vida por un procedimiento más tradicional, ¿no le parece? —Rio—. Yo siempre digo que no tengo hijos pero tengo esculturas. De hecho…, verá…, hacer una es como tener un hijo. Todo parte de una inspiración inicial, una necesidad irreprimible y extática de crear seguida de meses agotadores de un trabajo tedioso: el embarazo, los dolores del parto... Si tiene hijos, sabrá de qué le hablo. Bueno —rectificó, riendo—, su mujer lo sabrá.
—No tengo ninguna de las dos cosas.
—Mmm…, vaya. Yo espero tener unas cuantas esculturas más con Olga. A ella le sobra vida que repartir, ¿no cree? ¡Ah, la juventud! —exclamó con un suspiro, contemplando el cuerpo desnudo de la chica.
Tomás se quedó ensimismado ante las figuras de arcilla a medio terminar que se acumulaban en el estudio. Realmente parecían seres surgiendo del barro. Viturro lo dejó meditar en silencio mientras se palpaba los bolsillos del batín de seda que vestía.
—Óscar —le dijo al modelo—, ¿dónde he dejado el tabaco?
Perezosamente, Óscar se acercó a la mesa y cogió un paquete de cigarrillos. Viturro dejó que le pusiera uno en la boca y se lo encendiese.
—Supongo que ya se conocen —le dijo a Tomás mientras se acariciaba el pecho desnudo bajo el batín—. Óscar es mi secretario personal.
—Sí, nos conocemos.
Secretario y jardinero, supongo. Seguro que también te cuida los capullos del jardín.
—Estaba dibujando unos bocetos —comentó el escultor, dejando escapar el humo por la boca—. ¿Le importa que siga mientras hablamos?
—Por favor.
Viturro aspiró el cigarrillo con gran deleite, tomó papel y lápiz, y aguardó a que sus modelos se colocaran.
Olga, que había retomado la lectura de Tintín, dejó el cómic; pasó muy cerca de Tomás, mirándolo a los ojos y casi rozándolo, y fue a reunirse con Óscar en el diván. Allí, ambos posaron simulando el acto sexual.
—Creía que solo se dedicaba al arte religioso —dijo Tomás, extrañado.
—Y esto lo es. —Viturro acompañó su voz ondulante con una sonrisa—. Son Rahab y uno de los espías de Josué.
Tomás, que no recordaba los detalles de la historia, optó por no pedir más explicaciones, y el escultor continuó hablando mientras con el lápiz trazaba rápidas líneas sobre el papel.
—Dígame: ¿ha venido porque le interesa el arte religioso?
—Lo cierto es que no. Trabajo para la revista Al Otro Lado. He venido por el crucifijo de la iglesia de San Lázaro, en el Sabinar de la Sierra.
—Mmm... Una obra menor en mi trayectoria. Prescindible, la verdad. ¿Por qué le interesa?
—Bueno, entre otras cosas, un tipo se acaba de pegar un tiro delante.
Viturro dejó de dibujar y enarcó las cejas con estupor.
—¡Válgame Dios! —exclamó en tono irónico—. ¡Espero que no fuera un crítico! —Hizo una seña a Olga y Óscar, que corrigieron su postura de manera casi imperceptible, y continuó dibujando—. ¿Y quién era ese hombre? ¿Algún chiflado? Esa estatua solía atraer a gente rara.
—Quizá usted lo conozca mejor que yo; fue quien le encargó el crucifijo: Weiss.
—¡Vaya! ¡Sí! Sebastian Weiss… Aún lo recuerdo, como es natural... Fue uno de mis primeros trabajos. ¿Cuánto tiempo hace ya? ¿Treinta años? —Entornó los ojos como si quisiera vislumbrar aquella época—. ¿Y dice que se pegó un tiro en la capilla que él mismo pagó? Curiosa manera de invertir el dinero...
—Parece que estaba algo obsesionado con el crucifijo.
El escultor se acarició dos o tres pelos que se disparaban de sus cejas picudas, escasamente pobladas.
—Mmm... Ese crucifijo es una imagen muy particular, sí. Y Weiss no parecía un hombre del todo equilibrado.
—¿Qué puede contarme acerca de la escultura?
—Poca cosa… Fue un encargo que me vi obligado a aceptar por motivos alimenticios. En realidad, no tuve un gran control sobre el resultado.
—¿A qué se refiere?
—El cliente tenía una idea muy clara de lo que quería. Me trajo sus propios bocetos y yo tan solo plasmé sus ideas; mi aportación artística fue nula.
—¿Quiere decir que Weiss le trajo dibujos de cómo debía ser el crucifijo?
—En efecto. Se empeñó en que me ciñera a ellos, o sea que yo me vi limitado a un papel meramente artesanal.
Tomás frunció el ceño. Aquel era un dato interesante que parecía apoyar la idea de un Weiss fabulador.
—¿Conserva usted esos bocetos? Me gustaría verlos.
Viturro dio una larga calada al cigarrillo y suspiró con infinita paciencia.
—Le presentaré a Eva —dijo.
c a
El pezón de Eva se mostraba erguido, sobresaliendo de la plenitud del pecho. Viturro lo acarició con la yema de los dedos y lo retorció con lascivia.
—¡El botón mágico! —proclamó, guiñándole un ojo a Tomás.
Presionó el pezón de madera con más fuerza, hasta que se hundió dentro del pecho. Tras el panel, decorado con un relieve que representaba a Adán y Eva, la serpiente y un granado como el árbol de la ciencia del bien y del mal, chasqueó un resorte. Entonces el panel se volteó sobre un eje, descubriendo un compartimento oculto en la pared.
Viturro observó con satisfacción la sorpresa de Tomás.
—Aquí guardo mis archivos —dijo mientras le mostraba el interior del compartimento, que estaba lleno de carpetas con papeles.
—¿Lo diseñó usted?
—No, mi bisabuelo. ¡Pero no me pregunte lo que escondía dentro! Las leyendas familiares hablan de secretos palaciegos y hasta de botellas de licor que le ocultaba a la beata de su mujer —explicó, divertido—. Se puede imaginar que de niño me fascinaba este mecanismo. Llegué a desmontar el panel para entender cómo funcionaba. ¡Una travesura que me costó unos buenos azotes! Pero… a lo que íbamos... Los papeles que buscamos deben de estar por aquí. —Examinó el archivo y empezó a sacar viejas carpetas de distintos tamaños—. Puede llevarme tiempo. Tome asiento mientras tanto.
Se encontraban en un gabinete de muebles antiguos tapizados en tonos escarlata. Algunos parecían tener cien años, pero se conservaban impecables. Tomás escogió un sillón y se sentó en él con cuidado. En verdad, lejos de los ambientes Ikea que conformaban su hábitat natural, se sentía algo torpe.
—¿La casa siempre ha pertenecido a su familia?
—Así es. La diseñó mi abuelo a finales del XIX. Él también era arquitecto y escultor, como mi padre y yo mismo. Gran parte de la decoración es la original, obra también de mi abuelo, aunque cada generación fue añadiendo elementos nuevos. La mesita que está junto a usted, por ejemplo, la diseñé yo.
El conjunto resultaba exquisito. Era como si la propia casa hubiese dado a luz a los muebles más antiguos y éstos, a su vez, a los más recientes, todo en un lento y coordinado proceso orgánico en el que la belleza, lejos de deteriorarse con el paso del tiempo, se había ido perfeccionando a sí misma. Sin embargo, Tomás no pudo evitar una sensación opresiva, como si tanta elegancia acumulada fuese una espiral cada vez más asfixiante hacia su propio centro en lugar de hacia afuera.
—¿Sabe? Una casa es arquitectura y decoración; pero, para ser una obra de arte, precisa de un tercer elemento a tono —reflexionó Viturro, abandonando por unos momentos el escrutinio de los papeles—; y ese elemento, amigo mío, son las personas, personas elegantes que vayan bien vestidas, o bien desnudas —añadió, sonriendo.
De repente, Tomás fue consciente de su chaqueta de motorista, sus pantalones vaqueros y sus zapatos gastados. Quizá, pensó, era ese el motivo por el que se estaba sintiendo tan incómodo en medio de tanto refinamiento.
—Una casa como esta —continuó Viturro— solo adquiere auténtica vida cuando se pasea por ella alguna criatura hermosa y ataviada con buen gusto. El efecto artístico precisa de ejemplares de porte distinguido; de ahí que procure seleccionar con un criterio muy riguroso los recursos humanos de los que me rodeo. —Inclinó la cabeza, pensativo, y añadió—: En la belleza reside la fuerza de la vida, ¿no le parece?
Entonces, deberías mirarte en un espejo, capullo.
—Supongo que sí.
Viturro asintió lentamente con la cabeza, abandonado a sus pensamientos. Luego, sin más comentarios, volvió a concentrarse en los papeles.
Al poco rato, Olga entró en el gabinete con una bandeja de bebidas. Había cubierto su desnudez con una bata de seda en tono escarlata como los de la habitación; probablemente, pensó Tomás, un imperativo de la obra de arte absoluta descrita por Viturro momentos antes.
La joven llenó un vaso de ginebra y se lo alcanzó a Tomás, que se lo bebió entero mientras ella le servía el suyo a Viturro. Después, llenó de nuevo el vaso de Tomás. Mientras lo saboreaba, este aprovechó para curiosear las fotografías expuestas en la mesita de al lado.
—Tiene usted amigos importantes.
Viturro sonrió con aire de misterio.
—Tengo una clientela muy fiel y muy exigente... Ah, creo que aquí está lo que buscábamos. —Se quedó una carpeta de color marrón y fue a sentarse junto a Tomás—. Veamos —dijo después de analizar el contenido—. Según consta, el encargo fue en octubre del 76. Aquí están los dibujos que me trajo el señor Weiss.
La carpeta albergaba una pila de papeles; en concreto, un par de cuadernos y varias decenas de láminas sueltas con dibujos bien trazados, a lápiz o carboncillo. Algunos habían sido coloreados con acuarela. Todos ellos, tanto los apuntes rápidos como los dibujos más elaborados, parecían obedecer a una misma obsesión: retratar desde distintos puntos de vista, ya fuera al completo, ya fuera en parte o en detalle, a Jesús tal como aparecía en el crucifijo de San Lázaro.
—¿Son de Weiss?
—¡No, por Dios! Dudo que él fuese nunca más allá de dibujar casitas en el colegio. Si se fija, los más acabados llevan una firma.
La firma, que consistía en dos iniciales en mayúsculas, dejó a Tomás intrigado: «N.L.». ¿Correspondían aquellas letras a Nicolás Late, el supuesto inventor del cronovisor? Y si era así, ¿qué sentido tenía aquello?
—¿Sabe quién es N.L.?
—No.
—¿Y los dibujos? ¿Le parecen obra de un profesional, o de un aficionado?
—Mmm... —Viturro encogió los hombros con indiferencia—. Si son de un aficionado, he de reconocer que no le faltaba talento. Claro que también puede ser que Weiss recurriese a otro artista antes que a mí, al tal N.L., y que este dibujase los bocetos; por lo que fuera, no llegaron a un acuerdo pero Weiss se quedó con ellos. Quién sabe. Yo no le pregunté nada; me limité a coger mi cheque.
Tomás examinó los dibujos con más calma, pasando láminas y láminas que repetían los mismos motivos. Visiones completas de Cristo en la cruz desfilaron ante sus ojos entremezcladas con apuntes de los más variados detalles: hombros desencajados, muñecas horadadas por clavos, coronas de espinas clavadas en una frente de la que escurría sangre. El rostro del Crucificado había sido retratado desde todos los ángulos, una y otra vez, incansablemente.
De repente, un dibujo destacó entre los demás, cautivando su atención. Era un retrato en primer plano del rostro desencajado, con el ojo izquierdo incendiado de resentimiento y mirando al frente con tal intensidad que parecía capaz de hacer arder el papel. Al pie de la página, N.L. había escrito en una cuidada caligrafía la cita en latín del salmo 68 que Tomás ya conocía de la capilla: «Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos visto y entendido».
Atrapado por el ojo fatal, se quedó examinando el dibujo mientras apuraba el vaso con la bebida. Entonces reparó en otro detalle: pequeñas manchas de color rojo oscuro, algunas casi invisibles, salpicaban toda la superficie del papel como si irradiasen de un mismo foco.
¿Rojo oscuro como sangre salpicada?
Sintió una punzada en la cabeza que retumbó en su mente como un disparo. Los vapores de la ginebra le invadieron la nariz y en la punta de los dedos se le apareció la textura áspera de una gabardina empapada en el mismo olor: la gabardina de Weiss. ¿Por qué de repente pensaba en él, en su sangre rociándolo todo tras volarse la cabeza en la soledad de su capilla y bajo la mirada implacable de aquel ojo que todo lo veía?
—¿Qué son estas manchas? —preguntó, señalando los puntos de color sangre.
—Acuarela, supongo. ¿No creería que era sangre de verdad? —dijo Viturro con una sonrisa burlona—. Es curioso: se ha quedado usted mirando el dibujo con la misma expresión que recuerdo en la cara del señor Weiss.
Tomás hizo un esfuerzo para retirar la vista del papel, y tras sacarle una foto con su móvil lo colocó debajo de las otras láminas. Aun así, el ojo del Crucificado, sediento de la sangre de Weiss, seguía grabado en su mente de forma imborrable.
Viturro le alargó su vaso a Olga para que le sirviera, esta vez, un whisky. La muchacha obedeció enseguida. El sol entraba por una ventana e incidía sobre su pelo y su piel, bañándolos en una aureola etérea.
—No te muevas —le pidió el escultor—. Quédate quieta.
Ella se quedó quieta con toda naturalidad.
—Perfecto. Deliciosa. Mañana, a esta hora, vendremos y te dibujaré así, aquí mismo; como te ves en este instante.
Tomás aprovechó la distracción de Viturro para intentar encajar y dar lógica a los nuevos datos aportados por el escultor. ¿Qué sentido tenía que Weiss hubiese pagado la reforma de la capilla y del crucifijo para suicidarse allí, ante él, treinta y tantos años después? Aunque, pensándolo bien, volarse la cabeza frente a aquella imagen inquietante, a pesar de haberla pagado y haber rezado ante ella durante más de tres décadas, le resultaba lo menos extraño de todo. En cualquier caso, ¿qué tenía que ver aquello con el cronovisor? Si N.L. era Nicolás Late, ¿qué implicaba la existencia de los dibujos? ¿Cómo los había conseguido Weiss? ¿Existía alguna relación entre ambos hombres? Notó que le sudaba la frente. No conseguía pensar con claridad. Su vaso ya estaba vacío y echaba de menos otro. Por suerte, Olga pareció adivinar lo que necesitaba y volvió a llenárselo. Hizo un trago y empezó a sentir una niebla en la cabeza. Sin duda, era el peor momento para soportar la nueva perorata que Viturro estaba iniciando sobre sus ideales estéticos. Tomás simuló escuchar con atención mientras daba buena cuenta de la bebida.
—Me gusta ver a mis modelos pasear, sentarse, desperezarse, animar las estancias de la casa —le explicaba el escultor—. Cuando veo un ademán que encaja en mi sentido de la belleza, lo dibujo de inmediato. Apunto cualquier cosa que me satisfaga: un gesto, un movimiento, una luz...
Cállate, joder.
—Sí, ya veo. Oiga, ¿por qué Weiss recurrió a usted? ¿Por qué le contrató?
Viturro pareció algo contrariado por volver a un asunto que le interesaba poco.
—Bueno, él había conocido mi obra en Israel, donde yo trabajaba en un proyecto de reforma en un monasterio. Supongo que le gustó mi estilo, o puede que no conociese a ningún otro escultor; o quizá le daba igual.
—¿Qué hacía Weiss en Israel?
—Ni idea. Turismo, supongo.
Tomás se preguntó si esa estancia turística habría corrido a cargo del Vaticano en el marco del Proyecto Cronovisor. Las fechas coincidían, pero… ¿cuál habría sido la misión de Weiss? No parecía que Viturro fuese a resultarle de ninguna ayuda a ese respecto, así que decidió volver al terreno artístico.
—Entonces, ¿Weiss le pidió que se inspirase en los dibujos para el crucifijo?
—¿Inspirarme? ¡Por Dios! —Su voz ondulante adquirió un matiz chillón—. ¡Tuve que copiarlos tal cual! Como ya le he dicho, ese pelagatos tenía su idea de la escultura entre ceja y ceja. Y por si fuera poco, era un individuo insoportablemente quisquilloso. Este hilo de sangre por aquí, ese por ahí; la nariz así, las orejas asá... Todo según los dibujos, al pie de la letra, ¡al milímetro! Se mostró intransigente ante cualquier sugerencia; ignorante, patán… Ni siquiera se dejó aconsejar lo más mínimo. Simplemente se empeñó en que me ciñera a lo que veía en los dibujos sin cambiar ni un detalle.
Tomás había terminado su tercera ginebra. Haciendo un esfuerzo, obligó a su mano a tapar el vaso para impedir que Olga le sirviera otra.
—¿Por qué querría Weiss mostrar un Jesús tan...? —dudó.
Tan real.
—…tan fuera de lo común?
—Mmm… Debo reconocer que para ser un hombre tan mediocre, Weiss tuvo una visión original. De hecho, creo que con sus limitaciones fue capaz de ver más claro que la mayoría. Lástima que no se dejase aconsejar para extraerle todo el potencial a su idea y todo acabase en terrenos populacheros más propios del museo de cera que de la sofisticación que el tema merecía.
—¿Qué tema?
Con un brillo de sorna en los ojos, Viturro sonrió de forma sugerente.
—¿Sabe lo que le digo? Creo que Dios tiene unos gustos muy convencionales si hablamos de arte.
—¿A qué se refiere?
—Me refiero a la crucifixión. ¿Ha reflexionado alguna vez sobre ella?
—Lo normal.
—Habrá reparado en su inmenso poder de evocación. Hablo de la ceremonia en sí, por supuesto. Del hecho de crucificar a Dios.
—Pensaba que hablábamos de arte.
—Así es. ¿O es que acaso no es la crucifixión, el acto de clavar a Dios en una cruz, una obra de arte en sí misma? Aún diría más: se trata de la obra de arte total del hombre para Dios.
—No le sigo.
—Adopte usted un dios; adórelo, póstrese ante él y pídale todos sus deseos, pero mientras tanto, en secreto, vaya tallando una cruz con un pedazo de madera. Cuando la cruz esté terminada, coja a su dios y asesínelo sobre ella. ¡Genial! ¡Sangre sobre un cuerpo perfecto suspendido en equilibrio sobre la cruz! ¡Grandes principios morales y sadismo! ¡La eternidad sobrevolando la escena! Una deidad con el debido sentido del deber artístico se mostrará encantada de participar en esa suprema farsa. Pero un dios taciturno y severo, insensible a las sutilezas estéticas, como se sospecha que es el dios de los cristianos, podría considerarlo una broma pesada. Quizá el señor Weiss, en su simplicidad, fue capaz de intuir algo así; de ahí que su Crucificado muestre tan poco espíritu de colaboración. —Hizo una pausa para saborear sus propias palabras junto a un sorbo de whisky—. De todas formas, tampoco se lo puede culpar. Si me crucificasen a mí, no sé qué cara pondría, la verdad...
c a
Tras un par de desvíos erróneos por los senderos secundarios del jardín, consiguió salir a la calle. Sopesó la petaca. Solo quedaba un trago de ginebra y decidió bebérselo para recargarla. En ese momento sonó el teléfono móvil.
—¡Soy yo! Acabo de ver la película —dijo la voz de Jesús desde el otro lado.
Tomás aparcó lo del trago.
—¿Y?
—Me temo que Fermín y Juanma dieron en el clavo, colega. Es un anzuelo para que piquemos.
—No jodas. ¿Qué se ve?
—Bueno, se lo han currado bastante. Parece de verdad. Yo diría que quien la haya hecho produce cine o televisión.
—¿Pero qué se ve?
—Cardenales, o supuestos cardenales; de aquí para allá. Todo muy sugerente, pero ni una sola imagen del cronovisor. Nada de nada: ni Jesucristo en la cruz, ni leches. Apesta a Roswell, tío. Mañana llevaré el proyector para que todos la veáis.
—De acuerdo. —Colgó el teléfono—. ¡Mierda!
Frustrado por saber que la película no serviría de nada, se dirigió a su moto. Entonces se percató de que cerca había un coche aparcado y se fijó en el conductor. Rondaría la treintena, iba trajeado y tenía el pelo rubio platino, el rostro cuadrado y un cuerpo fuerte y atlético. Estaba haciendo algo con el móvil, y levantó la vista de él para observarlo cuando se acercó. Tomás se quedó con una sensación rara, pero siguió hasta su moto y desapareció del lugar.
c a
Eulalia sostuvo en una mano la foto del crucifijo de San Lázaro obtenida por Tomás y, en la otra, la fotografía original de Jesús que acompañaba los documentos del cronovisor.
—A ver si lo entiendo —dijo, enarcando las cejas con escepticismo—. El crucifijo al que se refirió Mateo existe; la foto supuestamente obtenida con el cronovisor bien podría ser una foto de ese mismo crucifijo; pero, aun así, ¿te empeñas en que no es ningún montaje? ¿En que de verdad fue realizada con el cronovisor?
Tomás observó de nuevo la fotografía de Jesús, borrosa y oscura como un mal sueño materializado, y asintió desde el otro lado de la mesa. Ella lo miró con un gesto que reclamaba explicaciones.
—¿Qué quieres que te diga? Cuanto más lo pienso, más convencido estoy. Es la única manera de que este asunto tenga algún sentido.
—Depende de lo que entiendas por tener sentido —dijo Eulalia sin apearse de su escepticismo—. Para mí y para cualquiera, es evidente que Weiss se inventó una historia y luego le sacó una foto al crucifijo para que sirviera de prueba.
Tomás sacó la petaca y bebió un trago mientras negaba con el dedo índice. Sentía una fina película de sudor sobre la piel, más producto de su excitación mental que del hecho de que la estufa del despacho estuviese encendida a su lado.
—Para fabricar una foto borrosa —explicó— le hubiese valido cualquier crucifijo. ¿Por qué iba a encargar uno a propósito? Y, lo que es más: ¿por qué uno tan extraño?
—¿Porque estaba como una cabra?
—Olvídate de eso y supón por un momento que nuestra foto es auténtica. Fíjate en las fechas.
Cogió la fotografía de Jesús y se la mostró junto a un documento que extrajo de la carpeta de Weiss.
—Según pone aquí, Late obtuvo la fotografía en Israel en junio de 1975, o sea, más de un año antes de que Weiss le encargase el crucifijo a Viturro, en octubre del 76. Así que el crucifijo estaría inspirado en la foto, no al revés.
Eulalia se colocó el cenicero en el regazo y se echó hacia atrás en el asiento, reflexionando. Por unos momentos jugueteó con el encendedor sin decir nada.
—Muy bien. Olvidemos por un momento que a Weiss le faltaba un tornillo. Supongamos que los documentos que nos entregó son auténticos. Entonces, ¿para qué encargó el crucifijo?
Tomás suspiró.
—Eso es lo que todavía no sé... Si Weiss estuvo al servicio de Del Val en el Enebro, sería lógico pensar que encargó el crucifijo siguiendo sus órdenes.
—¿Con qué propósito?
—Quizá para tener un as en la manga. —Se adelantó en el asiento—. El Proyecto Cronovisor era un secreto peligroso. ¡Quién sabe lo que llegaron a ver! Tal vez tuvieron acceso a informaciones que debían permanecer ocultas, y… ¿cuál es la mejor manera de tapar una verdad que no quieres que se sepa?
—Restringirla a gente de confianza. Que sea alto secreto.
—¡Eso es imposible en este mundo de cotillas! Lo más inteligente es prepararse para lo inevitable: si tiene que haber filtraciones, que las haya; pero que la verdad se filtre cubierta con una fina capa de mentiras. ¡Convertirla en algo de lo que dé vergüenza hablar! Si el proyecto y sus logros llegasen a oídos ajenos, el Vaticano solo tendría que dejar circular la foto en los medios adecuados y, una vez inflada la burbuja de la expectación, desinflarla de golpe revelando la existencia del crucifijo. Eso echaría por tierra la historia y bastaría para disuadir a los curiosos, convenciéndolos de que todo era un bulo.
—Todo eso son elucubraciones —dijo ella acariciándose la frente con gesto cansado.
Tomás se puso de pie con impaciencia y golpeó la mesa con ambas manos.
—¡No son elucubraciones, joder! ¡Son hipótesis! Si la historia del cronovisor es falsa, ¿qué coño hacía el cardenal Del Val en San Lázaro esta mañana? ¡Buscaba estos documentos! ¿Por qué crees que los buscaba, eh? ¿Por qué?
Había elevado la voz. Vio a Eulalia mirar su petaca de soslayo y la devolvió al bolsillo. Ella apagó la colilla y se dio la vuelta para contemplar su nueva pintura de Dalí, como si eso la ayudase a pensar. Añadió entonces un eslabón más a su incansable cadena de cigarrillos y dejó que las volutas de humo se enredasen con la escena imaginada por el pintor, quizá deseando que el elefante de interminables patas arácnidas que se paseaba al fondo del cuadro transportase sus pensamientos hasta algún lugar que solo ella sabía.
—Tomás, tienes mala cara —dijo por fin—. ¿Por qué no descansas un poco?
—¿Estás de coña? Tengo que pensar. Si al menos pudiera ver la película…
—¿No me has dicho que según Jesús no es gran cosa?
—Aun así quiero verla.
Suspiró y se dejó caer en la silla. En las últimas horas su mente había acumulado fechas, nombres y lugares que no paraban de dar vueltas como en un remolino.
Abril del 76: el Proyecto Cronovisor se suspende. Agosto del 76: Late se suicida en Jerusalén. Octubre del 76: Weiss encarga el crucifijo.
—Debo averiguar por qué se suicidó Late en Jerusalén cuatro meses después de que se suspendiese el proyecto. Y por qué Weiss, tras la muerte de Late, encargó el crucifijo a Viturro. ¿Actuaba siguiendo órdenes de Del Val?
—Todo eso está muy bien, pero mientras la tozuda realidad indique que nuestra fotografía es una falsificación, no tendremos nada que podamos publicar —se lamentó Eulalia, girándose hacia él.
Tenía razón. Demostrar la autenticidad de la fotografía resultaba imprescindible. ¿Pero cómo hacerlo si solo la respaldaban unos documentos igual de dudosos? Se encontraban en la peor de las situaciones. De no resolver esa cuestión básica, todo el asunto del cronovisor acabaría en un callejón sin salida.
Permanecieron en silencio, reflexionando al borde del desánimo. Fue entonces cuando Tomás notó que una cara le observaba desde el otro lado de la mampara. Levantó la vista y se encontró con dos ojos de un verdor sereno que transmitían paz y bondad. No era la primera vez que los veía. Aquel rostro, noble y armonioso a pesar de sus facciones alargadas y su nariz prominente, enmarcado por una melena castaña clara que caía a los lados hasta unirse a una barba dorada, formaba parte del mural de fotografías que los redactores habían ido pegando en la pared junto a sus mesas de trabajo. Se trataba del rostro de la Síndone: un retrato, basado en la Sábana Santa de Turín, de lo que podría haber sido el auténtico aspecto de Jesús. Era una recreación artística que se había hecho extraordinariamente popular y que Tomás había visto en todo tipo de soportes: pósteres, camisetas, pegatinas... Por extraño que pudiera parecer, el rostro sereno de aquel retrato y la cara crispada y rabiosa de la fotografía que tenía ante sí sobre la mesa del despacho pertenecían en teoría al mismo hombre. No pudo evitar pensar en Dr. Jeckyll and Mr. Hyde. Y, de repente, una luz se le encendió en la cabeza.
—¿Qué opinas de la Sábana Santa?
Eulalia lo miró con curiosidad.
—¿Por qué lo preguntas?
—Creo que tengo una idea. ¿Qué opinas?
—Bueno..., podría ser auténtica o podría no serlo. Los estudios con carbono 14 que se realizaron en el año 88 la fecharon en la Edad Media.
—Pero se hicieron otras pruebas, ¿no?
—Sí, y los defensores de la Sábana afirman que son igual de científicas que el carbono 14. Al final, estamos en lo de siempre. La eterna duda. Dios jugando al escondite.
—Yo era bueno jugando a eso.
Después se acercó a la mesa de Carlos, junto al póster de Jesús.
—Si quisiera informarme sobre la Sábana Santa —le dijo—, ¿a quién debería acudir?
Carlos, siempre de reacciones rápidas, se atragantó con el café al querer beber y hablar a la vez.
—Al CES —contestó, en medio de un ataque de tos que le hizo encoger su huesudo cuerpo.
—¿Qué es el CES?
—El Centro de Estudios de la Síndone. —Agitó la cabeza sin venir a cuento. Padecía un tic nervioso que le hacía moverla como un pájaro.
—¿Pertenece a la Iglesia?
—No, no; es una asociación privada. Se financian con donativos, patrocinios, cuotas de los miembros...
—¿Y a qué se dedican exactamente?
—A estudiar y difundir el misterio de la Sábana. Organizan conferencias y exposiciones, publican libros y esas cosas.
—¿Cuentan con investigadores propios?
—No exactamente. Los científicos que investigan la Síndone suelen hacerlo a título personal; en su tiempo libre, por así decirlo. El CES funciona como una especie de centro de apoyo: ayuda a financiar las actividades de los investigadores, les abre puertas, difunde sus trabajos...
c a
Un minuto después, examinando la página web del CES, Tomás se preguntaba cuál de entre la larga lista de científicos colaboradores, en la que se encontraban médicos, físicos, biólogos, expertos textiles, analistas de imagen y un largo etcétera, podría ayudarlo con la comprobación que deseaba llevar a cabo. Y entonces vio un nombre que le llamó enseguida la atención. Pero aunque se trataba de un apellido extranjero y, por tanto, nada abundante, se dijo a sí mismo que tenía que ser una coincidencia. Al fin y al cabo, ¿qué probabilidades existían de que la doctora Esther Weiss, palinóloga, tuviese algo que ver con el difunto Sebastian Weiss?