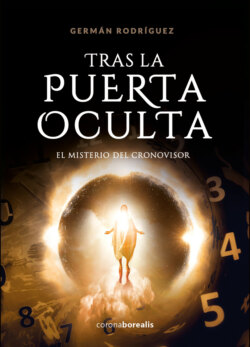Читать книгу Tras la puerta oculta - Germán Rodriguez - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. EL OJO IZQUIERDO DE DIOS
ОглавлениеLa lluvia en el parabrisas rompía las luces rojas del tráfico en mil pedazos escarlata, como salpicaduras de sangre. Weiss le pidió al taxista que parase en cualquier sitio. Aguardó por el último céntimo del cambio y se apeó bajo el aguacero que barría las calles del centro. Estaba desorientado, pero le daba igual. Protegió la carpeta azul bajo la gabardina y se echó a andar sin importarle que la lluvia lo empapara.
Tras un breve trayecto reconoció las inmediaciones de la puerta del Sol. Eran las 00:00 justas y exactas. Continuó caminando en dirección a la plaza Mayor, pero antes de llegar tomó un desvío, luego otro y, sin saber muy bien qué hacía allí, acabó resguardándose del agua bajo el precario cobijo de un balcón. Sus pasos lo habían llevado hasta una estrecha calle con coquetos edificios del siglo XIX, de tres o cuatro alturas y de fachadas revocadas en colores terrosos. Al otro lado de la calzada, un perro atado a un bolardo llamaba a su dueño sin parar, hasta que por fin se cansó y, con las orejas gachas, se resignó a esperar bajo la lluvia.
Recorrió con la vista los balcones de artísticas barandillas de forja y las ventanas enmarcadas por molduras de yeso. Algunas luces permanecían encendidas. No pudo evitar imaginar el calor de aquellos hogares y al momento se sintió invadido por la nostalgia. Hacía quince años que él no tenía uno.
En el edificio color siena que había frente a él, la silueta de una mujer joven se recortaba tras las cortinas. Algo en sus movimientos de ademanes armoniosos le recordó a su esposa. Luego reparó en que cultivaba plantas medicinales en la terraza y se preguntó cómo sería charlar y compartir con ella una infusión al final del día. Estaba inmerso en este pensamiento cuando, de pronto, la silueta apareció en la ventana y detectó su presencia. Sorprendido en pleno espionaje, sintió una vergüenza absurda. Le pareció que ella le observaba por unos segundos; después, con un gesto que tenía algo de inapelable, la joven cerró los fraileros de madera y desapareció de su vista.
Deambuló de nuevo entonces bajo la lluvia, entre prostitutas y vagabundos dormidos bajo cartones, y acabó robándole a uno su botella de ginebra.
Ya soy como los bichos asquerosos que por la noche, cuando todo el mundo duerme, se pasean por las casas…
Al doblar una esquina, se tropezó con un predicador sudamericano que recitaba la Biblia mientras una mujer de rasgos indios lo cubría con un paraguas.
—«¿Quieres asustar a una hoja estremecida, o perseguir a una paja seca? Pues dictas contra mí amargos fallos y me imputas la falta de mi mocedad».
Al instante reconoció el pasaje. Era uno de tantos fragmentos del libro de Job que llevaba grabado a fuego en la memoria, quizá el que más.
—«Metes mis pies en cepos, vigilas todos mis caminos y escrutas todas las huellas de mis pasos, mientras yo me deshago como un leño carcomido, como un vestido apolillado». —El predicador hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos—. ¿Buscas ayuda, hermano? —le preguntó—. ¡Jesús te salvará!
Weiss no contestó. Se marchó, acelerando y forzando su cojera hasta sentir punzadas de dolor en la pierna.
c a
Había perdido la cuenta de las horas. Estaba empapado y el frío lo hacía tiritar. Pensó en buscar una cama, pero la lluvia le pareció más llevadera que las pesadillas. Quizá el agua incesante lo fuera poco a poco disolviendo hasta convertirlo en un fantasma sin memoria. Quizá lo transformaría en ese alguien errante e invisible que tanto deseaba ser. Siguió caminando con esta absurda fe, pero no fue así. Cada vez que se sentía desaparecer, el choque de su cuerpo a la deriva con el de algún transeúnte lo devolvía a la realidad.
Se preguntó si se atrevería a abrir de nuevo la carpeta azul. Seguía protegiéndola de la lluvia bajo su gabardina y no acababa de comprender la razón. ¿No sería mejor arrojarla a una papelera y alejarse sin mirar atrás? Desenroscó con ansiedad el tapón de la botella, se la llevó a la boca y descubrió con estupor que estaba vacía.
Miró alrededor. Se encontraba en una plazoleta con algunos árboles raquíticos atrapados en sus alcorques y dispuestos entre bancos de madera cubiertos de pintadas. Un contenedor rebosante de basura había sido volcado en una esquina. Solo la luz intensa de una tienda 24 horas, al fondo de la plaza, se le antojó hospitalaria. Allí tendrían lo que necesitaba.
c a
Notó que el joven tras el mostrador le observaba de reojo, y supuso por esto que debía de tener un aspecto horrible. Después encontró la botella de ginebra que buscaba y se acercó a pagar.
—Son doce euros.
Pero Weiss no reaccionó. Con la atención centrada en el expositor que había al lado del mostrador, su mirada permanecía fija en la portada de una novela. En ella, un Jesús crucificado en la oscuridad, de rostro extrañamente torvo y con un único ojo abierto, miraba hacia el lector con una intensidad amenazante. El título, El ojo izquierdo de Dios, destacaba en letras rojas.
El dependiente, un joven vestido de negro y cubierto de cruces, tatuajes y maquillaje al estilo gótico, se percató rápidamente del magnetismo que el ojo de Cristo tenía sobre Weiss, que no dejaba de contemplarlo con horror. Se sonrió al pensar que, si en ese momento entrase una abuelita por la puerta, se asustaría más de ver a ese hombre de traje y gabardina empalidecido como la muerte que de verlo a él, ni siquiera con toda su oscura fachada.
—¿Le interesa la novela? —le preguntó, de nuevo sin obtener respuesta.
En la tienda había otro cliente, uno de los habituales, un hombre que en ese momento se acercó al mostrador con un pack de cervezas y se puso a la cola. De inmediato, el dependiente lo miró y con un leve golpe de cabeza en dirección a Weiss lo hizo cómplice de la situación.
—Una cubierta curiosa, ¿verdad? —se aventuró entonces a decir el hombre esperando ser de ayuda y girando su rostro hacia Weiss.
Y fue efectivo. Weiss salió del hechizo y con su semblante demudado le clavó una mirada vacía de respuestas. Después de un corto silencio, y sintiendo que la voz le salía de algún rincón muy profundo de la garganta, habló por fin.
—¿Qué libro es este? —le preguntó—. ¿De qué puede tratar un libro así?
El hombre se lo pensó antes de contestar.
—Bueno, creo que la cubierta da una idea de por dónde van los tiros.
El dependiente, que los observaba a ambos, asintió en silencio. Weiss tragó saliva con ansiedad.
—Un Dios siniestro —musitó, asintiendo nerviosamente—. Un Dios que no perdona. Vengativo. —Sus ojos buscaron de nuevo la cubierta casi en contra de su voluntad, como atraídos por una fuerza magnética. Nada más encontrarse con los del Crucificado, se desviaron de inmediato llenos de temor, como si aquel dibujo fuese un ser real capaz de lanzarle una maldición desde el papel—. ¿La ha leído? —preguntó luego, en voz baja.
—Por desgracia, sí. —El cliente rio—. No recuerdo los detalles, salvo que Dios es un monstruo que se empeña en joderle la vida al protagonista. La cuestión es que algunas deudas con Él son impagables, así que siempre volverá a por más. No tengas familia, no tengas amigos, porque te va a golpear donde más duele. —Hizo una pausa y sonrió con ironía—. No sé quién habrá escrito algo así, pero no me lo llevaría a una fiesta.
—¡Quien lo haya escrito ha visto de verdad a Dios! —exclamó Weiss dirigiéndose al expositor. Luego, ante la mirada estupefacta de los dos hombres, cogió la novela y empezó a blandirla con el pulso agitado—. ¡Lo ha visto, como yo! ¡Y ha visto su ojo acusador al acecho, este mismo ojo! ¡Sabe que está condenado!
—Ya —dijo el cliente, observando con disimulo la botella de ginebra de su interlocutor. El aire desgarrado de Weiss casi había conseguido impresionarlo, pero resultaba imposible no percibir el fuerte olor a alcohol que emitía. Dejó el dinero de las cervezas en el mostrador y se despidió antes de salir—. En fin, buenas noches.
Weiss no contestó. Como si se arrepintiese de haberla tocado, devolvió la novela al expositor. Sin embargo, continuó mirando el ojo de Dios en la cubierta con una angustia que al dependiente se le hizo ya insoportable. El joven deseó que aquel borracho, tarado, o lo que fuera, se marchase de una vez por todas de su tienda.
—Si le interesa la novela, son veinte euros. —Esperó la respuesta de Weiss, pero solo le llegó la tremenda sensación opresiva que este emanaba—. Mire, ¿sabe qué? Se la regalo. En serio. Se la dejo gratis. Total, lleva meses ahí sin que nadie la compre. Le van a salir telarañas.
Weiss vaciló: giró un segundo su rostro hacia al dependiente; luego volvió a mirar con aprensión aquella portada extrañamente ominosa.
—No se la cobro. En serio, cójala.
Tomando aliento, el torturado hombre alargó la mano muy despacio hasta rozar el libro con la punta de los dedos.
Si estás ahí dentro, acechando entre esas páginas, ¿qué quieres ahora de mí?
Ya no era una decisión suya. Simplemente, dejó que su mano tomase la novela y, sin dar las gracias al dependiente, se marchó.
c a
Refugiado de la lluvia bajo el saliente de la entrada, aplacó la sed con un largo trago de ginebra. En ese momento, un grupo de jóvenes ruidosos pasó por su lado y entró en la tienda. El último chocó adrede con él haciendo que la novela se le escurriese de la mano y acabase cayendo en un charco. Weiss, que no deseaba tener que hacerle daño al chico, dejó que se marchara con sus amigos entre bromas y risotadas a su costa. Suspiró y, al agacharse para recoger el libro con intención de secarlo con la manga, vio que había quedado abierto y que mostraba la solapa con los datos del autor. En realidad, no se le había ocurrido preguntarse quién sería, pero ahora recogió el libro y leyó el texto con interés: «Tomás Mellizo (Madrid, 1975). Periodista de investigación del diario La Verdad, sus colaboraciones ocasionales con la revista Al Otro Lado muestran su inclinación por el mundo del misterio y de lo oculto, que aborda también en esta su primera novela».
Los datos eran sucintos y no encontró en ellos nada llamativo. Se centró en la fotografía, que mostraba a un hombre delgado, nervudo, de rostro alargado, rasgos finos y un aspecto juvenil acentuado por una melena castaña que caía hasta cubrirle las orejas. Solo las primeras canas, que empezaban a salpicarle la barba pelirroja muy corta, delataban que se iba aproximando a los cuarenta. De hecho, fue la mirada lo que más captó su interés. El ceño fruncido formaba una arruga clavada como un puñal en el entrecejo. Supo enseguida que aquel pliegue profundo no era producto de la hosquedad sino más bien de la obsesión. Y reconoció la intensidad malherida de unos ojos que parecían saber de un enemigo invisible, de alguna sombra que amenazaba con aparecerse y llevárselo todo. La misma sombra esquiva que, cada mañana, se deslizaba en el espejo por detrás de su propio rostro.
Entonces, de repente, se dio cuenta: el hombre de la foto era el cliente con el que acababa de hablar en la tienda.
c a
Forzando su cojera, se asomó a cada una de las calles que desembocaban en la plazoleta. Demasiado tarde. El extraño se había esfumado.
Desalentado, tomó asiento en uno de los bancos y hundió la cabeza entre las manos. ¿A qué retorcido giro del destino había obedecido aquel encuentro? Se sintió atrapado por una maquinaria implacable, como si su cuerpo girase entre los engranajes de un reloj que amenazaban con triturarle los miembros. ¿Cuándo acabaría aquello? Apretó los dientes y se tiró del pelo hasta causarse dolor.
De pronto, unas palabras resonaron en su cabeza. Potentes e imparables, se hicieron dueñas y ocuparon cada rincón de su mente.
Si he pecado, ¿qué te he hecho con ello, oh, guardián de los hombres? ¿Por qué me has hecho blanco tuyo? ¿Por qué te sirvo de inquietud?
Creyó reconocer en ellas su propia voz, pero una voz sobre la que no tenía ningún control. ¿Se habría vuelto definitivamente loco? Si así era, ¡qué decepcionante resultaba la locura! Y es que nada decían aquellas palabras y aquella voz que él no hubiese pensado ya cuando estaba cuerdo. Escuchó mejor y notó algo que no encajaba, como cuando en sueños un personaje de repente era otro. Entonces vio al predicador sudamericano. Se había mudado hasta una esquina de la plazoleta y desde allí continuaba lanzando su letanía a los cuatro vientos. A él pertenecía, estaba claro ahora, la voz que reverberaba en su mente. De nuevo, el libro de Job.
—«¿Por qué mi ofensa no toleras, y no dejas pasar mi iniquidad? Pues bien, pronto yaceré en el polvo; me buscarás y ya no existiré».
Me buscarás y ya no existiré.
Weiss pareció despertar de repente, como si el hombre que tropezaba en la oscuridad unos segundos antes hubiese visto la luz. Algo lo impulsó a mirar hacia arriba. Frente a él, un letrero en el segundo piso de un viejo edificio brillaba con un gastado resplandor esmeralda: «Al Otro Lado».
Sintió un asombro liberador. Ahora, por fin, sabía lo que debía hacer.