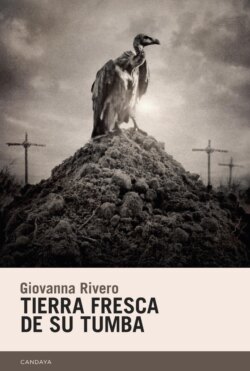Читать книгу Tierra fresca de su tumba - Giovanna Rivero - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
ОглавлениеEsta vez, lejos de las leyes de Manitoba, Walter Lowen ha permitido que Elise lo acompañe a las obras que dirige el indio, mientras el resto de las mujeres hornea galletas y desmolda quesos –ahora no muchos– en un cuarto tan pequeño que es imposible no salir hediendo a ese aroma dulcemente agrio de las vacas.
El indio y su padre han trabajado todo el día, turnándose para excavar y remover la tierra que brota y brota inagotable del pozo que se va formando. Elise se acerca de a ratos y espía esa tripa angosta y siente angustia y vértigo, entonces se acomoda el sombrero de paja encima de la pañoleta y vuelve a sentarse sobre los materiales de construcción a mirar a los dos hombres. Qué pálido y qué alto se ve su padre junto al hombrecito de facciones contundentes, los pómulos desafiantes cual piedras ígneas que el sol fuera a rasgar a fuerza de luz. Que su padre hubiera llorado en la cabina telefónica mientras marcaba el número de Canadá de la abuela Anna le parece ahora increíble. Entendió que la vieja Anna dijo: “tienes que hacer algo”. Así fue como en la madrugada subieron las cosas al buggy y no miraron atrás.
Cuando el pozo es ya un cilindro negro, una obra bien hecha, los dos hombres beben la limonada que les ofrece Elise. Huelen a animales, a las vacas que los granjeros traían de regreso después de aparearlas, no una, sino muchas veces. El trabajo hace eso, saca todo lo de animal que el Señor ha permitido que permanezca en nosotros, pero también lo purifica. Elise siente náuseas y le pregunta a su padre si puede regresar a la casa; sabe que pregunta una idiotez, que no se le permitiría caminar sola en ese mundo de lodo al que se han mudado; pero es que sus vidas mismas han cambiado, no pueden negarlo, y quizás Walter Lowen ahora decida que lo importante es sobrevivir, estar juntos, perdonarla inclusive.
Pero Walter Lowen le ordena quedarse. El indio y él esperan a una tercera persona y Elise debe acompañarlo hasta el final, hasta terminar la jornada. ¿No es eso lo que ella quería? ¿No es esto lo que deseas, Elise? ¿Ocupar con hidalguía el lugar del hijo varón?… No importa si estás preñada, mejor aun si estás preñada de un niño. Un pequeño Lowen. Necesitaremos muchos cuerpos para sacar adelante estas vidas en Santa Cruz, para mantenernos fieles a Dios cuando todo está en contra. Y es que, aunque parezca increíble, en la ciudad Dios se debilita, se asusta, se arrincona en la oscuridad de los actos.
Elise se incorpora, se alisa el vestido de flores gigantes y mete su nariz en los bordes de la pañoleta que, además de cubrirle la cabeza avellana, casi púrpura, le da una vuelta al cuello; supera las náuseas; se acaricia instintivamente el bulto que le sembraron adentro, ella en la profunda inconsciencia, como una anunciación bastarda.
El indio le mira el vientre por un instante y luego parece olvidarlo, distraído por el breve desfile de colegialas que a esa hora salen o se escapan descosidas y exultantes de las aulas. También Elise se olvida por un rato del bulto vivo que le come la juventud desde dentro, allí donde nadie nunca había estado antes, no hasta esa noche, después del turbión. Mira a las chicas con sus uniformes blancos y azules y siente sus risas como agujas de oro bordando texturas invisibles en el aire, flotando sobre la música de sus celulares, una música que es una vibración furiosa y feliz. Mira sus zapatos deportivos, sus pantorrillas bronceadas, las melenas cortas, las mejillas altas, sin pecas, solo rubor y una intensidad desconocida. Y en esa contemplación se sabe absurda y sola.
Walter Lowen, en cambio, no se distrae. Es un hombre todavía joven, acostumbrado a transacciones rápidas y a llevar cuentas muy claras. Igual, Elise intuye una inquietud, un nerviosismo distinto en los gestos rudos de su padre. No encuentra entre las palabras que va aprendiendo en español ninguna que le permita comprender la conversación entre los dos hombres. No puede saber que, en cierto modo, ahora hablan de política.
—¿No tienes miedo de que venga la prensa? Los periodistas son bien metiches —dice el indio. Con la boca apretada mastica bollitos de coca que saca de una bolsa de plástico. También a eso huele aquel hombre. Desde que lleva el bulto adentro, moviéndose con un regocijo que le va partiendo las caderas adolescentes, para Elise todo es olor. Pero el olor del indio, de su boca oscura exprimiendo el jugo vegetal, le gusta. Huele a bosque. A un bosque sucio y hondo.
—Por eso hemos desertado también —explica Walter Lowen—. Es una vergüenza —dice, moviendo la cabeza para espantar a los cuervos invisibles de los recuerdos.
—En tu religión está prohibido matar, ¿no? —dice el indio casi sonriendo, los dientes fuertes manchados de aquel bosque agrio.
—Esa potestad es de Dios nomás, eso te enseñan, así aprendemos toditos —dice Walter Lowen.
Al indio le causa gracia el acento fuertemente oriental del menonita, las palabras mutiladas por la respiración llena de oxígeno. ¿Cómo sería Walter Lowen de haber llevado a su familia a un pueblo montañoso? A El Alto, por ejemplo. Allí nada habría quedado impune. Los hombres se habrían alzado llenos de coraje y hambre de lobos, y las mujeres, esas peor, esas sí. Gasolina, kerosene, alcohol, palos, dinamita, piedras, lo que sea habrían agarrado para hacer justicia. Y el culpable, ¡ay del culpable!, convertido en inmensa antorcha de redención, habría clamado piedad hasta que se le reventara la garganta mientras las gentes le espetarían su delito. Pero estos menonitas cambas confían demasiado. A lo mucho, como este señor, el Walter Lowen, desertan, según dice, como si fuera soldado de la Guerra del Chaco. Pero la Pachamama no entierra así nomás el pasado. Ni aunque sean alemanes cambas, o de dónde serán pues, pero ni así se hace tres cruces al daño.
—Yo primero pensé que habías desertado por el gobierno. Ahora ya no es posible tener tanta tierra para uno solito ni aunque seas un grupo grande como los menonitas —dice el indio—. En el Paraguay también les han expropiado. Antes, claro, ustedes los gringos de las sectas llegaban invitados por los gobiernos. El MNR ha sido el más abierto. El Víctor Paz Estenssoro, con su Revolución de la Reforma Agraria del 52, ha repartido tierras como si fuera chicha o singani. Toma, para ti, a los japoneses; toma, para ti, a los menonitas. Obreros en las minas, campesinos a sembrar, diciendo. Claro que eran tierras cerradas, ¿no? Bien duro les ha tocado a ustedes trabajar la tierra, doblegar la selva, abrir caminos, alzar sus casitas, ¿no? Pero si te das cuenta, señor Lowen, no hay mal que por bien no venga; así es nomás, ¿no? Lo que le ha pasado a tu hija te ha obligado a salir como alma que lleva el diablo —Ríe el indio de su ironía, contento de esa sagacidad cultural que le nace de algún lugar más profundo que su propio temperamento.
—Ha sido una tragedia…
—Disculpame, señor Lowen, pero es verdad. Has dejado tu Manitoba justo antes de que llegue el gobierno a parcelar esas tierras. Bien lindas deben ser esas tierras. Bien a tiempo has desertado, señor Lowen. Bienvenido a esta parte, señor Lowen —Ríe el indio, a tiempo de meterse otro bollo de ese oro verde maravilloso que a Elise le produce tanto deseo. No ser vaca y comer loca de alegría el pasto tierno de las praderas.