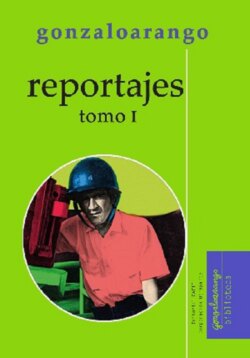Читать книгу Reportajes - Gonzalo Arango - Страница 22
EL CHOCÓ
ОглавлениеFui al Chocó y me quedé como buscando dioses. Para un psicópata que no cree en el psicoanálisis, el Chocó es la tierra prometida. Luego de aterrizar en un potrero y pasar una noche de tormentas en la selva, llegué a Quibdó, capital de este paraíso tropical.
Desde mi cuarto, de día, veo un sol áspero mojado de lluvia. De noche, un jardín de estrellas, cantos salvajes, y el Atrato, río para soñar.
Allá lejos donde se pierde la mirada y empieza la otra orilla, el infinito es verde: ¡su majestad la selva! Al borde de esta selva se detuvo la civilización. Lo que sigue es leyenda, magia negra, restos de un paraíso perdido. Los indios detestan la carne humana, igual la blanca que la negra, y ni siquiera se comen a los misioneros. Ignoro si la ciencia conoce los peligros que oculta esta selva tenebrosa, pero una imaginación cobarde puede suponer sus terrores.
Olvidé cuántas horas duró el vuelo. Solo recuerdo un mar verde sin orillas, y un zancudo de aluminio que navega por un cielo de tormentas, entre nubes densas y electrizadas como hongos atómicos. La nave corcovea como un potro, el tiempo deja de contar, la carne se paraliza de miedo, uno está suspendido en la eternidad.
Si eres religioso, te aconsejo reces el “Yo Pecador”, pues sientes que la hora de tu muerte ha llegado. Si eres panteísta, abrázate al dios de las tormentas y espera un milagro del azar. Si estás enamorado, piensa en las dulzuras del amor, evoca su rostro, y una voz de tu carne se subleva, te recuerda que la vida es bella, y que es imposible morir. Pero si no crees en nada, lo más seguro es que te lleve el diablo. Para no perecer en este pánico irracional, hay que tener fe en algo, en lo que sea. La gloria en aquel cielo de temblores se resume en un deseo humilde: volver a ser un peatón.
Si he de creer a los brujos viviré una larga vida. Pero si creo en mi “estrella”, mi destino se confunde con la tragedia. Soy supersticioso. Sobre la selva nos abatió la tempestad. En El Dorado había jugado a mi muerte despidiéndome de Sandra, autorizándola para que reclamara mi calavera y se fabricara un cenicero de recuerdo. Ya en el aire, en aquel cielo electrizado, me arrepentí. Esa nota era un presagio, y las leyes ciegas del cielo nos iban a precipitar en la nada. El frágil zancudo de aluminio giraba como un pájaro loco sacudido por el viento. Pasaron horas. Al fin, mareados y aterrados, descendimos en picada a ras de árboles corpulentos y aterrizamos en un potrero: era el fin del mundo. Pero me alegré de que el fin del mundo fuera de barro. Con el puño borré el vapor que empañaba la ventanilla, y miré al exterior: selva, lluvia, un rancho de paja. Mi cuerpo se sacudía de escalofrío y esperanza. Los pasajeros negros evacuaron el avión. Sequé frías gotas de sudor que rodaban por la nuca. Luego salió de la cabina un capitán con cara de entierro. ¿Capitán eso? A lo sumo un sargento. Juro que no tenía aires de capitán, quiero decir, esa dignidad limpia y orgullosa que exhiben los que comandan grandes naves continentales. Este parecía irritado y sucio como un chofer de bus. Pero yo estaba tan feliz de llegar a tierra con vida que sentí el impulso incontenible de arrodillarme y besarle la mano. Solo dije: “Espantoso vuelo, señor capitán”. Él dijo: “Maldita lluvia, cerró los aeropuertos del litoral, no quedaba sino este potrero infeliz”.
—Entonces, ¿esto no es Quibdó?
—Es Condoto, la selva, aquí se muere un payaso.
Se me escapó una maldición, me recosté en la silla desamparado; eran las cuatro de la tarde. Como nada había qué hacer, salvo esperar, me dormí. A las cinco desperté sofocado. La chatarra ardía con un calor sucio, pegajoso: me sentí asado como un pez. Quería fumar. Salí a buscar un cigarrillo. La lluvia chapoteaba en los charcos del potrero, salté sobre el barro hacia la choza.
Los pasajeros apretados en un banco miraban caer la lluvia con ojos vacíos, melancólicos. Ya no protestaban ni esperaban nada. Todo era inútil. Daban la impresión de haberse reunido para un entierro. Pero ¿protestar contra quién? El Chocó era así, una fatalidad cósmica. Ellos habían nacido en la fatalidad y aceptaban su destino. Pero yo, desintegrado por el miedo y la cólera, era arrojado en los brazos de una aventura andrajosa, arrastrado por aquel viento de negritud.
En la oficinita, un mecánico con cara de gorila aporreaba mensajes en clave sobre máquinas mohosas. Creo que pedía socorro. El capitán, sentado a su lado en un cajón, lo contemplaba con angustia resignada. Eran mensajes para Quibdó, Buenaventura, Bahía de Solano, pidiendo pista para nuestra nave. Nadie contestó. Por último, el potrero se cubrió con una niebla de ceniza y el avión desapareció bajo un sudario. Era el fin.
Caía la noche. Nadie hablaba. Lo terrible era la mirada. En todas partes la selva, y sobre la selva la lluvia. Cuando la mirada intentaba volverse humana, fracasaba. Los rostros eran mudos como piedras, prisioneros. Pero no prisioneros vivos que esperan la libertad, el día, el cuerpo de la amada. Perdidos entre la lluvia y la selva, estábamos muertos.
Para no enloquecer escapé entre los árboles. Un guayabo ofrecía sus frutos verdes. Salté para tomar uno, pero fracasé. Por fortuna bajé la mirada a la raíz antes de trepar, y allí esperaba enroscada una fatídica cascabel con su venenosa bienvenida. La aplasté con un palo y volví a la “prisión”.
Más tarde frenó con gran estrépito de latas un trasto de carro y se llevó al capitán por un camino fangoso que se internaba en la selva rumbo a Andagoya, a un campamento extranjero que explota las minas de platino. Esto significaba noche de whisky, jazz, carne de diablo, revista Playboy, y colchón de plumas.
Pregunté al cara de gorila si podía poner un mensaje postal. Dijo que sí, pero advirtió que se iría en el mismo avión en que viajaba. Me era igual que se demorara la eternidad, lo que importaba era que alguien en alguna parte pensara en mí. Toda mi nostalgia era para el cuerpo de Sandra. Fui al guayabo y recuperé la cascabel. Sobre una envoltura de cigarrillos escribí: “Te mando un ‘cascabel’ de besos”. Metí la nota y el bicho en un sobre y lo dirigí a Sandra.
“Magnífico –pensé con alegre venganza–, mañana amanecerá podrida”.
Media hora después regresó la chatarra y nos ordenaron meternos dentro como en una tumba. Arrancó estrepitosamente, rodando por una trocha sinuosa rumbo a la noche por entre el diluvio, ladeándose, saltando, estrujándonos como queriendo vomitarnos de aquel vientre pestilente, hediondo a gasolina y a tripas que reventaban de hambre.
Para consolarnos, el chofer de la maniobra dijo que íbamos a dormir en Condoto. Diez minutos después el cacharro se atascó, patinó en el barro, y allí se quedó. Por lo cual saltamos, hundimos los pies en el arroyo, nos arrastramos en la oscuridad rumbo a lo que fuera, pues si lo que habría más allá del barro y el diluvio se llamaba Condoto, eso tenía que ser el infierno.
Una calleja enfangada por entre tinieblas y ranchos de paja nos condujo al infierno. Los negros se habían despojado de zapatos y pantalones para no embarrarlos. A la luz de los faroles aquello parecía una macabra procesión de fantasmas resucitados de la esclavitud. Escampamos en una tienda donde oscilaban mechas de petróleo. Con un aguardiente y un tabaco me volvió el gusto de vivir. Un negrito vino y me ofreció negritas para pasar la noche, pero yo no era impaciente y además estaba embarrado como un cerdo.
Los negros habían hecho mesas redondas y hablaban de política. Con la lengua desatada por el aguardiente empezaron a alborotar, me invitaron a participar en su cháchara, pero esto me parecía un sacrilegio en plena selva. Uno de ellos, lector de Platón, el que más eructaba imbecilidades, citó una frase de La República en tono oratorio, con la cual se postuló de candidato a redentor de aquella mísera negritud.
Sentí horror de estos intelectuales de la selva, pagué mis copas y furtivamente me deslicé en la oscuridad. En alguna parte del caserío ardía una llama, y entré. Con un vaso de aguardiente en la mano contemplé el paisaje: selva, lluvia, el rugiente río Condoto. Tenía la sensación de que el mundo no existía, que solo existían las tinieblas, que yo mismo era una molécula de oscuridad perdida en la noche. Me hundí en ese éxtasis feliz de no-ser, y bebí…, bebí…, be… bí…
Una luz tísica desnudó el rostro anegado de Condoto y amaneció. El alba liberaba el caserío de las frías tinieblas: ranchos miserables, calles enfangadas, rostros silentes, harapientos. Una raza oprimida que sigue fiel a la esclavitud por la miseria y esa naturaleza hosca e insumisa que parece no tener más sentido que tiranizar a los hombres por toda la eternidad.
La iglesia era una tumba helada, desapacible: muros leprosos corroídos por la feroz humedad. Pobre Dios, con denado a morir entre aquellos muros. No templo sino caverna o prisión. Cautivo en aquel desierto de soledad inhumana, testigo de una raza oprimida, envilecida por el sufrimiento. Para aquella raza no vi salvación posible, pues allí, a causa de un dolor tan bruto, no hay conciencia de vida y los hombres sin esperanzas en este inframundo hacen su propia extinción.
Busqué a Dios entre esos muros tétricos, mas no lo encontré. Es posible que, loco de piedad, desesperado de sí mismo y de la Redención, haya decidido abandonar a Condoto en manos del demonio. Y si fue así, pienso que el diablo, arrepentido y sin ambiciones sobre aquellas almas piadosas, se convirtió en el más devoto feligrés para rogar a Dios que lo mandara de nuevo a los infiernos.
Luego de un frugal desayuno callejero, el jefe de la maniobra pregonó la partida. Había madrugado a rescatar la chatarra del barro. Subimos a la jaula como reses y, rumiando los recuerdos de la noche, volvimos al potrero.
Sol avaro y neblinoso, aún caía sobre la selva una llovizna inclemente. El capitán calentó los motores, bramaron las hélices, las llantas chapotearon en el barro, se arrastraron penosamente, y la nave remontó un cielo melancólico entre nubes diseminadas rumbo a Quibdó.
Allá nos esperaba un sol de resurrección.
En Condoto quedaba toda la tristeza del mundo. Juré volver algún día, si algún día yo fuera Dios para redimirlos, pero como ser Dios no está en mis planes, por eso nunca volveré. Por desgracia, a diez kilómetros de su miseria hay una mina que podría redimirlos: ¡su mina! Pero las dragas de La Chocó Pacífico escarban día y noche en busca de las esquivas chispas del infierno: el platino. Y mientras los negros tosen tuberculosis y se entierran vivos en los socavones, el amo se despereza, desayuna con un vaso de whisky, y arroja tres maldiciones en inglés: una contra la lluvia, otra contra los zancudos, y la otra contra el negro maldito de su destino.
Poco antes de que Dios hiciera el sol y la luna, era ya de noche y llovía sobre el Atrato. Río caudaloso que cruza la selva, uno de los más hondos del mundo. Arrastra en su cauce la belleza más fabulosa y la miseria más horripilante: paisajes paradisíacos, leyendas de dioses muertos, razas sumergidas en la noche inmemorial.
El Atrato se hace caudaloso en Lloró, donde se le derrama un río de lágrimas: el Andágueda. De allí hacia el norte, el río antropófago se devora con una sed insaciable la vida de medio país, mil afluentes que multiplican sus aguas, para desembocar exhausto y torrentoso en el Caribe, preñando de agua dulce la bahía de Colombia en el golfo del Darién, esa violación profunda y azul del Atlántico que, muerto de sed de tierra, se traga un vasto territorio de selva virgen con el insaciable lamido de sus olas.
Sentado en un balcón que da sobre el río, a media noche, oigo su silencio. El Espíritu de Dios baja sobre las aguas, o tal vez canta. Cuando el Espíritu de Dios duerme, sobre el río se desliza furtivamente el silencio. Sobre este silencio, aumentado por la quietud aterradora de la selva, como un ferrocarril de agua, susurra el remo solitario de una piragua piloteada por un pescador negro, o por un cholo ebrio de chicha perdido en la noche, sin saber si la corriente baja o sube, o se estancó. Tal es la quietud. Pero el cholo se orientará por el latido de su sangre, por la memoria casi borrosa del lejano y milenario imperio de donde vino, aguas oscuras, aguas al fondo de la prehistoria, hacia el origen remoto y olvidado de sí mismo.
La vida del Chocó está formada de oscuridad y tormentas como en el Génesis. El soplo luminoso de Dios no ha maldecido aún el barro del que engendró el espíritu. Por eso, este terrón tenebroso de selva es un vestigio del paraíso que sobrevive a la maldición divina, y conserva su primitiva inocencia.
Fieros rayos acuchillan el cielo y cae la lluvia. El aguacero puede durar días y noches o no terminar nunca. Da la sensación de que el cielo aplastará la tierra, y uno se pregunta: “Dios mío, ¿de qué misterio vengo, será acaso del misterio de tu olvido? Y ¿hacia qué región del misterio va mi ser?, ¿será también hacia la nada de tu olvido cósmico?”.
Me incliné sobre la baranda podrida que da al río, y miré al fondo. Tal vez allá encontraría la respuesta, o tal vez no. Nada era verdad: el río y yo éramos parte del misterio de Dios.
La lluvia silencia el dolor de los hombres y ahoga su sueño. En la orilla lejana, como un fuego fantasma, titila la luz de un pescador. O ¿será un pez estrella que salta hacia su origen divino? Súbitamente la luz desaparece en las aguas.
Llega la mañana, mezcla de perfume de selva y avara luz de sol. Entonces la orilla se convierte en un alegre festival sobre el barro: piraguas de cholos que se embarcaron en la selva hace días y noches navegando aguas abajo, bajo un torrente de lluvias o un torrente de estrellas, y ahora atracan en la orilla pestilente con sus racimos de frutas, jaulas de pájaros, micos salvajes, collares de finas almendras, amuletos de dioses, arcos y flechas envenenadas, calabazas de chicha, y fuera de venta, hermosas cholas semidesnudas que cubren sus senos con collares, y se maquillan con tinturas vegetales. Por su parte, la negramenta aporta al mercado enormes racimos de plátanos, plateados manojos de peces que chapotean agonizantes en las canoas.
A medida que el sol se despliega en el cielo y brilla nítido entre las nubes, en el mercado acuático los negros despliegan sus sonrisas blancas en un alegre alboroto de ofertas y demandas, con un pie en las canoas y otro en el barro. Y tres razas que viven del río se mezclan en la orilla en busca de alimento, como animales anfibios.
En el malecón alquilo una canoa y subo por el río rumbo a la selva. Avanzo algunos kilómetros bajo un sol de candela y atraco en “Pueblo Mugre”. Paso el día charlando con bellas nativas y soy feliz. El sol se pone en la curva de la selva, cae la noche. Como hemos bebido dos calabazas de chicha que compramos a los cholos, me siento un poco borracho y sin ganas de regresar. Uno de los nativos me ofrece una estera para dormir, y en la cocina huele a pescado. Me quedo. Asoman las primeras estrellas. Purifico mi alma de racionalismos amargos, mis últimos gusanos de ciudad. Morirán en mí, poco a poco, mientras yo resucito. Ya mueren, los oigo morir, pues no soportan esta dicha. Mi cuerpo será un templo y en él preparo los altares de los nuevos dioses. La noche será un dios. Libre de la servidumbre mental, me desnudo como una fruta y reclamo un sitio bajo las estrellas, entre los árboles. Florezco de amor al mundo, a los reinos eternos de la naturaleza. Soy súbdito de esos reinos. Me tiendo sobre la tierra y la oigo germinar como un vientre. Es el amor de Dios quien la fecunda. Soy hijo natural de ese amor. De cara al cielo celebro mi vida como un milagro. Los últimos pájaros emigran a sus nidos en la selva. También ellos celebran con sus cantos la gloria de Dios. Mi corazón, como un petardo, estalla de dicha. Rezo en silencio a los dioses que ignoro. Dios debe ser este himno de adoración que sale del corazón de todo lo viviente.
Dios, tú existes en esta selva. Te pido perdón si en las ciudades te niego. No sé quién eres, ni qué eres. Yo soy mortal y razonable. Pero creo en el misterio de este universo que amo sin comprender. ¡Oh, Dios mío! Tú eres también un misterio, pero ¡existes!
Cromos, n.° 2.495, pp. 12-16. Bogotá, 5 de julio de 1965.