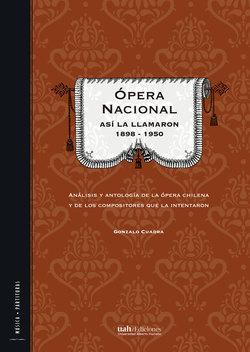Читать книгу Ópera Nacional: Así la llamaron 1898 - 1950 - Gonzalo Cuadra - Страница 8
Оглавление| Introducción |
Santiago de Chile, octubre de 2019
El 20 de mayo de 1900, en la edición octava del primer año de circulación del semanario cultural “Instantáneas”, hay un artículo a página completa referente al compositor Domenico Brescia. Nacido en 1866 en Italia, alumno destacado de compositores como Mercadante, Martucci y Ponchielli, había llegado a nuestro país en 1892, radicándose primero en Concepción y finalmente Santiago en 1898, como prestigioso docente y subdirector del Conservatorio Nacional de Música. El artículo habla de su particular fisonomía, del flamante cargo en el Conservatorio, de su aclimatación a nuestro mundo cultural, sobre todo en aquella faceta de amistades y enemistades, zalamerías y envidias que caracterizaría nuestro mundo musical docto. Enfrentado a todo esto, Brescia, como uno de los grandes en verdad, parecería transitar aquella enrarecida atmósfera sin siquiera ensuciarse los zapatos. El encomioso artículo está firmado por las siglas D.D.U., en las que me atrevería a descubrir a nuestro célebre Diego Dublé Urrutia, colaborador literario de “Instantáneas” desde su primer número y a quien Brescia pusiera en música algunos poemas, como por ejemplo la canción “Cuánto tarda!” Op. 5, N° 2. Este artículo señala que el compositor es el autor de la ópera La Salinara (comenzada en Italia, con libretto de J. Gasparini, y terminada en Concepción) y va acompañado de una caricatura que lo muestra enjuto, en un gesto de exagerado pero buen humorado ademán de director, con varias partituras regadas por el suelo. Conjuntamente con el artículo, la caricatura vendría a complementar la visión de un Brescia humano, algo extravagante, pero diverso, quizá con algún toque de aquella genialidad bien atesorada por el romanticismo1.
El 24 de junio, en la edición Nº 13 de “Instantáneas”, en un artículo de actualidad artística capitalina, se cuenta que el Teatro Municipal finalmente ha dado fecha para el estreno de La Salinara, noticia recibida “…con universal simpatía por todos los que conocen el talento del maestro Brescia y han oído hablar de las bellezas de su obra”2. Y sigue:
La Salinara es un poema lleno de sentimiento y ternura. La música es apasionada, poética, de una factura elegante y correcta á lo Puccini, no decae un instante en toda la obra, y tiene, por el contrario, partes arrebatadoras en que el arranque musical llega al más alto y conmovedor lirismo. Todos los que han oído partes de La Salinara ó han tenido ocasión de estudiar sus méritos, no dudan que la ópera de Brescia tendrá un éxito colosal3.
Días antes del estreno será el mismo Diego Dublé Urrutia quien preparará la traducción al castellano de la ópera, trabajo que será publicado en un diario local con el fin de hacer comprensible los detalles del argumento.
El 14 de octubre, en el Nº 30 de la misma revista (que ahora se llama “Instantáneas de Luz y Sombra”) una reseña firmada por Augusto G. Thomson sobre la actividad teatral de Santiago hace la crítica del esperado estreno de La Salinara. Allí dice:
El primer acto pasa y en buena hora, pesado y algo fúnebre, no obstante celebrarse una boda […] el acto último, por fin, deja en el ánimo del público el convencimiento que la obra no es mala, aunque puede considerarse justicieramente buena. Una ópera escrita en nuestro tristísimo ambiente artístico; tiene bellezas, genialidades, rarezas de mérito ó de defectos que en una primera audición no puede estimarse. Pero en verdad su libreto es desgraciadamente pobrísimo, su argumento ingrato y hasta antipático, deficiencias que gravitan sobre el mérito mismo de la música4.
Ilusiones ópticas: el comentario crítico es nuevamente acompañado de aquella caricatura de Brescia que, ante el talante del texto, parece algo más ridícula, si antes extravagante, ahora definitivamente estrambótica.
Para terminar, en la edición Nº 31 de “Instantáneas de Luz y Sombra” hay una página con seis caricaturas acerca de las óperas que se presentaron en la presente temporada. En cada una está dibujado el mismo espectador y su reacción frente a cada título: Se asombra con la aparición de Mefistófeles en Fausto, aguza el oído para disfrutar de una melodía de Fedora, se refocila con las piernas de las bailarinas en Gioconda, se aterroriza con el asesinato de Desdémona en Otello y, finalmente, se queda dormido con La Salinara sobre la siguiente frase: “Dicen que es sublime”5.
¿Dónde habrán quedado los convencidos augurios de “éxito colosal”, aquel argumento poético “lleno de sentimiento y ternura”? ¿Cómo es que ese entusiasta recibimiento del público se metamorfoseó en un cariz de subestimación y burla? La respuesta se puede intentar a la luz de otros ejemplos que dentro de poco le seguirán: el italiano Domenico Brescia, de una manera más rápida que un trámite burocrático en el registro civil, sin notificaciones gubernamentales, se había transformado en el lapso de cinco meses en un compositor chileno intentando su primera ópera. Luego de unos pocos años Domingo Brescia presentará la renuncia a sus cargos nacionales, y en 1904 se radicará en Ecuador, continuando con su labor docente6.
América para los americanos
El ejemplo del Brasil con las óperas de Carlos Gomes era demasiado cercano: una nación americana podía tener no solo un operista de exportación a la mismísima Europa, sino que aquellos títulos tenían vida en las principales temporadas teatrales, incluso fuera del ámbito de influencias del Brasil. La emoción recaía especialmente en un título, Il Guarany (1870), que a una década de su estreno ya había sido representada en diez países7, probando ser un éxito incluso en nuestro escenario del Teatro Municipal de Santiago en 1881 en donde, a gritos de “¡Viva Brasil, viva Chile!”8, supo hacer nacer un fervor americanista y nacionalista que fue fundamental para detonar la idea de que si existía un compositor de ópera brasileño bien podía haber uno chileno. Sumado a esto, aunque siempre en italiano, Il Guarany traía la novedad de la temática indigenista planteada con un protagonista héroe-tenor simbolizando aspectos positivos, y que permitía el antagonismo colonos-colonizados con una inclinación en la balanza (al menos en lo emotivo) hacia los segundos. Carlos Gomes, además, era el primer compositor de nuestro continente que lograba hacer propia una temática americana, paisaje que no era en absoluto nuevo para los operistas europeos desde hacía más de cien años y plantarla con éxito en el mismísimo Milán. Pero Il Guarany de Gomes era una punta de iceberg ilusoria; detrás de ella existía un apoyo intencionado, amplio e imperial del Brasil, único incluso en su país y la lírica de las naciones americanas pronto se darían cuenta de su desalentadora diferencia.
Pero en resumen, toda esta novedad era posible y poco a poco se fue demostrando, si consideramos las fechas de la primeras óperas y las temáticas nacionalistas abordadas, siempre en idioma italiano, que tuvieron estreno en nuestro continente de repúblicas: Argentina con La Gatta Bianca (1877) de Francisco Hargreaves y Pampa (1895) de Arturo Berutti como la primera de temática nacionalista; Perú inmediatamente basándose en la temática nacional con Atahualpa (1877) del italiano Carlos Enrique Pasta (o Pesta) y Ollanta (1900), primera ópera de un compositor nacional, José María Valle Riestra; Venezuela en estilo europeo con su primera ópera Virginia (1873) de José Ángel Montero; México con la figura basal de Melesio Morales (Romeo (1863), Ildegonda (1866)) y su primera ópera de temática nacionalista Guatemotzin (1871) de Aniceto Ortega de Vilar; Uruguay con la europeizante Parisina (1878) de Tomás Giribaldi y una primera de temática nacionalista en Liropeya (compuesta en 1881 y estrenada en 1912) de León Ribeiro. Caso especial el del compositor Pablo Claudio, de República Dominicana, quien luego de tomar contacto con Gomes en Brasil comenzó la composición de María del Cuellar, la primera ópera en ese país, además de temática americana, pero que nunca terminó9. Caso especial es un pionero José María Ponce de León en Colombia, que en 1874 estrena su ópera bíblica Ester, con libretto tanto en italiano como en castellano (como será posteriormente nuestro Caupolicán). Ecuador también es un caso especial pero por su exigua producción: Cumandá de Sixto María Durán será la primera ópera compuesta recién en 1916; tendrá temática indígena y nunca se estrenará. No será sino hasta 2006 que Ecuador oirá una ópera completa propia: Manuela y Bolívar de Diego Luzuriaga.
La creación de obras líricas en nuestro país, comparando las fechas anteriormente citadas de países americanos, tuvo un inicio más temprano y radical debido a la presencia del músico, poeta y doctor Aquinas Ried, alemán avecindado en Chile. En 1847 había completado y buscaba estrenar su ópera La Telesfora, cuya música y texto eran de su autoría10. Esta “ópera heroica en tres actos”, es fascinante en su concepción misma pues no solo versaba sobre una temática chilena, incluso con personajes protagónicos de etnia mapuche, sino que estaba escrita (y Ried así la pensaba estrenar) en castellano, sin traducción al italiano, lo que era —a luces del panorama hispano en general— una idea revolucionaria. El proyecto, luego de meses de esperanzas y frustraciones, no logró concretarse11. De una siguiente ópera, Diana (1868), también fueron infructuosas las gestiones para su estreno; y así quedaron dormidas varias otras partituras del autor, hoy perdidas. Consideremos que aún no existía en Chile un contingente de cantantes líricos locales con los que se hubiera podido afrontar una ópera completa12; además, de manera abrumadoramente mayoritaria, eran las compañías italianas las responsables de los títulos líricos e indefectiblemente ofrecían el repertorio (italiano, francés o alemán) en aquel propio idioma, por lo que es de imaginar lo difícil que debe haber sido convencer a un elenco de afrontar el trabajo extra que significaba no solo un título nuevo, sino que en un idioma ajeno13. De hecho, nuestra primera ópera en castellano, Caupolicán, fue estrenada en 1902 por cantantes nacionales o hispano parlantes, recurriendo al ámbito de las relaciones musicales de amistad y cercano al favor personal, fuera de una compañía y temporada oficial. Al pasar de los años la situación no cambiaría sutancialmente: revisando la “Reseña histórica 1849-1911” del Conservatorio Nacional, podremos darnos cuenta que en la descripción año a año de la carrera de cantante no habrá ningún ramo de expresión actoral o corporal, mas sí se hará hincapié en el estudio del italiano, el trabajo coral y en el aprendizaje de vocalizos y métodos de enseñanza por sobre un repertorio solístico; con esto se deja entrever el futuro laboral de los egresados: profesoras y coreutas de teatro en las damas (y un porcentaje muy amplio de egresadas que no ejercerán nunca el canto), profesores, coreutas y cantantes de iglesia los varones. Excepciones notables e internacionales serán los solistas Pedro Navia, Sofía del Campo y Manuel (Emmanuel) Núñez.
Edith Warton describe en su novela “La edad de la inocencia” una función del Fausto de Gounod a comienzos de la década de 1870 en la Academy of Music de Nueva York cantada en italiano por la soprano Christine Nilsson como una norma social esperada; y anota con cierta ironía pero no menos convicción que “una inalterable e incuestionable ley del mundo musical exige que el texto alemán de las óperas francesas cantadas por artistas suecos debieran ser traducidas al italiano para el más claro entendimiento de las audiencias anglo parlantes”14.
Y es que en los Estados Unidos el tono irónico aunque resignado del texto citado era posible ya que la ópera italiana y en italiano tuvo que luchar allí contra una rica tradición local de óperas ballada y semi óperas en inglés, batalla que tuvo un punto de victoria decisiva a partir de la llegada de la compañía operística de Manuel García a nueva York en 1825; lo que llevó a exclamar, de manera bastante profética que “si la ópera en inglés debiera arrancarse de nuestras costas [cisatlantic shores], una cosa es cierta: su recuperación no podrá ser racionalmente revivida antes de 1930, es decir, dentro de un siglo”15.
Por otra parte, y debido a no haber sido una tradición colonial española, en Latinoamérica no había una costumbre local de óperas o semi óperas a las cuales destronar idiomáticamente. Es así que para mediados de siglo XIX ya el criterio en todo el “nuevo mundo” se había aunado. El asunto del idioma, este italiano como lingua franca que permitía el acceso a la oficialidad y solvencia de las compañías italianas, era oído sin ser oído tal como el condimento que durante siglos da sabor a un plato pero que solo se percibe cuando se ausenta. Me explico: para un asistente a las temporadas líricas de gran parte del mundo occidental, cebado en décadas de compañías italianas itinerantes, el estrellato y solicitud de cantantes italianos, diligentes y efectivos compositores italianos en la cresta de las modas y estilos, además por la creencia de que aquellos títulos eran el grado de mayor evolución posible del género y habían sido compuestos en el idioma más apto para ello16, el italiano era tan internacional, necesario y consustancial al género que incluso no generaba mayor debate ni se incluía dentro de las grandes ofensas nacionalistas, así en España o Argentina, así en Uruguay (cuyas óperas de Giribaldi desataron fervores localistas y americanistas sin que esto fuera lastrado por el idioma)17, y así también en Chile.
Ried y Acevedo Gajardo, incluso Leng en su inconclusa María, tuvieron una visión de avanzada sorpresiva que no tuvo inmediato eco, más aún si se dependía de cantantes extranjeros. Entrado el siglo XX los tiempos sí se pondrán más críticos respecto a la pertinencia del idioma, pero no aún como tema unánime. Compárese: a comienzos de la década de los 40 el compositor y director orquestal argentino Héctor Panizza nos decía: “Hablé con Guido Valcarenghi, presidente de Ricordi Americana, de mi intención de rehacer Aurora y juntos pensamos inmediatamente en la traducción al español del libreto italiano, porque si en 1908 se podía presenciar una ópera de argumento argentino cantada en italiano, no hubiera sido posible hacerlo en la época actual”18; pero, por otra parte, en un Brasil de connotada tradición operística propia, en 1941 la ópera Malazarte de Oscar Lorenzo Fernández tuvo que traducir su libreto del original portugués al italiano —ad portas de su estreno— para contar con los cantantes de la compañía oficial y así poder ser parte de la temporada en Río de Janeiro19.
Entrado el siglo XX los tiempos serían más críticos respecto del idioma, pero décadas antes, la necesidad de una ópera era saciada tal como debíamos consumirla, tal como naciones modernas que nos sentíamos.
Ópera nacional, que así la llamaron
Para fines del siglo XIX ya hemos visto que corrían nuevos impulsos en América. Chile comenzaba a sentir su joven adultez: la economía se mostraba optimista, se ejercía soberanía y sus fronteras se fijaban (hacia el sur con la Araucanía, al oriente con Argentina —si bien de manera irregular—, pero sobre todo el nuevo norte tras el triunfo de la Guerra del Pacífico), el sentido nacional se nutría del conocimiento geográfico y del natural, de la descripción de paisajes, flora y fauna. Lo más trascendente para nuestro estudio: la República recuperaba un definitivo escenario cívico, el remozado Teatro Municipal, reconstruido a partir del incendio de 1870, ahora en pleno estilo francés, un paso fundamental para acercar nuestra ciudad al imaginario europeo y a las necesarias actividades cívico políticas que lo habitarían.
En 1884 un concurso realizado en nuestro país, a la manera de aquellos célebres de la casa Sanzogno que había dado a conocer Cavalleria Rusticana, premiaba a Adolfo Jentzen, un alemán natural de Hamburgo avecindado en Chile, por su ópera Arturo di Norton y a Manuel Antonio Orrego, un chileno discípulo de Deichert del que se conservan algunas piezas de salón, por su ópera Belisario. Esta última la habría comenzado a bosquejar en ١٨٦٩ a partir del libretto tomado de la partitura canto y piano homónima de Donizetti y habría pedido en ese entonces, infructuosamente, una ayuda gubernamental para poderla terminar. De ambas piezas no se tiene mayor noticia, aunque por los títulos, de impronta italiana y corte histórico de capa y espada, quizá semejarían a las creaciones de un temprano Verdi, Mercadante o del mencionado Donizetti. Sería la primera ópera compuesta por compositor nacional de la que se tiene noticia20.
Luego, quizá anteriormente o de forma paralela se citan otros intentos que no dejan de ser meros bosquejos y que sirven para llenar el anecdotario nacional21.
Pero para que estas óperas dejaran de ser papel pautado y conocieran la puesta en escena faltaba algo de tiempo: recién el 2 de noviembre de 1895 se estrena en el Teatro Municipal de Santiago La Florista de Lugano (o La Fioraia di Lugano, como a veces también fue mencionada debido a su Libretto en italiano), primera ópera compuesta en nuestro país a manos de un connacional en ver la luz pública. Su autor era Eliodoro Ortiz de Zárate, quien también había creado la idea de su argumento, luego versificado en italiano por Tito Mammoli (ver capítulo dedicado al Lautaro).
En 1885, a los veinte años y previo ganar un concurso del Consejo Universitario, Ortiz de Zárate había viajado a perfeccionarse en el Conservatorio de Milán, institución que lo acogerá entre 1887 y 1889. Terminados sus estudios recorrió Suiza, en donde tomó la inspiración para componer aquella Florista. De regreso a nuestro país, luego de muchas gestiones, logrará el mencionado estreno. Cánepa nos cuenta que “los ensayos fueron breves, mal dirigidos […] el elenco no hizo ningún esfuerzo por estudiarse bien la obra”. Sin embargo, La Florista de Lugano tuvo un promisorio éxito de público y comentarios auspiciosos de algunos críticos, “lo que —sigue Cánepa— dio pábulo al autor para desatar una campaña de chilenización de las temporadas, o sea, que cada año debería estrenarse una ópera de autor chileno para que estos tomaran confianza en su labor. Pero fue un grito en el desierto; las altas esferas y las empresas rechazaron de plano sus sueños”22. Hoy la partitura de esta primera ópera está perdida.
Pero era un inicio. Llegado el cambio de siglo los músicos nacionales, incluido el pionero Ortiz de Zárate, empezarán a componer nuevos títulos, estrenándose algunos, aunque distando enormemente de una corriente musical nacional o un plan político-cultural que propendiera a aquella “chilenización de temporadas” con las que alguna vez se soñó. Un paréntesis auspicioso serán, décadas más adelante, los años 1939 a 1942, empapados de un fervor nacionalista producto de la Segunda Guerra Mundial, lo que sumado a la dificultad de contar con compañías europeas que arriesgaran viajes interoceánicos —específicamente a través del Atlántico— propendió a la utilización de solistas nacionales, fomentando además el estreno, reestreno o repetición de algunos títulos chilenos23.
Aun considerando esos años mencionados, al compararlos con el éxito de la nacionalización lírica sucedida en el Brasil, habrá tres puntos que distanciarían aquel resultado del nuestro: Carlos Gomes recibe, al igual que Ortiz de Zárate y Acevedo, una beca de estudio y perfeccionamiento en Italia, pero a diferencia de ellos, optará por un domicilio definitivo en Milán sustentado por una evidente política cultural brasileña. Segundo, el fenómeno lírico en Italia era tanto de arte como de parte, es decir una industria propiamente tal y había que saber entrar en ella en lo que refiere a las determinantes casas editoriales, empresarios, contratos y cantantes que se aventuraran en la novedad, y no solo dejar la representación de una ópera a la solitaria y desesperada gestión del compositor. Gomes —como ningún otro compositor de América en el siglo XIX— logra entrar en la industria lírica: sus óperas tendrán estreno inmediatamente en los grandes teatros italianos de Milán y Génova, accediendo a la difusión de la célebre casa editora Ricordi —de las más importantes de Europa—, serán interpretadas por importantes figuras del canto, tanto en los escenarios como, consecuentemente, en la incipiente industria fonográfica24. Lo esencial es que el Brasil, o mejor dicho, el entonces Imperio del Brasil (no hacía mucho independizado de Portugal) más que decretar un fomento a la creación nacional veía con muy buenos ojos e interés el formar y fundar específicamente una lírica nacional (quizá a través de un único compositor nacional en la figura de Gomes) que, mediante el acercamiento al público de élite que presenciaba ópera, acrecentara su valía cultural y política; una suerte de “avanzada” brasileña en el mundo. De hecho, la primera ópera de Gomes A Noite do Castello (1861), al igual que el citado Guarany, serán dedicadas al Emperador Pedro II, y la segunda ópera más destacada de Gomes, Lo Schiavo (1889), a la princesa Isabel. La relación de Carlos Gomes con el trono brasileño será siempre fluida y de apoyo25. Gomes tuvo, además, la fortuna de que su talento lírico diera frutos en un pleno siglo XIX que aún veía la ópera como un género sumo, indiscutido, a un par de décadas nada más en diferenciación con Chile u otros países de América Latina con un ambiente de revisión de políticas musicales o, al menos, de cuestionamiento de la ópera como el principal género para la visibilidad de un compositor y su aporte al desarrollo de una nación. En resumen, Gomes es un caso único en su tiempo en toda América, inclusive en Argentina, Chile y Estados Unidos, tres naciones en las que el género operístico suscitaba interés y era parte fundamental de la vida social pero que estaban lejos de establecer una industria de creación, recepción y difusión lírica nacional al par de Italia, Francia o Alemania26.
La historia de la lírica compuesta por chilenos, desde aquella Florista, es distinta a Gomes y a Europa, pero consecuente en sus propias características. Aquí los sucesos se repiten como si hubiésemos entrado en un día que se cita insistente a sí mismo y del que es difícil salir.
Primero, muchas veces la composición de la primera o única ópera se produce ad portas de un viaje de perfeccionamiento a Europa, ya sea a través de instancias personales (Hügel) o debida al apoyo estatal (Ortiz, Acevedo Gajardo, Bisquertt), en donde se continúa con la labor de compositor. Es sintomático que este viaje de perfeccionamiento se destine a Milán o Italia, no solo para los compositores chilenos como Ortiz de Zárate y Acevedo, sino en general para los latinoamericanos: piénsese en Gomes (Brasil), Giribaldi (Uruguay), Héctor Panizza (Argentina) o Melesio Morales (México), por ejemplo, situación que se explica puesto que dentro del ámbito docto la ópera era el género musical más institucionalizado y, por lo mismo, más ligado a la autoridad civil —moderno mecenas— y porque Milán tenía el fantasioso, mas no del todo inexacto título de “capital mundial de la ópera”27, al poseer más que cualquier otra urbe italiana toda la maquinaria industrial necesaria al género (partiendo por las casas editoriales musicales, que podían manejar y decidir sobre el destino del resto: compositores, empresarios, libretistas, cantantes, escenógrafos y vestuaristas hasta claque y público). Posteriormente, al regreso, podrá haber un estreno de alguna ópera (Hügel, Ortiz) pero la vida pública de aquellas creaciones cesa y, aunque el autor siga componiendo otras óperas, no habrá nuevos estrenos; como si la inversión estatal se hubiera dado por pagada con el viaje mismo y el solo hecho de haber compuesto. También hay quien no logrará o no querrá estrenar sus creaciones escénicas (Acevedo Raposo, Rengifo) y aquellos que compondrán una y no intentarán repetir el hecho (Bisquertt, Melo Cruz, Casanova Vicuña, incluso Leng). Herederos del ejemplo wagneriano, tal vez por reales inclinaciones literarias, quizá debido a lo oneroso de la gestión o a que en Chile no existía el oficio de libretista, casi todos los compositores tratados aquí concentrarán en una mano el texto y la música, es decir serán tanto compositores como sus propios literatos (Hügel, Bisquertt, Melo Cruz, Acevedo Raposo, Cotapos); y aunque otros no serán sus propios libretistas, sí son los autores de la idea literaria y buscan a quien las pueda transformar en libretto (Ortiz de Zárate, Casanova Vicuña). Esto dará interesantes luces sobre su “plan” composicional, responsables del devenir dramático y teatral-musical de sus óperas.
Luego, en cuanto a la representación, se busca el Teatro Municipal como (quizá único) escenario ideal para ópera en Chile y así acceder a las compañías líricas (extranjeras, prácticamente todas italianas) que año a año se hacían responsables de la temporada correspondiente y, por lo tanto, no solo solistas de cierto nivel sino además a un presupuesto que incluía decorados, vestuario, coro, orquesta, cuerpo de baile, un director de escena y, en el caso de que el compositor no lo hiciera, un maestro conocedor del género que dirigiera musicalmente la producción28. En general, los elencos de nuestros estrenos contaron con algunos solistas de gran renombre que ya tenían o estaban por iniciar una interesante carrera escénica y discográfica: Boninsegna, Magini-Coletti, Pacini, Pacetti, Damiani, Merli, Spani; sin embargo ninguno incluirá algún solo de aquella ópera para registrar fonográficamente. Es más, hasta donde he podido pesquisar, no existe registro fonográfico de ninguna de las óperas nacionales fundacionales.
Para arriesgar un estreno nacional hay que convencer, con varios meses de anticipación, a todos estos responsables de la temporada: desconfiados nacionales, además de extranjeros que no tenían ni ligazón afectiva o beneficio económico o publicitario por el repertorio de un novel compositor americano. La correspondencia oficial entre artistas y la Municipalidad de Santiago preservada en los archivos del Teatro Municipal es elocuente29:
En mayo de 1894, macerando lo que será el estreno de La Fioraria di Lugano, Eliodoro Ortiz de Zárate escribe a la Municipalidad expresando que en Chile “el artista carece por completo de elementos artísticos y cuadros comerciales con los que dar vida a sus obras” (la industria lírica, en suma), y pide:
La representación de una ópera nueva exige gastos de trajes, decoraciones y copias musicales que yo no podría costear [y por lo tanto suplico] que entre las cláusulas impuestas al nuevo empresario […] lo obligue a representar mi trabajo. […] Que se me autorice para contratar o buscar un pintor escenógrafo […] Que se me acuerde la suma de dos mil pesos que estimo costarán las copias necesarias para cantantes, coro y orquesta…30.
Días después don Eliodoro —con el telón de fondo ya encargado a Europa— volverá con sus cuitas ad portas de la llegada a Santiago de la Compañía Lírica, ya que le han expresado claramente que la obligación de esta “es la de dar la Ópera y no contribuir a la preparación de ella fabricando trajes ni pintar decoraciones”31. Y termina con un punto no menor: aclarar el número de veces que deberán dar su Fioraia pues tampoco había claridad en esta cláusula. La ópera de Ortiz de Zárate deberá esperar un año más.
Don Remijio Acevedo Gajardo no tendrá mayor tranquilidad epistolar. El 28 de marzo de 1910, con su Caupolicán terminado, a vistas del centenario patrio y tratando de resolver el impase con Claudio Carlini, pide la representación de su ópera, incluso obviando la enojosa presencia de Padovani que era visto por el compositor como una figura muy poco propensa a lo chileno. La respuesta de Arturo Alessandri —el responsable de la Compañía Lírica— es clara:
Poner en escena la obra Caupolican del Maestro Acevedo importaría quince a veinte mil pesos, suma que la Empresa no está en Estado de gastar i, si ese gasto fuera hecho por la Ilustre Municipalidad o por el autor, la Empresa procuraría poner en escena la obra si, después de estudiada por las personas competentes que sean de la confianza de la Ilustre Municipalidad, juzgase esta Ilustre Corporación que la obra es de un mérito artístico bastante que la haga digna de nuestro Teatro Municipal32.
Caupolicán no se representará sino treinta años después.
Y así Raoul Hügel en 1899, escribiéndoles que su Velleda no consideraba gastos para el Teatro pues podía ocupar trajes y decorados de óperas “que ya han caído en el olvido”; o Gregorio Cuadra y su Arturo Prat, pidiendo a la Comisión de Teatros la subvención de 490 pesos para copias y gastos pero ofreciendo una de las tres representaciones a beneficio. Ambas óperas nunca pisarán el Teatro Municipal.
Una vez iniciados los ensayos, viene la reticencia, pero también campañas de exaltación nacionalista, un estreno que cuenta con la presencia del Presidente de la República, un desempeño correcto de los solistas y director musical, finalizando con una recepción cálida o incluso entusiasta (nunca reprobatoria en todo caso) de parte del público, pero más reticente en la crítica especializada de diarios y revistas, con un espectro desde lo alentador hasta lo demoledor. Esto no es menor, pues la opinión de público es algo pasajero y tiende a no quedar anotada. Quiero detenerme en esto: en todas las óperas estrenadas entre 1902 y 1942, de Velleda al Caupolicán completo, la reacción del público fue descrita como positiva por parte de la prensa, e incluso este veredicto a jurado abierto fue esgrimido como pasaporte de calidad de la obra por parte de algunos compositores como Ortiz de Zárate y Melo Cruz; sin embargo, poco a poco la opinión o recibimiento público de la creación docta (desapareciendo tal como se desvanece la opinión oral), va a ir adquiriendo valor meramente anecdótico, especialmente en la visión de las vanguardias, independizando el fenómeno musical, el valor musical, de su recepción. Me permito destacar este fenómeno porque da indicios claros de la llegada del siglo XX a la música de nuestro país y sus búsquedas creadoras independientes33.
Esta recepción positiva del público deviene estéril sin el respaldo de crítica y la asiduidad de las repeticiones en temporadas sucesivas, o permitiendo repeticiones que no tienen el esmero de una afectuosa preparación, sumado al poco interés de los intérpretes, que no invierten tiempo y energía en una música que no volverán a cantar o que no les reditúa beneficios económicos o de prestigio, además de la falencia de un financiamiento o política cultural más clara y supervisada. Como se dijo, en Chile (y en América en general) no existía la industria de creación lírica, mas sí de consumo; específicamente no había editoriales y editores musicales como Sonzogno y Ricordi en Italia, que fueron los responsables del nacimiento y mantenimiento de la “Giovane Scuola” (Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Cilèa, Giordano), que servían de nexo contractual con teatros y cantantes, las cuales podían permitirse un razonable número de fracasos en búsqueda del éxito que los resarciera económicamente y que muchas veces sustentaban con sueldos a los compositores para una tranquila composición siguiente.
El resultado: no hay una producción que cree escuela, que habitúe al público y que logre arraigar emocionalmente, no acceden ni permanecen a largo plazo en el “repertorio” de los teatros, que, en sus directivas a lo largo del siglo XX y en este consecuente círculo vicioso, no muestran interés por crear un repertorio nacional lírico34.
Luigi Stefano Giarda es un destacado compositor italiano avecindado en Chile desde 1905. Su labor como compositor, pedagogo, intérprete y conferencista es aplaudida con entusiasmo en nuestro país. En 1910, en la temporada del centenario patrio de nuestro Teatro Municipal, estrena Lord Byron, compuesta en Italia en 1901. No es chileno, tiene méritos musicales y sociales reconocidos, sin embargo sus palabras al momento de aquel estreno resumen y complementan este capítulo de manera radical:
¡Un éxito que no tiene precedentes en el máximo teatro de Chile! Infinitos aplausos sobre todo a mí y a los intérpretes compensan las fatigas que tuve que sufrir para la preparación de esta obra, ya que ni el empresario ni el Director de Orquesta, amigos míos, me ayudaron en nada. Tuve que enseñar las partes respectivas a los artistas, a los integrantes del coro, incluso al cuerpo de baile. Además, tuve que dirigir yo mismo la ópera35.
Si bien la temporada de 1910, de celebración patria, no tuvo un chileno entre sus compositores escénicos, todo indicaba (como finalmente ocurrirá) que estaba adoptando a Giarda como un connacional. Hay catalogadas poco más de mil obras compuestas por él, de diversos géneros y pretensiones, sin embargo no escribirá nunca una ópera en nuestro país.
Alrededor de 1915 la Ilustre Municipalidad de Santiago y su Consejo Superior de Letras y Música establecerá una suerte de concurso para cualquier drama, comedia u ópera nacional que deseara ser presentada en el Teatro y con los cuerpos artísticos de la compañía oficial. Era un paso entre adquirir conciencia de la modernidad como nación y la consiguiente necesidad de producir y suplir la ausencia de casas editoriales de música, que eran las que en Europa promovían tales estrenos. Las cláusulas específicas de postulación en ópera pedían que fuera obra de un autor chileno titulado en un Conservatorio europeo y cuya música hubiere obtenido éxito en Europa, lo que motivó más de un descontento en quienes veían, no sin motivo, que ello “cierra el camino a más de alguna obra de mérito […] Ha estrechado tanto su camino la Ilustre Municipalidad al parecer con el objeto de dejar pasar a un solo autor nacional. […] Más valen obras sin título [galardones profesionales] que títulos sin obras”. Quien escribía era don Remigio Acevedo Raposo, pero al autor a quien se refería no queda claro. ¿Quizá Ortiz de Zárate? Este último también se aferrará al respiro de esta cláusula para defender y proponer nuevamente su Lautaro, pero vanamente36.
Escenario de una sociedad vigilante
La ópera fue un género fundamental en la edificación nacional en el siglo XIX; piénsese en los casos de Alemania, Italia, Polonia, Rusia, Hungría o República Checa, donde los títulos líricos de un Weber, joven Wagner o Verdi, Smetana, Glinka o Moniuszko fueron avalados por un fervor intelectual y popular que además conllevaron planteamientos musicales, argumentales, gremiales incluso. De allí que para entender cabalmente la sociedad latinoamericana y el nacimiento de las respectivas Repúblicas durante el primer tercio del siglo XIX, nuevamente sea fundamental estudiar el fenómeno de la ópera, ahora en su aspecto sociocultural y político como arquitectónico: durante la época colonial española la ópera, invención italiana —salvo algunos pocos títulos en el siglo XVII— no fue un fenómeno local como ocurrió en Francia o Inglaterra, por ejemplo y, por consiguiente, tampoco tuvo presencia destacada o marcante; la ópera es un producto “exótico” que cobra protagonismo en el siglo XIX americano, justamente con el nacimiento de las nuevas repúblicas independientes; para continuar, la construcción de un teatro de ópera, máxime cuando sigue patrones arquitectónicos y estéticos europeos, es más que la edificación de un pasatiempo, o el producto de una sociedad financieramente establecida que busca espacios de esparcimiento a la manera de naciones como Francia, Inglaterra, incluso Italia: es un espectáculo inclu/excluyente, jerárquico, visual y sonoro de lo que aspira el pensamiento liberal, el ansia cultural, la afirmación social, la autoestima nacional y la dirección política del nuevo siglo. Ya no será la catedral colonial respectiva el escenario de celebraciones cívicas, sino este nuevo templo erigido por la razón y para el hombre. Los antiguos salones aristócratas como punto de reunión y afirmación se han trasladado a un escenario mayor que los cobija y nutre37. Las instituciones humanas y financieras que permitan su desarrollo serán sinónimo de prosperidad y modernidad; de hecho es sintomático que los teatros de ópera erigidos y financiados por los nobles en la Europa del siglo XVIII den paso en el siglo XIX a teatros urbanos construidos según la bonanza económica de una nación y, más específicamente, de una ciudad. La semejanza de los himnos nacionales con aspectos rítmicos, melódicos y armónicos del tardío bel canto italiano no se explican solo por la moda musical del momento, es un matrimonio real, hay orgullo en ello y este pensamiento se mantendrá en muchos aspectos hasta hoy. Pensemos en “Chile”, por ejemplo, un libro en inglés de 1915, nacido desde el mismo gobierno que busca hacer descripción, recuento y propaganda de nuestra nación; al momento de llegar al apartado “Fine Arts”, específicamente en lo que refiere a música, los primeros compositores en ser mencionados —“distinguidos entre varios de real mérito”— son Teodoro [sic] Ortiz de Zárate —autor de tres óperas que tratan de diversos orígenes de la vida del país— y Raoul Heugel [sic] —del que una de sus óperas fue representada en Santiago [sic]38. Obviemos las erratas y veamos la necesidad de este párrafo: la ópera era un distintivo de civilidad, paridad y orgullo ante el mundo.
Por lo mismo, nuestro Teatro Municipal, francés en su arquitectura (es decir, civilizado y elitista) es una construcción emblemática. Es un espacio público pero con derecho de admisión, intencionalmente diseñado para ver y ser visto, con palcos construidos específicamente para el presidente de la república y el alcalde de Santiago (se da por hecho la presencia de sus más altas autoridades) dispuestos de manera frontal, cerrando la herradura, casi sobre el escenario, para que todos los demás espectadores puedan participar de la función y mirar a sus gobernantes al mismo tiempo, aunque estos tengan la visión más incómoda, función secundaria por tanto. Es un escenario de 360 grados que logra unir dos realidades líricas: el centralismo del modelo francés a partir del teatro de L’Opéra de París (un nuevo Versalles para la renaciente aristocracia y la pudiente burguesía) pero que, fuera de todo fervor e inclusión nacionalista, será llenado con repertorio italiano masivo y de llegada directa, interpretado por artistas extranjeros, es decir internacional, que aporta la sensación de conexión con la moda y corriente europea.
Pero en este Teatro Municipal, tal como ocurre con algunos salones en las casas aristócratas, orgullo de modales civiles y educados, aquellos que se abrían y lucían solo para fiestas y visitas, así como estos no son habitados por gente cualquiera, así ocurre en este teatro nuestro, que pareciera tolerar nacionales pero en grupos anónimos (orquesta, coro, público en galerías superiores). Lo visible: las compañías, los solistas, los directores, el repertorio, todos serán extranjeros; nos comunicarán y reflejarán directamente con Europa. ¿Acaso un cantante nacional, si lo hubiese, hubiera podido viajar y contar en Italia o Francia cómo es nuestro teatro (léase nación) y cómo no teme a comparaciones con teatros europeos? Como se va intuyendo, que un chileno componga una ópera no sólo concierne a lo musical. Pero, así como hay una familia que no permite que un niño se crea con atribuciones de adulto y entre a la sala de visitas, también hay otra que piensa que sería bueno, bajo muchas condiciones, que de a poco se vaya acostumbrando a las normas adultas y logre habitarlo.
El asunto de los asistentes es un punto a tratar. El Teatro Municipal de Santiago tenía un público habitual, cautivo, debido al sistema de remate y compra de asientos y palcos por toda la temporada, conocido como remate “de llaves”, por citar a aquellas de la cerradura del palco. Era un público proveniente de los sectores más acomodados o influyentes de la sociedad nacional al punto de ostentar localidades en el Teatro como una muestra de nivel y termómetro de sus inversiones y finanzas39. Mención aparte constituían las representaciones líricas destinadas a coincidir con la fecha patria del 18 de septiembre: si la relación de las cúpulas nacionales con el Teatro Municipal y la ópera eran un celoso noviazgo, aquella de gran gala con la presencia del presidente de la república, autoridades diversas nacionales e internacionales, era la mismísima fiesta de matrimonio, con renovación de votos año a año. Esta práctica se mantuvo inquestionable hasta 2013.
La Temporada (en rigor, un par de meses de presentaciones casi diarias a partir de agosto) se sustentaba económicamente por un subsidio municipal estatal, además de la venta antes mencionada de asientos importantes y 46 palcos (los 30 restantes se los reservaba la Municipalidad), además de la recaudación de venta de las entradas que quedaban disponibles para algunas funciones en particular; un sistema que se mantuvo casi sin variaciones hasta 1927. Es por esto que los asistentes abonados fijos, debido a la inversión monetaria (percibida como doblemente responsable, en el caso de algunos que tenían relación directa con el Estado), sentían que eran ellos quienes financiaban toda la temporada y, consecuentemente, podían comportarse como exigentes patrones-consumidores, solicitando el cambio o la repetición de un título, opinando sobre el desempeño de los solistas y evaluando la gestión de los empresarios.
Como ejemplo cito una noticia aparecida en El Mercurio:
“TEATRO MUNICIPAL. La mayoría de los abonados desean que la Empresa del Municipal, en vez de poner en escena Don Carlos, una de las óperas menos bellas de Verdi, se cantara Gioconda, que hace tres años no se da en dicho teatro.
En la compañía actual hay elementos artísticos muy buenos para cantar una Gioconda.
La Empresa haría bien en acceder a lo que desean las personas de buen gusto, y la Ilustre Municipalidad no será seguramente un obstáculo para ello”40.
En este caso los abonados tienen criterio, poder y juicio por sobre la temporada, títulos y cantantes; su veredicto y proceder era una manera de ejercer oligarquía, como plantea Miguel Farías41. Dentro de una sociedad pequeña y vigilante, suspicaz con lo que le pareciera fuera de norma, había nacido este público, donde el ver y verse incluía estrictas normas de vestimenta y protocolos a seguir, por lo mismo reacio a innovar con su pecunia, reticente a las creaciones nacionales, aunque luego les prodigara cálidos aplausos42.
Finalmente quedaban las restantes localidades, menos visibles y generales, que se podían comprar para la ocasión y que contaban con un público menos “aristócrata” y, por lo mismo, más efusivo. Esto clarifica las descripciones que los comentaristas harán sobre asistentes a los estrenos: podemos deducir, por ello, que Velleda, al tener un estreno en Valparaíso en un teatro de espectáculos populares, contó con un público de gente extrovertida, inmediata, habitué de presentaciones de diversión, y de hecho hubo burlas y manifestaciones propias de ello para un solista de bajo rendimiento; que Caupolicán, aunque fue estrenada fuera de la Temporada, sí consiguió el escenario principal del Teatro Municipal y la presencia del presidente Riesco, lo que geográficamente permitía el acceso de las familias pudientes, las que con su “asisto o no asisto” demostraban apoyo o rechazo a la iniciativa de una creación nacional. De hecho, cuando se comenta que la concurrencia a Caupolicán fue regular en platea y escasa en palcos, pero que hubo entusiastas aplausos, se está haciendo un comentario social amén de recepción musical; Lautaro, por otra parte, fue obra de temporada oficial y puesta al juicio de los “dueños” de sus localidades. El revuelo crítico-literario que circunscribió su estreno cobró tal intensidad en sus opiniones que solo se logra comprender teniendo claro esto: que público, críticos y comentaristas sentían como facultad propia no solo el emitir un veredicto musical, sino el derecho a hablar del mal uso de los dineros estatales y privados, incluso del Teatro mismo. A la “aristocracia” criolla de entonces la ópera como fenómeno le es propia, así como sus bienes, por lo que opiniones vertidas en diarios más conservadores y ligados a ellos, como El Mercurio se podrían tomar (parafraseando y variando la célebre frase) como “la voz de los con voz”. La aparición del factor económico hará de la ópera un “producto” y propiciará cambios en su recepción, en el apropio, en el consumo y, trascendente en nuestro estudio, su destrucción. Bástenos ver la recepción de óperas como Velleda o Caupolicán (producciones autogestionadas) y compararlas con aquella destructiva de Lautaro (financiada), por hablar de tres obras contemporáneas.
Bajo este clima, una reiterada acusación que deberán recibir los primeros operistas nacionales es la del plagio, como tendremos ocasión de ver más adelante en los respectivos capítulos: números completos, un acompañamiento, el diseño melódico, un detalle de instrumentación, los números coreográficos. Y si la copia puede ser tomada como un paso importente en la etapa formativa para la adquisición de técnicas y estéticas, esta es confesa, circunscrita a tal función y no propone sino que recibe. El plagio es premeditado en su engaño y va en contra del genio, que no solo nos maravilla porque es creador, sino porque debido a ello es propositivo. Wagner es ejemplarizador de esto. Y si por ello el plagiador no sirve de sendero al progreso, el que lo denuncia sí y al mismo tiempo se engrandece, puesto que simultáneamente advierte, desenmascara y limpia, demuestra su formación, su probidad, su nutrida biblioteca, su acceso a las fuentes. Como público o crítico denunciamos el plagio porque no es el producto original por el cual pagamos y del cual íbamos a tener el privilegio del protagonismo en la historia, o quizá para sí tenerlo de un modo u otro. El plagio, en este mundo de patrones y Estados financiantes, será visto como una apropiación deshonesta de la riqueza y de aquello que la genera, muestra malas costumbres, flojera, ignorancia y el no haber podido apropiarse de la técnica o del estilo (el “saber cómo”) sino solo de los resultados, como un mero consumidor. Ortiz de Zárate, Acevedo Gajardo y Melo Cruz serán acusados de plagio, mientras que de Hügel y de Bisquertt se dirá que manejan el estilo (o que están atentos a positivas “influencias”), aún cuando en lo referente a Hügel la realidad de la presente investigación se torne compleja y dolorosa, como veremos en su capítulo.
Paralelamente a las gestiones de estreno, la idea ha suscitado el interés de la prensa: expectativas, algunos artículos; finalmente lo coronan críticas enfrentadas en bandos diversos, a veces argumentando con bastante cordura que un compositor de ópera, por más talentoso que sea, necesita del ensayo-error para forjar su oficio y que, lamentablemente, es un riesgo que un empresario o un teatro está poco dispuesto a correr, a veces castigando el presente fallo con una condena perpetua43. En algunos casos se suceden cartas de descargo por parte de los compositores, iniciando guerrilla literario-operística. Es interesante evidenciar que en esta balanza de opiniones a favor o en contra —debido a la permanencia de la información citable— el entusiasmo del público en aquellos estrenos es un dato perecible, una opinión de tradición oral; sin embargo permanecerán a posteridad los comentarios que se hayan escrito en medios de difusión o textos de historia o análisis musical; una batalla ganada entre lo escrito por sobre lo oral, como si de un triunfo de la civilización por sobre la barbarie se tratara.
Ópera versus arte, oligarquía versus profesión
¡Lo que es el criterio de esta nueva aristocracia! —decía Olga defendiendo a Arué—. Cuando el Señor Peralta compra una partida de trigo o cebada, lo primero que hace, indudablemente, es probar la calidad, rechazando la oferta si no resulta buena. Esto es evidente. ¿Por qué no acepta entonces la crítica en un ramo de alto lujo y selección como es la música? Si el Sr. Peralta no fuese ducho en cereales llamaría á un perito. ¿Por qué no procede tan cuerdamente tratándose de un artículo que es ajeno en absoluto á sus faenas diarias…?44.
El costo monetario que significa el montaje de una ópera de características tradicionales (lejos de las experimentaciones camerísticas) y la falta de una variada oferta de escenarios idóneos y cuerpos estables especializados (es decir, la falta de industria lírica), es una de las razones que primero se piensa ante la reticencia de componer óperas por parte de los músicos doctos chilenos. En este escrito hemos agregado también la dificultad de proponer un título fuera de la rutina de las compañías líricas que visitaban o se armaban en nuestro país. Sin embargo, un poderoso argumento se viene gestando ya desde fines del siglo XIX en Europa y ha arribado a Chile con singular fuerza y desenlace. Dice que la ópera tradicional de corte italiano ha sido un verdadero lastre, un alimento demasiado azucarado y bajo en nutrientes, un pasatiempo adormecedor, sin alternativa, obligado, que ha mal acostumbrado el paladar auditivo de nuestro público y que con su omnipresencia en el teatro, en la enseñanza y el salón ha frenado el progreso musical y ha asfixiado otras manifestaciones y alternativas musicales; por lo tanto no debiera ser del aprecio de un músico “serio”45.
Esta discusión ya venía presentándose hacía décadas en Europa. Mencionaré a España, que la protagonizaba desde mediados del siglo XIX, y para ello cito un colorido texto de Peña y Goñi: “España no ha sido capaz de sacudirse el yugo de la música italiana. El arte italiano la asaltó, fue creciendo y rodeándola como una inmensa serpiente, y hoy yace todavía bajo la presión fatal del monstruo, aplastada, jadeante, víctima de la asfixia”46. También es muy ilustrativo el leer las memorias musicales de José Borrell Vidal que retratan y analizan el paso musical español del siglo XIX al XX en términos similares47. Mencionaré a la misma Italia, cuyo musicólogo Fausto Torrefranca enarbolaba la vuelta al protagonismo instrumental que había tenido la Italia del siglo XVIII y de paso escribía el influyente libro “Giacomo Puccini e l’opera internazionale” (Torino, Ed. Fratelli Bocca, 1912) altamente crítico de los nuevos compositores italianos operísticos y sus directrices estéticas; lo mismo “Giacomo Puccini” del compositor Ildebrando Pizzetti (Ed. La voce, 1910). Juan Carlos Paz, a mediados de siglo XX, hace una tesis acusatoria a Latinoamérica entera: “Con su música solitaria e individualista […] sin una tradición musical culta y con una escasa o nula educación musical en los grandes centros urbanos, cundió y arraigó lo que era más accesible en su simplicidad melódico en su efectismo exótico: en el siglo XIX la ópera italiana romántica o verista; en el siglo XX el impresionismo francés y resabios de música indocriolla sobre la base de las producciones de Verdi, Puccini o Mascagni, colaborando de esa manera en la congelación del más curioso pastiche que pueda concebirse. Semejante mezcolanza, bárbara y arbitraria, ha sido y continúa siendo nefasta, ya que encarna el triunfo del más estéril y anacrónico sentimentalismo”48.
Así expuesto, poco a poco el juicio del público frente a una ópera nacional (recordemos el cordial y a veces entusiasta recibimiento de la Fioraia en sus dos versiones, de Velleda, Lautaro, Caupolicán o Mauricio, por ejemplo) va a ser desestimado y se le adjudicará un mero valor anecdótico, sin incidir en el veredicto crítico ni la posteridad de los escritos.
Un definitivo punto de ventaja en esta visión ocurrirá en 1927. En reacción a esta rutina lírica sin riesgo del Teatro Municipal y su menú italiano, cual manifiesto de corrientes culturales radicales, un joven compositor de nombre Domingo Santa Cruz se suma a estas reflexiones y publica un enérgico artículo en la revista cultural Marsyas49. Entre otras frases, se explaya diciendo que “para toda persona medianamente culta, la ópera constituye hoy día un espectáculo falso, anacrónico y de mal gusto, que no resiste una crítica ilustrada y veraz”; la ópera era una “fatalidad ineludible” y Santa Cruz estaba seguro de que “el mundo entero, cuando haya rechazado para siempre este género como una cosa absurda, se irán a desenterrar de algún museo histórico los Mefistófeles, Duques de Mantua, Lucia y demás títeres indispensables para que no se suprima la consuetudinaria temporada lírica en el Municipal”. Este artículo no hubiera sido tan trascendente si Domingo Santa Cruz no se erigiera unos años más tarde en una de las personalidades más influyentes en cuanto a las reformas musicales e institucionales de nuestro país, una actividad iniciada en 1917 con la creación de la Sociedad Bach y que en su asamblea general de 1924 estableciera con mayor claridad sus objetivos, centrándolos en la enseñanza, la difusión y la creación de publicaciones periódicas, entidades corales, sinfónicas y camerísticas, dejando claramente fuera las manifestaciones escénicas. Luego, en 1928, un año después de aquel artículo, Santa Cruz será la principal figura en la reformación del Conservatorio Nacional de Música, aquel creado en 1850 y que fuera descrito como una antesala a la ópera y a las temporadas del Teatro Municipal. Será director de este principal centro de formación musical docta de Chile desde 1932 hasta 1953. Su figura, su pensamiento y su ideario, que veía el futuro musical chileno docto en el campo sinfónico y camerístico antes que teatral, dejó fuertemente marcada una impronta en las futuras generaciones de compositores50. En palabras del mismo Santa Cruz: “El centro de gravedad de nuestra vida musical está en el concierto antes que en el teatro […] Este es el rumbo que nos había de salvar, y en esa dirección hemos caminado todos desde hace treinta años”51.
En nuestro país la escisión que se estaba produciendo entre gusto popular y validación de una obra, estaba desarrollándose paralelamente al cambio de centro gravitacional de quienes sentían que con justicia debían detentar y dictaminar el arte y su planificación. Si el público de las clases altas era el principal asistente a las temporadas del Teatro Municipal y, por lo tanto, eran los principales consumidores de ópera, su melomanía de connoisseur debía tener ahora atribuciones limitadas. La música debía ser materia de músicos profesionales, la mayor parte originarios de clases medias y trabajadoras. El siglo XX ya no se comprendía y apreciaba por la cuna sino por la instrucción, la aprobación de un Santa Cruz tenía más peso que la crítica de una señora de apellidos ligados a las clases dirigentes (aunque ambos pudieran estar de acuerdo en reprobar una ópera compuesta por un connacional).
Hoy en día llama la atención, si bien no la obstinación del juicio de Santa Cruz (que se entiende a la luz de movimientos culturales y reformistas que, sobre el problema de la ópera y la “nueva música, se gestaban y debatían incluso Italia hacía varios años52), sí que esta obstinación no tuviera los matices que otros comentaristas, con más mesura, ya proponían: no un juicio al género en sí sino a lo monopólicamente mal representado que estaba en Chile53. Para ellos (como imagino que para aquel Santa Cruz admirador de Wagner) la ópera, como género, aunque se sabía que era parte activa y reiterada de las avanzadas musicales europeas54, en su distribución en Chile estaba seleccionada por razones de popularidad y comercio. Y si esta era la única ópera que teníamos a disposición y consumíamos en Chile, así se opinó la parte por el todo. Se establecía, obligadamente, una característica nacional única en la recepción estética ligada a creación musical: las búsquedas musicales europeas eran sinónimo de modernidad, las inquietudes musicales de los compositores podían ser genuinamente anticonformistas, antisentimentales y alejadas del inmediato comercio musical, pero además esto debía pasar por un tamiz obligatorio, idiosincrático chileno y ahora reconocible: no incluía ópera. Si bien podamos deducir que Domingo Santa Cruz se refería a aquella de estilo italiano (y quizá francés) de comienzos de siglo XIX y comienzos del XX, especialmente las nuevas corrientes realistas y más viscerales, el uso de generalizaciones no hace sino hablar de un artículo escrito emocionalmente más que informadamente, una determinación que opera más como una reacción-respuesta que como una reflexión académica inicial. Roberto Escobar en Músicos sin pasado refuerza la teoría de la emoción por sobre el raciocinio cuando plantea que la “revolución anti-operística” fue llevada a cabo por músicos autodidactas o sin estudios institucionales sistemáticos y por lo tanto, operaba como “un eco del fenómeno social más que como un desarrollo del saber” […] “se mueven motivados por un enorme impulso creador, alimentado, sin duda, por la presión musical social”55. Es sintomático y oficial el hecho que los siguientes compositores que saldrán de Chile en busca de perfeccionamiento o conocimiento de nuevos métodos pedagógicos no tengan a Milán en su bitácora: Pedro Humberto Allende viaja a París (1910, 1922, 1932), Carlos Lavín a España (1934 a 1942), Bisquertt a Francia (1929) al igual de Jorge Urrutia tanto a Francia como Alemania (1929 a 1931).
Volviendo a Domingo Santa Cruz, en 1939, como editor de la “Revista de Arte” de la Facultad de Bellas Artes, aprovechará una crítica al Mauricio para retomar el tema, describiendo al Teatro Municipal, su temporada lírica y sus asistentes como “ese islote fuera del tiempo y ese público del Limbo […] en cuyo campo cerrado pueden ocurrir cosas inconcebibles en otro lugar”. Que en ese escrito diga que los buenos compositores nacionales “no han abordado el teatro lírico porque no los atrae como no atrae en general a los músicos de habla castellana y luego porque el Teatro Municipal, con su extranjerismo tradicional, su desorganización artística y el nulo apoyo que presta a la música es terreno vedado para cualquier artista que se respete” es atendible solo en su segundo estamento, ya que el ambiente estaba lo suficientemente cargado desde hacía décadas como para creer en la libertad para decidir componer una ópera, conseguir el Municipal y pretender, luego de ello, seguir habitando el “barrio docto”, como más adelante explicaré56.
Al pasar de los años, el pensamiento de Santa Cruz no variará sustancialmente, aunque adquirirá otros matices algo más conciliadores, diciendo que el defecto de nuestro público y, consecuentemente de nuestros compositores líricos de cambio de siglo, fue que en la ópera se dejaron seducir por la forma y no por el fondo, por los intérpretes por sobre la obra misma57. Como complemento, la connotada Revista Musical Chilena, dirigida por Domingo Santa Cruz, será desde sus inicios (1946) el principal medio de información y difusión de las vanguardias musicales nacionales. Con una asiduidad mensual que con el pasar de los años se fue espaciando, sus secciones críticas calificaban la actividad musical nacional; sin embargo desde aquel inicio se mostrará no solo reacia a comentar la Temporada Lírica del Municipal, —vista más afín a páginas sociales que a una revista musical— sino que desde la trinchera de la página editorial misma calificará a la ópera en Chile como conservadora y anticuada, trillada, con un costo monetario excesivo para el país, con nulo aporte educativo, una mera pasarela de lucimiento político y social58. Esta postura se mantendrá por mucho tiempo.
Así, el género lírico a manos de creadores nacionales sufrirá una doble observación, una doble vigilancia en nuestro país:
Desde sus primeros ejemplos hasta 1930 es un centro de cultura musical nacional, por lo que el juicio caerá sobre la factibilidad de que un chileno pueda componer o tener el conocimiento y apropiarse de este género complejo, culto, eminentemente europeo. Sin duda que el estrepitoso fracaso del Lautaro a nivel de la intelectualidad local, con la magna e intensa batalla de escritos y crítica que tiñó la casi totalidad de las publicaciones periódicas de 1902 en una situación sin parangón ni antes ni después en el medio musical nacional, sirvió de antídoto y veredicto frente al nacimiento de una incipiente lirica chilena (Florista, Velleda, Caupolicán, Lautaro, todas en el lapso de siete años), opinión que no hacía más que reforzar una postura previa. E insisto, el juicio levantado sobre Lautaro tendrá los visos de un homicidio ritual, que libera tensiones de la comunidad y cimenta un pensamiento, aquí aunados la opinión de las clases altas y (como veremos en el próximo párrafo) la de la institucionalidad musical de vanguardias, por lo que al momento de enfrentarnos a la crítica de la segunda versión de la Florista de Lugano podríamos hablar ya de un homicidio ritual en serie. Así entenderemos y tendremos provisiones para los veintisiete años que seguirán sin una nueva ópera chilena estrenada, así complementaremos las críticas y opiniones durante el estreno de Sayeda, centradas en admirar la técnica y las bellezas armónicas y orquestales de Bisquertt, así como su modernidad, por sobre su efectiva adecuación al género lírico.
Después de 1930, cuando el trabajo de compositor se ha profesionalizado al alero de una institución “modernizada” y, por sobre el antiguo melómano aristócrata, se ha coronado al músico profesional como único jurado válido en la apreciación del arte musical, la objeción cultural se reposiciona: recaerá, más que sobre el compositor (del que ahora no se duda su oficio), sí sobre el género lírico mismo, la ópera, y su supuesto aporte a la vida musical docta que se espera para nuestro país. La ópera en Chile, a lo largo de casi cien años, se habría portado como un género sin puntos positivos, estéril, que asfixiaba cualquier otro intento musical, o que si lo dejaba vivir era teñido de sus influencias; aquello bastaba, como cuando se recuerda a un dictador, para evitar nombrarlo o que se nos asocie en su compañía59. Abundarán, debido a esta suerte y panorama, las óperas que nunca se estrenarán y las óperas inconclusas, especialmente dentro de los compositores ligados a la institucionalidad (Leng, Letelier, Cotapos, aunque en el caso de este último las razones para no completar sus óperas sea más compleja). No obstante —y he aquí un punto muy interesante— también existirá la suficiente cantidad de óperas estrenadas o reestrenadas que permitan mantener una demoledora opinión subestimadora tanto del género en su validez cultural como también sobre la capacidad de los compositores al intentarla. Un principio casi biológico de variedad ecosistémica, pero con especies abiertamente dominantes.
La seducción de la musa ligera
Es muy pertinente, en este juego de aprecios y validaciones, el notar que un porcentaje importante de compositores nacionales de ópera que aquí se citan también tuvieron una suerte de militancia surtida entre lo docto y la música popular, ya fuere como intérpretes o compositores, visitando géneros, ritmos o bailes de moda que les fueron contemporáneos, logrando la edición de muchas de sus partituras “ligeras” incluso antes que su producción docta. Esta dualidad aparece ya en los primeros intentos de una ópera nacional: si consideramos a Manuel Antonio Orrego, sus polkas, marchas, valses y zamacuecas sonaban paralelas a su deseo de componer una ópera; como quien dice, “Mi negrita” o “El voto libre” salían de la misma pluma que su Belisario. Los casos más importantes son los de Melo Cruz y (con posterioridad al período estudiado aquí) Roberto Puelma, con un catálogo paralelo de igual dedicación. Ortiz de Zárate, Hügel y Javier Rengifo, como cualquier compositor con alguna raíz decimonónica, no evitaron ni tuvieron pudor alguno con el repertorio ligero de salón. Este último, del que no se conservan sus óperas, tuvo la dirección de la “Orquesta de cámara del Club de la Unión de Santiago” que justamente alternaba piezas de arte y también de moda60. Por su parte, Acevedo Gajardo supo repartir sus actividades entre el órgano sacro y la dirección musical de zarzuelas.
El aprecio musical de cambio de siglo, hasta entrado el XX, no miraba con ojos demasiado críticos esta postura plural; de hecho, en recuentos realizados en la prensa sobre los compositores chilenos más destacados, a manera tanto informativa como reivindicativa, se solía citar entre los Acevedo, Soro, Pedro Humberto Allende o Leng al “cancionista” Osmán Pérez Freire (el compositor chileno más internacionalmente conocido antes de la llegada de Violeta Parra) simplemente aclarando que su objetivo era distinto y que se había centrado en el repertorio de canción y baile popular61. Sin embargo las aguas de lo docto y lo popular, o mejor dicho entre lo docto y la música de esparcimiento, se van separando, por lo que para mediados de siglo no será un campo de prestigio o de consideración para la academia. Esto agrava más la opinión que el entorno docto tendrá sobre los catálogos de aquellos compositores y sobre su desempeño cuando abarcan lo puramente docto62. En 1936 se crea la Asociación Nacional de Compositores, entidad que existe hasta hoy, y que agrupaba a los creadores ligados a la institucionalidad académica del Conservatorio reformado, ahora unido a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile (Santa Cruz, Isamitt, P. H. Allende, Alfonso Letelier, entre otros). En la “Revista de Arte”, nacida desde esa institución, se puede leer la noticia de su creación y también una advertencia: “La nueva sociedad desea absolutamente contar en su seno a compositores que tengan en verdad el rango y la actividad de tales […] no bastará haber escrito música ni tener en carpeta algunos bailables o piezas de salón, será necesario acreditar conocimientos y una obra a la altura de lo que en el mundo se entiende por compositor”63.
No sonría para la posteridad
Cursaba la carrera de Teoría General de la Música en la Universidad de Chile. Como tantos amigos y compañeros de estudio, me afanaba buscando horizontes en los que enrielar mis inquietudes musicales; ese panorama no excluía la creación musical. Por fascinación fisiológica, al momento de componer elegía siempre la voz más otros instrumentos, y me entusiasmaba en ello, en verdad. Fue durante una de esas clases que el maestro Juan Amenábar me dijo “Tú vas a ser el compositor de ópera de Chile”, y su sonrisa socarrona tenía un no sé qué que confesaba cierta valoración de un género para el que don Juan nunca había compuesto, ni compondría, pero no por falta de aprecio: “Hay que hallar un buen argumento —prosiguió— y yo ya lo he encontrado” “¡Cuál, maestro, cuál!”, le urgí, “Noooo, que eso no se dice, no ve que alguien se me puede adelantar”. Luego de reírnos, volvimos a la audición de mis incipientes obras vocales; se fijaba en el estilo, los textos y alababa la ironía y humor que veía en esas piezas, finalmente sentenciando: “El humor no es frecuente en los compositores chilenos”. Y quizá tenía razón. Cuando me atreví a presentarlas en los encuentros de jóvenes compositores de la Universidad de Chile, eran las únicas que, tal como era previsto, provocaban risa en el público, incluso en las caras de algunos célebres gurúes de la composición que habían seguido el restante festival contemporáneo con la convicción de una profunda filosofía.
Que esta anécdota sirva. Hay un elemento en común en la creación operística nacional, y es la seriedad y tragedia de sus argumentos. Pensemos, por ejemplo, en las dos versiones de la Florista de Lugano: para la segunda Ortiz de Zárate elimina elementos alivianadores de la trama (como el personaje de Chinchilla), la ennegrece, la acerca al Gran Guiñol, la “moderniza”, la hace unívocamente trágica. Si el fin del siglo XVIII y comienzos del XIX había sido la época de esplendor de la ópera buffa italiana, heredera de la Commedia dell’Arte, el avance del siglo XIX, romántico e individualista, vio con reticencia la felicidad y la risa, circunscribiéndola a espectáculos populares en teatros específicos (opéra comique, operetas, zarzuelas); mientras, el repertorio operístico buffo fue paulatinamente secándose, quedando viejas glorias, como Il Barbiere di Siviglia de Rossini, L’elisir d’amore y Don Pasquale de Donizetti o Las Bodas de Fígaro de Mozart (esta en verdad no muy frecuente y entre otras muy pocas) para mantener la ironía y la sonrisa en los teatros de ópera; Die Meistersingern Von Nürnberg, a mediados, y Falstaff cerrando el siglo XIX, fueron dos joyas de diáfana rareza que incluso desconcertaron a sus admiradores; también algunos intentos italianos de comienzos de siglo XX fueron severamente castigados (pensemos en Le Maschere de Mascagni64). El lenguaje musical de una Giovane Scuola o el fin de siglo alemán buscaban una renovación básicamente centrada en el drama mientras que los procedimientos de una ópera buffa se habían quedado detenidos en el tiempo y en la sospechosa llegada masiva. Pareciere que el siglo XX académico solo consentirá la vuelta del humor una vez que deje de pretender el aprecio popular o aquella risa masiva y se tiña de sarcasmo, desasosiego, ironía y crítica frontal a la sociedad que la presencia, muchas veces revisitando la Commedia dell’Arte y los recursos musicales del siglo XVIII. Chile, en su corriente operática y en su corriente instrumental, no está ajeno a todo esto.
En el ámbito nacional, Érase un Rey de Casanova Vicuña es una ópera paródica y cuenta con el humor (si bien algo melancólico y estrambótico) como espina dorsal de su trama, pero nunca se oyó en Chile. Desconocemos la Comedia italiana de Jorge Urrutia Blondel, ópera perdida basada en un texto de Benavente. Sayeda es algo más liviana en su carácter de divertimento sonoro, pero no busca en modo alguno la risa. De manera citable y comprobable, la primera ópera chilena en la vena del buen humor, tal como si hubiera habitado el siglo XVIII, será la tópica comedia de enredos Ardid de Amor de Roberto Puelma, compuesta en 1951 a partir de un libretto de Lautaro García que bien hubiera podido seducir a Cimarosa o Haydn. Ardid de Amor fue galardonada con el premio “Juan Peyser” en 1956, pero estrenada en el Teatro Municipal de Santiago recién en 1972. Puelma, no ha de extrañarnos, es de los casos más representativos de igual dedicación y oficio tanto en la creación docta y como popular65.
Aún hasta el día de hoy, sacando promedios, el humor no solo es poco frecuente en la creación operística nacional, sino en la docta en general.
La ópera en la historiografía sobre la música en Chile
En 1976 se editará el libro La ópera en Chile, del dramaturgo y escritor Mario Cánepa Guzmán. Hasta la fecha, y haciendo un barrido general por el siglo XX y lo que va del XXI, seguirá siendo el más exhaustivo recuento periodístico y anecdótico de la ópera y su fenómeno musical y social en nuestro país. En sus páginas podremos hallar un compendio más o menos detallado de la vida y óperas de Ortiz de Zárate, Acevedo Gajardo, Bisquertt, Melo Cruz, y de aquellas posteriores a 1951 como las de Puelma y Garrido, con una progresiva tendencia al comentario enumerativo por sobre el crítico, específicamente a partir de la década del 30. La ópera en Chile será un trabajo de meritorio corte periodístico, narrado desde la orilla de la literatura, que en sus opiniones musicales recurre al juicio de críticos de época y que, específicamente al tratar las composiciones nacionales, se comporta como un aficionado informado más que como un músico. Por otra parte ¿acaso la musicología y musicografía nacional, a través de sus libros fundacionales, había operado con mayor detalle? 66.
En 1952 se publica La creación musical en Chile 1900-1951 de Vicente Salas Viu. En sus dos partes generales se explora el trabajo de los compositores e instituciones musicales nacionales, se los encausa en corrientes, contextualiza y, finalmente, se les dedica apartados críticos más o menos extensos a cada uno. Es un libro erudito, escrito desde la orilla musical, que se hace cargo de la postura de que la música docta, sistemática, profunda, de carácter artístico nace en Chile —al menos de manera más generalizada— a partir de la década de 1920. Por ello, figuras como las de Ortiz de Zárate o Acevedo Gajardo y la ópera chilena hasta comienzos de siglo XX son tratadas de manera rápida, en las páginas 24 y 25. Raoul Hügel, por otra parte, no aparece y, avanzando en el siglo, la figura de Melo Cruz no es analizada.
Samuel Claro y Jorge Urrutia Blondel publican en 1973 una Historia de la Música en Chile. Tampoco habrá un análisis más profundo, aunque la figura de Ortiz de Zárate viene aquí más ilustrada en comparación con Salas Viu (pp. 88, 89, 119 a 121), ubicándolo dentro de la actividad musical del siglo XIX y de los precursores. Acevedo Gajardo es mencionado en un par de líneas (pp. 92 y 119), y Hügel ni siquiera es citado en su labor como entusiasta difusor de la música de cámara al cambio de siglo. Melo Cruz tiene una breve biografía (159).
Roberto Escobar, en su libro de sugestivo e ideológicamente claro título Músicos sin pasado-Composición y compositores en Chile (1971) aborda aspectos sociológicos, estéticos, filosóficos y prácticos del quehacer composicional. Al hacer un recuento biográfico, breve, de los compositores chilenos de ópera al albor de 1900 (Acevedo, Ortiz y Hügel) cae en diversos errores de datación e inexactitudes que reflejan su pensamiento sobre las capacidades musicales de los compositores chilenos antes de la Primera Guerra67. Es un libro, por tanto, escrito desde las consecuencias de un Domingo Santa Cruz y la consiguiente invisibilización de algunos compositores, géneros y usos de la música.
Por razones prácticas, sociales y también musicales, la inmensa mayoría de las óperas compuestas en Chile buscaron el Teatro Municipal para su estreno. Revisando la bibliografía nacida desde o centrada en el teatro mismo se repetirá la escasez anterior, lo que en una publicación destinada a revisar la actividad de nuestra principal sala hace más evidente y sintomática la omisión: Pequeña biografía de un gran teatro. El Teatro Municipal ayer y hoy de Alfonso Cahan Brenner (1952; segunda edición, variada, de 1967) destina cuatro párrafos a las óperas chilenas, y siempre de manera informativa, sin opinión ni juicio; en Centenario del Teatro Municipal 1857-1957 (1957), un librillo de Eugenio Pereira Salas, solo uno; en Teatro Municipal de Santiago 150 años (2007) [ver nota 34] tendremos un capítulo de ocho párrafos dentro de sus 407 páginas totales, aunque esta vez sí contienen análisis y opiniones. Revisar estas tres publicaciones que abarcan 55 años y compararlas con publicaciones similares de otros teatros nos permite deducir una opinión inamovible de esta institución sobre la creación operística nacional, aún por sobre distintas administraciones y períodos políticos.
En 2014 sale a la luz el trabajo póstumo de Orlando Álvarez Hernández llamado Ópera en Chile, ciento ochenta y seis años de historia. 1827-2013. Más que ser una narración historiográfica (que en verdad lo es pero de manera complementaria al citado de Cánepa puesto que es superficial en fechas anteriores a la Segunda Guerra, pero profundiza desde ese evento hasta prácticamente hoy) el libro de Álvarez es en verdad el primer intento de una cronología total de las temporadas líricas del Teatro Municipal, además de un interesante pero no exhaustivo catastro de cantantes que se presentaron en ellas. Al hablar del repertorio de nuestro coliseo, al final, aborda el tema de las óperas chilenas. Es preciso en datos como sus fechas de estreno, elencos y temporadas subsiguientes (elementos que por primera vez aparecen en libro alguno), pero cae en imprecisiones y omisiones: mantiene en el anonimato a Hügel (es cierto que el compositor no participó de la temporada del Teatro Municipal, pero Álvarez no solo se centra en este recinto), no anota el estreno de 1902 de Caupolicán I (al menos no porfía en el error de creer que su estreno de 1942 se cantó en italiano), afirma que Érase un Rey fue la primera ópera chilena que se oyó fuera de Chile e incluye a Piatelli con su Inés de Suárez como creador chileno68.
El trabajo musicográfico más pertinente y completo al respecto, fundacional en varios aspectos, fue el de Eugenio Pereira Salas. En su Historia de la Música en Chile, 1850-1900 (Ed. del Pacífico, 1957) Pereira, considerando que su época de investigación es el siglo XIX y la preponderancia del género por entonces, dedica diez de sus veinte y dos capítulos al fenómeno de la ópera en Chile: repertorios, compañías, intérpretes, teatros, aspectos sociales y económicos. De entre ellos, el décimo cuarto, se titula La ópera nacional e incluye toda obra lírica escrita en nuestro país en el período correspondiente, independiente de la nacionalidad del compositor, postura amplia y posible considerando Chile en el siglo XIX como una república naciente, varia, en la búsqueda de referentes y necesariamente permeable en y para la construcción de lo “nacional”. Sin embargo, por las características cronológicas de su trabajo, acaba justo cuando cambia siglo, por lo que profundiza solo con La Fioraia di Lugano y el fenómeno Ried, además de aportar con datos biográficos de Ortiz de Zárate, Acevedo Gajardo y, de manera pionera y exclusiva, Raoul Hügel.
Como una metáfora que concretiza la opinión de la avanzada musical chilena, los datos más detallados sobre las óperas chilenas estrenadas hasta 1951, incluso los datos biográficos más integrales de sus compositores (como su paso por la música popular), no había que buscarlos en libros o investigadores especializados (valorización, notabilidad, estabilidad y posteridad) sino que en artículos, párrafos y reportajes de diarios y revistas de época (transitoriedad, fugacidad, superficialidad), realizados por periodistas o escritores en secciones dedicadas a la actividad teatral y de espectáculos en general, artículos insertos y, de manera constante y sintomática, noticias aparecidas en la sección “vida social” o “sociales”. La excepción hecha con Sayeda y su compositor, Próspero Bisquertt (figura no solo fundacional sino de pleno ejercicio del repertorio sinfónico chileno), y con Remigio Acevedo Raposo (en parte formado en el Conservatorio Nacional de Música de entrado el siglo XX y, por lo mismo, con cierto criterio vanguardista y cultor del repertorio sinfónico, por lo que incluso fue catalogado dentro de las principales estéticas musicales de la música docta chilena) no hace sino complementar esta aseveración. De hecho, el trabajo más exhaustivo luego de La ópera en Chile, específicamente sobre óperas compuestas por connacionales es Ópera chilena: las razones de su intrascendencia (2004) elocuente título para una amplia tesis de la periodista Jessica Ramos.
Los escritos de análisis e historia musical nacional, centrados en la vanguardia —criterios de construcción musical que implican reflexión, inconformismo, alejarse de todo oportunismo, romper lo probado y buscar originalidad— les concederán un lugar menor en sus comentarios, identificando el género lírico mismo con conservadurismo, populismo sentimental y efectista, achacándole una filiación decimonónica que, en este caso, no tiene tintes positivos, sino que remite a una música ligada a élites de poder, como así mismo a cierto “amateurismo”.
En contrapartida, esta presencia de las óperas chilenas en los medios periodísticos y su calidad anfibia entre lo musical y lo social —máxime si se trata de presentaciones dentro del marco oficial del Teatro Municipal— ha hecho que sean las obras doctas con más presencia pública y opinión cotidiana, a veces dentro de lo erudito, otras en lo social o farandulero. La Florista de Lugano, Lautaro, Caupolicán, Sayeda, Mauricio y, más hacia nuestra época contemporánea, obras como Viento Blanco (2008) o Gloria (2013) de Sebastián Errázuriz y sin duda Talca, París y Liendres (2012) de Miguel Farías, por mencionar tres ejemplos últimos, todas las mencionadas han generado debates y contraste de opiniones más allá de aspectos musicales, incluso principalmente fuera de lo musical. El mismo Farías ha publicado el artículo ya mencionado sobre la creación operística nacional y ha intentado establecer un proceder y un marco para entender aquellos primeros años.
A modo de párrafo final la Revista Musical Chilena, publicación especializada en música docta y con marcado interés en la música a manos de connacionales, a lo largo de 67 años de vida iniciados en 1945 nunca dedicó un artículo a la ópera nacional, ya fuere referente a títulos, compositores o problemática. Es más, con la excepción de Próspero Bisquertt (por ser Premio Nacional) y de Remijio Acevedo Gajardo (por tratarse de hechos ocurridos en 1911), ninguno de los restantes compositores aquí analizados (Hügel, Ortiz de Zárate, Melo Cruz o Acevedo Raposo) tuvieron en ella un comentario en la sección de obituarios al momento de su muerte. Solo tendremos una excepción con un artículo firmado por Fernanda Ortega publicado en 2013 llamado “En torno a dos estrenos de ópera: música, institución y comunidad”. Allí, centrándose en la ópera de Farías antes mencionada y en el debate mediático generado por su estreno, de manera abierta, desconociendo lo que ha significado la ópera en la visión de la academia nacional, se extraña de la poca relevancia que el mundo musical docto dio a esta obra, “entre sus pares”69, dice. Además ella, con un desprejuicio solo posible gracias a ese mismo desconocimiento, la cataloga sin advertencias ni salvedades como una creación docta o dentro de la categoría de “obra de arte”, tal como haría con una obra de Santa Cruz o un Alfonso Letelier.
Un barrio con derecho de admisión
Roberto Escobar, en su libro antes mencionado, acierta en buscar razones del poco aprecio o energía que despierta el género lírico entre los compositores nacionales doctos, concluyendo: “En el siglo XX la ópera dejará de ser un género que interese a los compositores chilenos; se han catalogado solo 31 obras musicales escénicas [incluye las obras sin terminar] entre un total de 1874 composiciones”70.
También hemos encontrado fundamentos a la contundente frase de Vicente Salas Viù: “La obra de los compositores que lucharon por crear una ópera chilena en el cambio de siglo no tiene repercusiones en la música viva”71.
Y hemos esbozado respuestas a su inquietud cuando, luego de resumir en tres grupos las principales corrientes de estilo composicional de los músicos nacionales en la primera mitad del siglo XX, plantea:
Respecto de la ópera, no deja de ser curioso el que este género no fuera cultivado por las figuras señeras de uno u otro grupo. […] Nada se hizo en Chile por crear una ópera verdaderamente nacionalista, impresionista, neo-clásica o conforme a los dictados del naciente neoexpresionismo centroeuropeo. […] Consagrarán sus esfuerzos a la música de cámara o a la sinfónica; en todo caso a formas “puras” de la música72.
A la mayoría de los compositores chilenos de ópera que puedan ser citados desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, independientemente de su trayectoria docente o posible éxito en otros géneros musicales, les será negado el ingreso al “canon”; dicho de una manera coloquial, no habitaran el “vecindario”, entendiendo este concepto como un lugar al cual se accede siempre y cuando haya algún elemento que permita el reconocer al otro el derecho de vivir en él: existirían vecindarios unidos por aspectos internos como credos (barrios de judíos, barrios musulmanes), estatus económico, nacionalidad (barrios latinos, italianos), o externos formales (barrios que tienen el sello de un urbanista en particular); un elemento, aunque en los otros no haya coincidencia. Por lo mismo el “vecindario” tendrá una ligazón afectiva, tácita o fijada abiertamente que, por encima de un listado aséptico, provoca rechazo o aceptación emocional, ve con sospecha al “otro”, y puede hacer presiones para igualarlo o forzar su exclusión. El canon musical nacional del siglo XX, el canon institucional docto chileno, nuestro vecindario de premios y cátedras tuvo dos criterios de ingreso: privilegió a compositores activos posteriores a la Primera Guerra (ojalá relacionados con el Conservatorio Nacional de Música reformado, post Sociedad Bach), además de que no es operístico73, no solo por las dificultades económicas o humanas que conlleva una producción lírica, sino porque, fuera de la crítica negativa como género ejemplificada en Santa Cruz, no hay reflexión o discusión sobre el género o un interés sostenido en él y, consiguientemente, tampoco un número considerable de ejemplos compuestos como para establecer su propia importancia. El compositor se concentrará en la elaboración de un catálogo de diversos géneros y formas con diversas influencias: seriales, dodecafónicas, folklóricas, neoclásicas o impresionistas, incluso poco inclinado a la labor vocal solista74 (algo que a priori no debiera tener relación alguna con el juicio sobre la ópera italiana), característica que se puede verificar desde los inicios mismos de la vida musical docta de avanzada en Santiago a fines del siglo XIX.
De hecho, entre los diversos grados y percepciones de fracaso de 1902 (Anecdótico en Velleda, relativo en Caupolicán, fulminante en Lautaro) y la siguiente oportunidad de estreno lírico (Sayeda) hay 27 años solo levemente interrumpidos con la segunda y fracasada versión de la Florista, dato a considerar si sabemos de la constante actividad operística en nuestro Teatro Municipal y dejando en claro la existencia de compositores nacionales solventes y de oficio y siendo la ópera un género válido y de floreciente producción en Europa, ya en las vanguardias, ya en las conservadurías.
Sin embargo un punto muy interesante será que las óperas de Ortiz de Zárate, Hügel y Acevedo Gajardo, a los que hoy no se los cita dentro de las corrientes de avanzada del Chile del siglo XX, requerirán intérpretes “modernos” en el sentido de que deben cumplir con requerimientos melódicos y de declamación que están absolutamente al día de lo pedido en las escuelas de canto europeas que les eran contemporáneas, cosa que es analizable y comparable a través de tratados de canto de entonces o de los testimonios discográficos de cantantes líricos a partir de 1901. Es decir, exhiben una modernidad que se había iniciado en el tercio final del siglo XIX bajo la influencia vocal de Wagner y la irrupción de la Giovane Scuola italiana, un cambio que debe ser investigado no solo a través del análisis formal de la nueva escritura musical, sino fundamentalmente apoyado en la historia de la interpretación y la técnica de ejecución, específicamente del canto docto, que suele ser poco conocida por los historiadores de la música nacional. Tampoco se le da suficiente atención al hecho (al menos cuando quien lo comenta se haya percatado de ello) de que Acevedo estrenara su primer acto del Caupolicán en castellano, de manera pionera frente a las composiciones y posibilidades líricas de nuestros países vecinos e incluso España75, saltando prejuicios y convenciones idiomáticas y comodidades interpretativas, más aún cuando en nuestro país, sobre el asunto de la pertinencia del idioma, recaerán juicios de adecuación realista, influencia patriótica o de servilismo frente a modelos extranjeros76.
Las opiniones sobre la ópera como género serán emitidas en los análisis posteriores, por tanto, “desde fuera” y “desde lejos”: analizan, pero no comparten su mecanismo y convenciones que exceden lo musical y dialoga en lo social, y al momento de referirse a nuestras producciones nacionales, sumarán el preconcepto, la frase lapidaria (es decir, tallada en piedra y con carácter definitivo) de los vencedores por sobre los vencidos, el pasado que, afortunadamente, pudimos dejar atrás y que lastraba nuestra acelerada puesta al día. Estamos ante una modernización que debe construirse sobre el fertilizante suelo de los árboles caídos, como podemos comprobar en la sordera estilística de las opiniones de textos analíticos sobre el Caupolicán, en donde se le achacará una italianidad “típica” en su estructura, cosa que no tiene, o se pasará por alto su idioma, castellano, en virtud de hacer una comparación con los progresos de nuestra música institucional de mediados de siglo XX. De hecho, es interesante que la ópera mejor recibida mancomunadamente por la crítica y la vanguardia musical chilena de su momento, y que es recordada con interés musical más allá de lo anecdótico de ser una ópera nacional, sea Sayeda, la única obra escénica nacional de las citadas que fue compuesta “desde fuera”, a manos de un músico en nada ligado al teatro musical y, al parecer, tampoco con un interés duradero en ello y que específicamente fuera considerada como un gran aporte orquestal y poco diestra escénicamente; es decir, no solo poco italiana, sino que (para su suerte) poco operática.
Sin repetir ni equivocarse
Entre 1898 y 1950 tenemos diez títulos líricos de compositores chilenos de los que se conserva la partitura. ¿Por qué, luego de tanto argumento dicho en párrafos anteriores, afanar el día analizándolos, leyéndolos y, finalmente, eligiendo trozos musicales para antologarlos? Pues porque me parece que esa escasez no es sinónimo de pobreza: el plantearse componer una ópera, la interacción de la literatura dramática y de la estética musical, encontrar la correspondencia a situaciones visuales por medio de un devenir musical, caracterizar, resolver frente a la prosodia y frente a un género mismo que es artificioso, todo ello requiere voluntad y energía, criterios previos sopesados y, dado el costo monetario de la producción, cierta clarividencia en el resultado de algo que solo se prueba a sí mismo una vez rodado en las tablas. Es una movilización. Conjuntamente, y de una manera similar a lo ocurrido en Europa desde el siglo XVII, es el género operístico (ya que su naturaleza misma de hacerse oír se hace posible al alero de esferas de poder político, económico y también cultural; en suma, bajo el alero de quienes escriben la historia) el que desata y enfrenta opiniones, uniendo a melómanos y eruditos, separando aguas entre lo que algunos creen serio y otros no, generando sabrosos artículos de prensa. Muchos estrenos y composiciones de diversos géneros musicales suscitarán esta suerte de vida socio-musical, pero generalmente ocurrirán durante o después del estreno, mientras que no es raro encontrar ejemplos de óperas (casos emblemáticos entre las óperas nacionales de este libro) que los comienzan a generar ya desde antes, siguen durante y —si ambas se han producido— ciertamente después. La ópera, sobre todo aquella del siglo XIX y de inicios del XX, es un género que se sustenta en la amplificación: aquello que no le es suficiente con ser dicho y debe cantarse con la apropiada proyección, que no le basta el gesto natural sino que cada movimiento corporal debe delimitarse y magnificarse para la correcta visual de los asientos más lejanos, con una actuación frontal al público. Es decir, forzará a revelar la idiosincrasia de quien la crea y de quien la opina, de quien la aplaude y quien la analiza, de quien la considera o la descanoniza, de poner en análisis mismo a nuestro país, poco dado a la extraversión y socialmente vigilante, que al inicio ve con buenos ojos la creación de una ópera nacional e invierte dinero y tiempo en sus creadores pero, una vez vista y experienciada, la deja pasar envuelto en pudor y amonestación77.
Finalmente, y lo creo aún más interesante, como si no pudiésemos saltarnos pasos y etapas en la evolución de las especies líricas, cada uno de los títulos de este período que me ha tocado revisar va rindiendo homenaje a diversas corrientes estilísticas en la producción operística: la Grand Opéra (Lautaro), el drama italo-wagneriano (Caupolicán), el verismo (Velleda), la ópera romántica alemana (Ghismonda), el exotismo impresionista (Sayeda), el melodrama romántico puro (María), el melodrama burgués de salón (Mauricio), el realismo nacionalista (El Corvo), la ópera-oratorio (Bernardo O’Higgins), la féerie, “Märchenoper”, o cuento de hadas (Érase un Rey), sin importar si en lo formal y estético coincide o no cronológicamente con lo compuesto en las urbes musicales del hemisferio norte, gastando la fórmula utilizada en su propia gestación, sin repetición, réplica ni enmienda, pagando en aquella ópera específica décadas de ensayo-error de un estilo en particular. En una entrevista en el diario El Mercurio de Santiago, con motivo de un concierto con números musicales de óperas nacionales, se le preguntó a la soprano Patricia Vásquez si vislumbraba un nexo estilístico entre los títulos que iba a cantar, un “sello peculiarmente chileno”78. Ella respondió que no, que no veía ni creía que hubiese un hilo conductor. Y es que, digo ahora, afanados en ver el bosque, no nos hemos dado cuenta de que durante medio siglo produjimos solo un pequeño jardín, pero con un árbol de cada especie. Desolador, pero maravilloso.