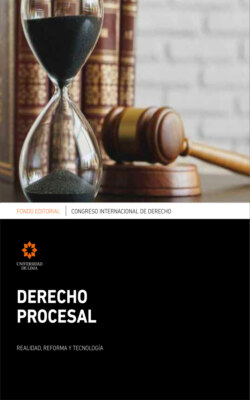Читать книгу Congreso Internacional de Derecho Procesal - Группа авторов - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Reformas procesales y medios de impugnación en el proceso civil
ОглавлениеAndrea A. Meroi*
1. INTRODUCCIÓN
Desde hace ya un par de décadas, América Latina transita una ola de reformas procesales que, entre sus variados y múltiples objetivos, apuntan a reducir los tiempos de la respuesta jurisdiccional.
Tras la vieja sentencia de “justicia tardía no es justicia”, se suceden cambios que frecuentemente se limitan a: (i) reducir plazos (algo irrisorio, a contar de los tiempos muertos del proceso); (ii) concentrar o eliminar etapas procesales (idéntica crítica); (iii) aumentar los poderes de los jueces (que después no quieren o no pueden ejercer, o que ejercen arbitrariamente, a veces sí y a veces no, en desmedro de las garantías procesales), y (iv) aumentar el número de “tutelas procesales diferenciadas” (que, de nuevo, se diferencian solo en los plazos procesales o en el diseño de una u otra etapa procesal, pero sin incidencia en la eficacia de la tutela y con desasosiego de los operadores o, incluso, con riesgo de pérdida del derecho), entre muchos otros.
A veces, estas reformas resultan en una nueva fuente de frustración frente a las oportunidades malgastadas y, lo peor, en un cuerpo codificado amorfo, perdidas ya las virtudes de la sistematización y la coherencia.
Elementalmente, una reforma procesal está siempre muy justificada por la extendida insatisfacción que la sociedad, en general —y los operadores, en particular— sienten frente al servicio de justicia. Sin embargo, debemos esforzarnos por indagar si esa insatisfacción —y los graves problemas del servicio que la provocan— obedece principal o parcialmente a la obsolescencia de los códigos procesales o si, en cambio, corresponde buscar sus causas en factores mucho más determinantes de ese estado de cosas.
Nuestra percepción es que, precisamente, el profundo deterioro del sistema de enjuiciamiento está lejos de resultar de las opciones procedimentales de un código. Antes bien, sus múltiples y muy complejas causas deben inquirirse primordialmente en la falta de una visión de conjunto de los conflictos jurídicos y sus posibles soluciones que ubique a la “adjudicación judicial” (proceso) en un marco adecuado y posibilista.
Concentrándonos en la extendida queja por la “lentitud de la justicia”, nos limitaremos a formular una serie de preguntas que consideramos esenciales y previas a cualquier discusión en torno a qué, por qué y para qué reformar.
2. TIEMPO Y TEMPORALIDAD EN EL PROCESO
Antes de comenzar con esas preguntas, urge tomar una real dimensión del factor tiempo en nuestra cultura, en el “aquí y ahora” en que cada uno de nosotros vive.
Ya decía el siempre recordado Briseño Sierra que “habría sido insólito, inexplicable e increíble, que el derecho, que tanto ha contribuido a la creación y aplicación del tiempo, no lo regulara convencional y arbitrariamente en el proceso” (1989, p. 280).
La celeridad siempre fue un valor a concretar por una buena ley procesal. El procedimiento (como género) y el proceso (como especie) se exteriorizan como una serie de instancias conectadas (Alvarado, 1989, pp. 35 y ss.). El tiempo de todo procedimiento es susceptible de medición astronómica, pero también por “actuaciones”. El cómputo de las conexiones definidas pierde de vista el tiempo y atiende a las mismas conexiones.
Aun dejando de lado los eventuales desfases que esto pueda ocasionar (por ejemplo, en una ley procesal se establece un plazo de quince días para contestar la demanda, pero ese plazo solo empieza a correr cuando alguien decide y concreta la notificación de la orden), podemos todavía meditar sobre aspectos más profundos.
Sucede que una cosa es el tiempo como magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos, como ordenación de sucesos en secuencias, y otra cosa es la temporalidad, esto es, el sentido vital que puede tener el tiempo para una persona (¿es lo mismo un año para un niño o un adolescente que para un anciano?) o una sociedad (¿era la misma la percepción del tiempo en la Roma antigua, en el medioevo rural, en la modernidad industrializada? ¿es la misma en esta posmodernidad de vertiginosa “aceleración histórica”?).
Jugando un poco con las palabras, podríamos afirmar que en nuestro tiempo, y en función de nuestra temporalidad, ha estallado el tiempo que inevitablemente necesita el proceso1.
Siguiendo con el juego de palabras, ¿cómo no comprender la incomprensión del hombre de a pie y de muchos observadores críticos con la realidad temporal de nuestros procesos? ¿Cómo no contrastar nuestras prácticas con la experiencia cotidiana de casi inmediatez respecto de otros ámbitos de la cultura y de las relaciones sociales? ¿Cómo no comparar los tiempos procesales con los de trámites bancarios, operaciones de crédito, intercambios comerciales, numerosos requerimientos administrativos, y un largo etcétera? ¿Cómo es que las nuevas tecnologías han tardado tanto en auxiliar nuestra rutina forense? ¿Cómo es que todavía eso es tan siquiera impensado en muchas realidades tribunalicias?
3. DURACIÓN DEL PROCESO: ¿SE PUEDE IR MÁS RÁPIDO?
Sabido es que el proceso es una forma típica de adjudicación de autoridad. Como toda intervención en la esfera de libertad de las personas, esa adjudicación debe ser precedida por una razonable discusión entre los interesados (Goldschmidt, 1958, pp. 401 y ss.). Solo así esa imposición autoritativa adquiere legitimidad. En términos procesales, debe garantizarse la posibilidad de una adecuada y real audiencia.
Los modos específicos de actuación de las partes y de los órganos jurisdiccionales y las maneras particulares de ingreso de los intereses y de su gestión, deben cumplir con condiciones de lugar, tiempo y medios de expresión. En otras palabras, existen formas procesales (Binder, 2017, pp. 22 y ss.) y —en tanto medio de debate y solución de conflictos que se desarrolla en una secuencia de actos procedimentales— la duración de un proceso no puede reducirse sustancialmente sin desnaturalizarlo.
Por lo pronto, hay un formalismo mínimo, “guardián de la libertad” (Ihering, 1962; Montesquieu, 2007), que inevitablemente insume tiempo. Modernamente, ese “formalismo” se traduce en la consagración de garantías exigibles en todo tipo de procesos2 y con particular fuerza en el proceso penal. Así, en el icónico artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”) se estipula que:
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
El ejercicio de cualesquiera de esos derechos demanda tiempo y, con frecuencia, esas “formas procesales” aparecen como obstáculos difíciles de comprender para el tipo de problemas y conflictos que se pretenden canalizar a través de la justicia. Con lucidez se ha dicho que “este problema es muy grave porque muchas buenas causas, muchos casos en los que la justicia del caso es evidente, se ven sometidos a un tratamiento formal absolutamente indispensable y valioso por el tipo de respuesta violenta que se espera, pero que suele desesperar a los actores sociales” (Binder, 2017, p. 31, énfasis en el original).
En no pocas ocasiones, esas mismas garantías procesales entran en contradicción. Así, el ejercicio irrestricto de ciertas garantías por las partes (derecho a la audiencia, derecho a la prueba, derecho al recurso, etcétera) puede conducir a la violación de la garantía del juzgamiento en plazo razonable, incluido en el mismo catálogo.
Hay un punto en que “en tanto aumenta su contenido técnico, también aumenta la demanda de los legos tendiente a obtener una administración de justicia que les resulte inteligible”, algo que —por lo demás— también reclaman los juristas, al menos para determinados casos (Binder, 2017, p. 34)3.
Ciertamente, la búsqueda y definición de los equilibrios que hagan que las “garantías” no generen su propia contradicción es una tarea asaz difícil y delicada.
Otras veces, la imposibilidad de un juicio rápido o “en tiempo razonable” tiene que ver con ratios inadecuadas entre cantidad de causas, por un lado, y recursos humanos y materiales para sustanciarlas y decidirlas, por el otro.
Las sociedades actuales están caracterizadas por altas dosis de inconformismo y una mayor información acerca de los derechos y de las posibilidades de su defensa en juicio. Más aún, “nuevos derechos” se han incorporado a los textos constitucionales y convencionales. De ahí que no sorprenda que los índices de litigiosidad crezcan en niveles exponenciales y que los esfuerzos jurisdiccionales vayan siempre a la zaga.
Una vez más, cabe que nos preguntemos si el proceso es la solución mejor o —tan siquiera— la solución posible en un número muy significativo de los cada vez más y mayores conflictos que se presentan ante la autoridad judicial. Cabe que analicemos seriamente si no resulta indispensable reformar todo el servicio de justicia, entendido como sistema, apuntando a una taxonomía de los conflictos que permita evaluarlos y derivarlos al mejor método de solución por consenso (negociación, mediación y sus múltiples y modernas variantes) o de resolución por adjudicación (proceso judicial, arbitraje).
4. DURACIÓN DEL PROCESO: ¿SE QUIERE IR MÁS RÁPIDO?
Hace ya muchos años, Piero Calamandrei titulaba un memorable estudio en homenaje a Francesco Carnelutti, Il processo come gioco (1950, pp. 23 y ss.), dando cuenta del innegable fenómeno de una conducta procesal determinada estratégicamente por los intereses personales y egoístas de cada uno de los litigantes.
Muchas visiones de lo procesal suelen ser estáticas, esto es, desvinculadas de los despliegues dinámicos, relacionados con la estrategia (Ciuro, 1999, 2000; Meroi, 2002, 2013) que cada uno de los protagonistas —incluido el juzgador (Ciuro, 2004, pp. 30 y ss.)— planea y ejecuta a la hora de la toma de decisiones en cada uno de los procesos.
Con acierto se ha dicho que “desde una visión estática del proceso podría suponerse que las partes ejercen su pretensión o resistencia, exclusivamente por una controversia sobre el significado y alcance de sus derechos. Desde tal óptica sería incomprensible la decisión de prolongar el proceso cuando la parte puede anticipar su derrota, soportando las molestias y gastos, en lugar de allanarse a la pretensión de la contraria”.
Sin embargo, nuestras prácticas procesales indican que la conjetura de la decisión judicial no siempre funciona como disparador de una negociación temprana sino que los abogados especulan con adjudicaciones provisorias (medidas cautelares, prolongación del pleito por utilización de todos los medios de impugnación disponibles, oposición a la ejecución, etcétera) para la satisfacción de otras pretensiones o a la espera de eventos insospechados (leyes penales más benignas, inacción de la parte contraria, crisis cambiarias, fallecimientos, insolvencias) que neutralicen o frustren un resultado probablemente esperado.
En ese marco “estratégico”, cabe preguntarse si se quiere un proceso más rápido.
Hipotéticamente, es dable pensar que partes informadas y libres decidan ralentizar la marcha de un proceso y aun detenerla (vía acuerdo de suspensión de términos), a los fines de permitir un tiempo de negociación y una eventual solución autocompositiva. Se trataría, por cierto, de un caso tolerable (y hasta deseable) de demora en los trámites.
Sin embargo, esa circunstancia se puede dar por otras muchas razones, de entre las cuales destacamos dos un tanto problemáticas.
Una primera dificultad tiene que ver con el enorme incentivo que nuestras leyes y prácticas generalmente brindan a una de las partes para dilatar —a como dé lugar— los procesos. En todo conflicto, la promoción del proceso consolida un statu quo (guarda del hijo, impago de una deuda, libertad del imputado, ocupación del inmueble, etcétera) que una de las partes querrá mantener y la otra alterar.
Cuando procesalmente ocurren verdaderos “anticipos” de solución jurisdiccional (medidas innovativas, “cautelas materiales”, prisión preventiva) el incentivo —si existe el temor a la revocación de la decisión— es exactamente el inverso (ahora es el actor o el acusador el que no tiene urgencia…).
Alguien argumentará que al incentivo de “demorar” se contrapone el de “acelerar” que —teóricamente— tiene la parte contraria.
No tan rápido, pues aquí frecuentemente se presenta el segundo problema.
La segunda dificultad con la que nos encontramos resulta escasamente tratada entre nosotros… y es que somos parte del problema.
En efecto, en la relación “abogado-cliente” se da lo que se conoce como “problema de agencia” que consiste, básicamente, en resolver de qué forma puede el principal (el cliente) asegurar que el agente (el abogado) lleve a cabo la actuación de forma óptima para los intereses de aquel y no de los de este (Cooter y Rubinfeld, 1989; Cooter y Ulen, 1997, pp. 237 y ss.; Priest y Klein, 1983).
Los abogados tenemos muchos incentivos para iniciar pleitos y prolongar su duración (vinculación con leyes arancelarias, mayores honorarios, cobro por horas o por instancias). A la asimetría de la información entre abogado y cliente se suma la incerteza en la aplicación del derecho que se da en países de bajos niveles de seguridad jurídica.
La “demanda” de resoluciones judiciales a los conflictos es inducida por el abogado, pues el cliente no conoce ni puede conocer las posibilidades de éxito, la inevitabilidad del juicio para la solución, las otras opciones compositivas que podrían existir.
¿Cómo generar incentivos para que el abogado aconseje a su cliente un acuerdo negociado en lugar de un juicio en tres instancias? El análisis económico del derecho propicia la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales tal que garantice un mínimo que cubra la aversión al riesgo del abogado y una compensación por el esfuerzo realizado (Posner, 1998; Acciarri, 2015).
Sabemos, no obstante, que culturalmente las cosas no son tan sencillas. Ni qué hablar cuando un abogado toma más casos de los que puede razonablemente tramitar. El impulso procesal obedecerá a factores seguramente muy diversos del mejor interés del cliente, o del mejor interés de todos y cada uno de los clientes de ese abogado.
Además, y por si esto no bastara para este análisis global de la duración de los procesos, ese “problema de agencia” se da también entre los funcionarios públicos (jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, como “agentes”) y el Estado (como “principal”). En general, se asume que los funcionarios no tienen incentivos para producir más y mejores resoluciones judiciales debido a que cobran una remuneración fija.
Esta falta de incentivos es también un ingrediente de demora en las causas, que irán al ritmo de una maraña de factores determinantes de la praxis de cada tribunal concreto. Algunos privilegiarán ir “rápido, no importa cómo”; otros, “estudiar y fallar bien, no importa cuándo”; otros, “mantener el buen nombre y la buena consideración como juez o tribunal”; otros, ir “al filo de la legalidad” (en cuantos a plazos), y otros ni eso.
Ni qué hablar acerca de los cruces de incentivos en sociedades como las nuestras, en las cuales los roles de juez, académico y legislador se confunden (Chaumet, 2016/2017, pp. 13 y ss.). Los incentivos que eventualmente podría generar la pulsión psicológica de la propia actividad jurisdiccional se relegan frente a los propios que generan esas otras actividades: prestigio académico, oportunidad legiferante, repercusión mediática, etcétera.
Las burocracias4 encuentran enormes dificultades a la hora de subvenir a esta realidad. Si la “compensación” no es alternativa (pues no puede pagarse un “sobresueldo”) y la “sanción” tiene altos costes (propios del monitoreo, pero también políticos), urge pensar en propuestas imaginativas.
En los casos de confusión de roles de los que hablábamos, el éxito y el prestigio que puedan obtener en esas otras áreas limitan las posibilidades de los controles burocráticos sobre la actividad judicial del agente (al exitoso juez académico no se le observan los tiempos en el dictado de su sentencia…).
Más allá de su real eficacia, los mecanismos de control son fundamentales y resulta imperioso que el agente perciba su aplicación real. De lo contrario, no se generará incentivo alguno y no provocará cambio en la conducta.
4. PALABRAS FINALES
Este breve aporte tiene la primordial intención de mostrar, a través de unos pocos y concretos ejemplos, la enorme complejidad del tema que nos convoca.
Dejamos para otra oportunidad el análisis del carácter estatal de la jurisdicción (i.e., una jurisdicción mantenida con ingentes aportes de los contribuyentes) y de su incidencia a la hora de una pretensión social de buen funcionamiento del sistema de enjuiciamiento.
Baste lo hasta aquí expuesto para rechazar la espléndida ingenuidad de creer que con solo reformas de códigos procesales se pueda lograr algo, siquiera apreciable, en cuanto a la duración de los procesos.
Cualquier propuesta de reforma responsable presupone la comprensión de los condicionamientos constitucionales del debido proceso, una concreción adecuada y realista de todos esos condicionamientos en los textos legales y en las prácticas tribunalicias y —muy esencialmente— una asunción descarnada del juego de incentivos que se da en toda praxis social, también la procesal.
REFERENCIAS
Acciarri, H. A. (2015). Elementos de análisis económico del derecho de daños. Buenos Aires: La Ley.
Alvarado Velloso, A. (1989). Introducción al estudio del derecho procesal, tomo 1. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni.
Binder, A. M. (2017). Derecho procesal penal, tomo III. Buenos Aires: Ad-Hoc.
Briseño Sierra, H. (1989). Compendio de derecho procesal. México, D. F.: Humanitas.
Calamandrei, P. (1950). Il processo come gioco. Rivista di Diritto Processuale, I.
Chaumet, M. E. (2016/2017). Juez Júpiter, Hércules, Hermes… ¿Y el riesgo de Eróstrato? Investigación y Docencia, 52. Rosario, Centro de Investigaciones en Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario. Recuperado de http://centrodefilosofia.org/IyD/IyD523.pdf
Ciuro Caldani, M. Á. (1999). La Teoría General del Derecho, supuesto de la estrategia y la táctica jurídicas. Investigación y Docencia, 32. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 25 y ss. Recuperado de http://centrodefilosofia.org/
Ciuro Caldani, M. Á. (2000). Aportes para el desenvolvimiento del principio de razonabilidad en el Derecho Privado desde la comprensión de la decisión y la estrategia. Investigación y Docencia, 33, 9 y ss. Recuperado de http://centrodefilosofia.org/
Ciuro Caldani, M. Á. (2004). Perspectivas estratégicas del razonamiento y la actuación de los jueces. JA, Lexis Nexis, suplemento especial del 31.03.04 (JA 2004-I, fascículo 13).
Cooter, R.; Ulen, T. (1997). Law & Economics, 2th edition. Addison-Wesley Educational Publishers.
Cooter, R., y Rubinfeld, D. (1989). Economic analysis of legal disputes and their resolution. J. Econ. Literature, 3, 1067.
Goldschmidt, W. (1958). La ciencia de la justicia (dikelogía). Madrid: Aguilar.
Ihering, R. von (1962). El espíritu del derecho romano (trad.: Fernando Vela). Revista de Occidente.
Lapenta, E. V. (2004). Aportes para la comprensión de la dinámica del proceso judicial. Cartapacio, 6. Recuperado de www.cartapacio.org
Meroi, A. A. (2002). La estrategia y el Derecho Procesal (la comprensión de la decisión y estrategia en la solución de conflictos. Investigación y Docencia, 35. Recuperado de http://centrodefilosofia.org/
Meroi, A. A. (2013). Sobre estrategia y proceso. Investigación y Docencia, 46. Recuperado de http://centrodefilosofia.org/
Montesquieu, barón de, Ch. de S. (2007). Del espíritu de las leyes. Buenos Aires: Losada.
Posner, R. (1998). Economic Analysis of Law, 5.ª ed. New York: Aspen.
Priest, G., y Klein, B. (1983). The selection of disputes for litigation. J. Legal Studies, 13, 1, 2.