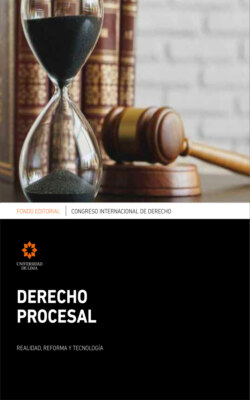Читать книгу Congreso Internacional de Derecho Procesal - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Las incumbencias probatorias del juez y las partes en los sistemas de procesamiento latinoamericanos y en el proyecto del Código Modelo para los Procesos no Penales del Instituto Panamericano de Derecho Procesal
ОглавлениеOmar A. Benabentos*
1. LA INVALIDEZ DEL PARADIGMA PUBLICISTA EN TORNO A LA INCUMBENCIA DE PROBAR OFICIOSAMENTE EN LOS PROCESOS CIVILES Y LA VALIDEZ DE LA PROPUESTA GARANTISTA, DOCTRINARIA Y NORMATIVA: LA PROHIBICIÓN DE LAS PRUEBAS DE OFICIO
El examen y la crítica de las incumbencias probatorias del órgano jurisdiccional y el de las partes en los sistemas de procesamiento no penales latinoamericanos debería inscribirse en un marco temático más amplio, para poder exponer —sin recortes— el papel que se debe asignar al juzgador a la hora de procesar y sentenciar la causa y las cargas atribuidas a las partes a lo largo del litigio.
Pero los límites propios de la ponencia llevan a centrarme en el tema asignado por los organizadores del Congreso Internacional de Derecho Procesal: las incumbencias probatorias del juez y las partes en los sistemas de procesamiento latinoamericanos y en el proyecto del código modelo para los procesos no penales del Instituto Panamericano de Derecho Procesal.
El abordaje del tema se realiza desde la postura iusfilosófica garantista y se abona con el diseño normativo —del mismo cuño—que exhibe el Proyecto del Código Modelo para los Procesos no Penales en Latinoamérica, impulsado por el Instituto Panamericano de Derecho Procesal.
Anticipo que, quizás, es en este tema en particular —el de las incumbencias probatorias de los sujetos procesales— donde se hace más notoria la profunda división que exhiben las dos corrientes dogmáticas y filosóficas (publicismo y garantismo) que enfrentan, desde hace décadas, a la comunidad de procesalistas en la región.
Publicistas y garantistas se encuentran enfrascados —ideológicamente— en propuestas antinómicas. Cada una de las corrientes tiene una postura asumida sobre el modo de procesar, probar, sentenciar y, en especial, en las atribuciones probatorias que se confiere a las partes y a la jurisdicción en los procesos no penales en Latinoamérica.
El debate también se ha derramado hacia el plano normativo, al irrumpir en escena el Proyecto de Código Procesal Modelo para la Justicia no Penal de Latinoamérica. El proyecto es de neto corte acusatorio/dispositivo/adversarial y garantista. Se ha tomado un rumbo muy caro a nuestro ideario: potenciar las facultades probatorias de las partes en el proceso y suprimir los poderes oficiosos del órgano jurisdiccional.
Esta era una incursión legislativa que la corriente garantista “debía” a la comunidad científica, a los legisladores de turno y, fundamentalmente, a los sufridos justiciables que llevan décadas de soportar sistemas de procesamiento publicistas, incompatibles con el diseño de las constituciones liberales que imaginaron a un juez remitido a su función esencial: la de fallar el conflicto de intereses jurídico puesto a su conocimiento.
Nuestra propuesta ideológica/normativa está encaminada a alinear los procesos no penales de la región con el modelo normativo acusatorio diseñado para los procesos penales, que se ganó su bien merecida “carta de ciudadanía”, en especial en el último tercio del siglo XX, terminando su consolidación en el siglo XXI. Hoy en día, el modelo de proceso inquisitivo para los conflictos penales puede ser considerado como una “pieza de museo”, dedicando un rincón especial de ese archivo a la figura del juez probando oficiosamente y fallando con base en las propias pruebas aportadas a la causa.
Los códigos procesales penales modernos (adversariales) fueron el fruto de doctrinantes y legisladores que asumieron el desafío de la hora en el tiempo oportuno.
Por nuestra parte, si bien con cierta tardanza, entendemos que la deuda ha quedado bien saldada. La visión de una propuesta común para los procesos penales y no penales en la región supondrá un freno a la esquizofrenia doctrinaria y legislativa de sostener procesos de corte acusatorio y adversarial para el ámbito penal, en donde el juez queda remitido a su deber de fallar con base en las respectivas teorías del caso expuestas por la acusación y la defensa, y también, sujetarse a las pruebas que ellas aportan.
Como contrapartida, en el proceso civil, ese juez es la expresión del más rancio sistema inquisitivo, autorizándolo a que esboce su propia teoría del caso y ofrezca y produzca prueba propia para avalar su tesis.
Frente este desmadre, somos conscientes de la dura batalla que debemos dar. Es que en el pensamiento procesal publicista —antes de la irrupción de la corriente iusfilosófica garantista/dispositiva, aun frente al cambio de escenario en los procesos penales modernos y la nueva propuesta normativa de la que venimos damos cuenta— no disparó nuevas inquietudes ni los llevó a repensar la cuestión de las incumbencias probatorias en el ámbito del proceso civil. Es más, diría que están renovando su apuesta, proponiendo reformar los códigos procesales civiles para dotar aun de mayores poderes para los jueces y nuevos retaceos al protagonismo de los litigantes. En suma, quienes se aglutinan en torno a la concepción publicita del proceso civil no vislumbraban —y no vislumbran— la posibilidad de manejar otras alternativas diferentes de la actividad estelar y protagónica que —en materia probatoria— habían adjudicado y adjudican a los jueces civiles.
Así, “ficcionalmente” (porque si no se debate, y como los publicistas son reacios al debate científico, no puede hablarse de “consenso”), una buena parte de la comunidad científica está convencida de que ya se ha arribado a una suerte de acuerdo o paradigma ideológico, y su ideario es el reinante y se ve reflejado en todos los ordenamientos procesales civiles (publicistas) de América Latina.
En buena cuenta, para los publicistas no debería discutirse la bondad de la tesis del juez, probando oficiosamente, al lado de las partes, e incluso superando la propia actividad de confirmación que estas pueden desplegar en el proceso.
Mal que les pese a los publicistas, desde ya anticipo que ese paradigma consensuado que imaginan nunca alcanzó ese estatus. Es más, comenzó a sufrir fuertes embates no solo en Latinoamérica, ya que otro tanto aconteció en Europa. En efecto, se comenzó a gestar en el viejo continente una ideología y normativa francamente opuesta al juez que prueba oficiosamente y luego sentencia con base en las pruebas que él mismo colectó.
Las enseñanzas de Luigi Ferrajoli empezaron a forjar un nuevo camino en el pensamiento procesal moderno. Su monumental obra Derecho y razón (1995) elevó las ideas garantistas a un plano superlativo y estas concepciones se derramaron fuera de Italia. Un duro golpe al pretendido “unicato” publicista fue el propinado con la sanción de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2001. El nuevo código procesal civil limitó —hasta casi anular— las posibilidades que los jueces españoles dictaran medidas oficiosas de “mejor proveer” o de “mejor sentenciar”, para suplir la negligencia en la que pudieron caer las partes en el incumplimiento de sus cargas probatorias.
Así que no existe ese consenso doctrinario y normativo que imaginan los publicistas. Es sintomática la reacción de la dogmática publicista frente a este giro de ciento ochenta grados dado por el procesalismo español; su “respuesta” fue encerrarse en la negación y omitir o rehuir al planteamiento de un debate serio sobre la normativa procesal española y el profundo cambio de paradigmas que implicó, “como si nada hubiera acontecido”, siguieron encerrados en la cápsula de su propia tesis, sosteniendo las exigencias de imponerle el poder-deber al juez civil para probar oficiosamente —en busca de la verdad histórica— y para acceder a la “plena justicia” en el caso concreto. Es el mal fruto de la inserción de interés público, y de un interés superior del Estado al de las propias partes en los procesos civiles de hoy en día.
Así que el juez, en ese enrarecido contexto (si se lo mira desde el punto de vista garantista o de excelencia, si la visión es publicista), “puede”, en rigor, si nos atenemos a las prescripciones del Código Procesal Civil de la Nación, en la Argentina —que se replica en varios países de nuestro continente— “debe” (le incumbe) probar “oficiosamente” a partir de los hechos afirmados o refutados por las partes.
El fundamento de esta exigencia puesta sobre los hombros de la jurisdicción parte de la concepción publicista es que el proceso civil está muy lejos de ser un debate solo de las partes y que, una vez afirmados y refutados los hechos, estos quedan incorporados y, por ello, “la prueba” de los hechos adquiridos “para el litigio” incumbe tanto a las partes como al propio juez. También se afirma que el juez no puede renunciar conscientemente a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva (la Corte Suprema de Justicia de Argentina que se expidió en tal sentido en el caso “Colalillo”).
En definitiva: con base en este cúmulo de afirmaciones teóricas, jurisprudenciales y normativas que maneja el publicismo (todas orientadas a reforzar los poderes-deberes del órgano jurisdiccional en materia probatoria), se cayó en la ilusión del paradigma consensuado sustentado en premisas que, “parecería”, no podían (ni debían) ser refutadas. Lo reitero: de un modo artificioso se llegó a una “paz” apoyada por amplias capas de la comunidad científica procesal.
Lo cierto fue que la vigencia de un consenso asentado sobre pilares que, según venimos demostrando y son endebles, insustanciales, incoherentes e infructuosos, solo podía “mantenerse” hasta que aparecieran —y se denunciaran— las anomalías, grietas e inconsistencias que encerraba todo lo que ha sido edificado laboriosamente por el publicismo procesal.
Pero la hora de poner coto a tantas ideas irracionales devino incontenible. El extravío intelectual de querer instalar a un juez robustecido en litigios que en cierta medida le son ajenos y, a la par, destinar un papel empequeñecido a las partes, en su propio litigio, por lo antinatural del postulado tenía un plazo de caducidad que tarde o temprano, terminaría por producirse.
Es muy claro que las partes tienen intereses genuinos y más intensos en su propio litigio que el juzgador. Eso ha sido siempre así y lo será. Este enunciado es casi una obviedad. Luego, así como aconteció en el proceso penal moderno cuando se echó por la borda la idea que en un conflicto penal el primer perjudicado era el Estado, y por esa falsaria afirmación —durante décadas— se le confiscó el conflicto a la víctima y se le amputó el derecho de acusar a la parte objetiva que se enfrenta con ella: el Ministerio Público.
Ahora bien, en el proceso civil publicista, en lugar de emular el logro de fortalecer a las partes frente a la siempre omnímoda jurisdicción penal neoinquisitiva, se insiste —para los procesos no penales— en mantener similar confiscación del litigio a las partes de las que padecieron el Ministerio Público de la acusación y la defensa del imputado. Como una suerte de zombi que se resiste a desaparecer, la presencia del juez Hércules en los procesos civiles y las partes enmagrecidas en su accionar se volvió una propuesta inaceptable. Tan inaceptable que provocó que se motorice con más fuerza, y en tonos más altos, la repulsa en aceptar que un burócrata —en este caso instalado en el ámbito judicial, salvo honrosas excepciones que confirman la regla— no se despoja de la esencia de todo funcionario público: será un burócrata que nunca tendrá más interés que los particulares afectados en la solución del litigio que los involucra.
Si se nos permitiera la licencia de utilizar un ejemplo no jurídico y enunciáramos que el funcionario administrativo al que le requerimos, por caso, la extensión de una licencia para conducir automotores tiene más interés que nosotros en otorgarla, no podríamos sostener racionalmente este desvarío.
Volviendo al campo de los procesos civiles, el juez (en definitiva, el Estado) con mayor interés que las partes en “su conflicto” se basa en una mezcla de candidez y desconocimiento de la mentalidad de las burocracias estatales (de las que no queda exenta la burocracia judicial). Así que los publicistas adjudican a la burocracia judicial un mérito que nunca tuvo: interesarse más que los propios ciudadanos —en este caso, los justiciables— en los problemas que los aquejan y que deberían solucionar.
A riesgo de ser reiterativo, pero por la importancia que tiene el tema, que en un litigio civil la administración de justicia pública vaya a ostentar un interés superior y más intenso que el de las propias partes inmersas en la contienda hiere al sentido común, jurídico y lógico. Y ese ideario, de no haber tenido secuencias funestas por instalar una suerte de “dogma de fe” sin racionalizar lo que se expresaba, hizo —y hace— sufrir intensamente al justiciable de a pie y tornó impredecible el procesamiento y juzgamiento en la región. De no ser por sus funestas consecuencias, en todo caso debería movernos a una sonrisa despectiva. Pero la magnitud de la crisis desatada bajo el ideario publicista nos impide esta dispensa. Es que, lenta y ominosamente, ese juez de la visión publicista y esos códigos publicistas que despreciamos fueron construyendo penosos “muros” para los litigantes que va a costar mucho derribar, pero sobre los que tenemos que arremeter si queremos reestablecer procesos no penales compatibles con el ideario constitucional.
Por caso, un muro que no se ha podido sortear hasta hoy —pero que vaticino será derribado más temprano que tarde— es concebir que un juez civil pueda introducir al litigio su propia teoría del caso. En el proceso penal moderno, solo el fiscal y la defensa puede sostener sus respectivas tesis. De la teoría del caso mejor expuesta y confirmada surgirá la convicción aséptica del magistrado, quien debe ser convencido para condenar o absolver. Ahora bien, en los procesos no penales, hoy en día el juez sigue despachando medidas oficiosas sencillamente porque va detrás de una teoría del caso “propia”. Se maneja como si fuera una parte, y esta torpeza de arrogarse un rol que no debe tener explica, pero no justifica, que para probar sus creencias —su “teoría”— se le concedan facultades omnímodas y deberes probatorios.
Otro muro que no se ha podido superar, pero cuyo desmoronamiento vuelvo a vaticinar, son los fuertes recortes en la actividad probatoria que padecen las partes. Solo a título ejemplificativo citamos algunas de esas limitaciones, por caso, las que afloran en la declaración de impertinencia e inconducencia de la prueba; la sanción de negligencias probatorias y caducidades probatorias, la prueba ofrecida no sobre los hechos contradichos, generándole la carga de ofrecerla en los escritos constitutivos de la litis, etcétera.
Tengo para mí que esos muros, hoy en día, están corroídos desde sus cimientos, y tengo la certeza de que la normativa del proyecto del Código Modelo apresurará este derrumbe. Reproduciré un cúmulo de normas insertas en él que tornan operativa mi esperanza.
Artículo 59. Prohibiciones genéricas para todos los jueces
Ningún juez debe ni puede:
1) comenzar oficiosamente un proceso;
2) introducir al proceso hechos no mencionados oportunamente por las partes;
3) probar oficiosamente hechos no probados ni intentados probar por las partes interesadas en ello.
Artículo 72. Facultades decisorias del juez
Son las que todo juez puede utilizar para lograr la eficiente solución de un litigio. Ellas son:
1) revocar sus propias resoluciones en tanto no hayan sido notificadas a alguna de las partes interesadas en ellas. Una vez ocurrido esto, el juez pierde la facultad de revocar, bajo pena de nulidad de lo que actúe en tal sentido;
2) apartarse fundadamente de los dictámenes emitidos en los peritajes de opinión;
3) establecer fundada y prudentemente el monto del resarcimiento de daños y perjuicios siempre que se haya probado la obligación de resarcir y la existencia del daño pero no su cuantificación;
4) ordenar la realización de medio de prueba pendiente de producción antes del dictado de la sentencia en el exclusivo caso de que se den conjuntamente las siguientes condiciones:
4.1) haya sido oportuna y legalmente ofrecida por alguna de las partes;
4.2) no se haya realizado durante la vigencia del plazo probatorio por causa no imputable a la parte que la ofreció;
4.3) cualquiera de las partes lo solicite antes de consentir el decreto de llamamiento de autos para sentencia.
Toda otra actividad probatoria oficiosa del juez es nula y nula la sentencia que se fundamenta en esa prueba.
Artículo 416. Negligencia en la realización de la prueba
Fracasada una diligencia probatoria se tiene por desistido al ponente de ella si cualquiera de las partes no la urge dentro de los cinco días siguientes a la fecha del fracaso y el interesado en lograr la respectiva declaración demuestra el perjuicio que la falta de producción genera para la celeridad del proceso.
La negligencia probatoria no puede ser declarada ni subsanada de oficio por el juez.
Artículo 530. Requisitos de la perención de la instancia
Los requisitos son:
1) haber completa inactividad de las partes y del juez durante el plazo de seis meses para todo tipo de juicio. En ningún caso, se decreta la perención cuando el pleito está paralizado por fuerza mayor o disposición de la ley;
2) mediar pedido expreso de cualquiera de las partes. El juez no puede declarar la perención de oficio.
Artículo 402. Impertinencia de la prueba
Es medio probatorio impertinente el que tiende a lograr convencimiento en el juzgador acerca de la existencia de hecho no litigioso.
El juez no debe pronunciarse acerca de la impertinencia de un medio probatorio.
Este racimo de normas del proyecto deja en claro que el Código Modelo restituye el papel protagónico a las partes y aleja al juez de prácticas que comprometen su imparcialidad.
Además, es expresiva de la desconfianza del interés estatal en la pronta solución de los litigios sometidos a su conocimiento. Toda vez que el Poder Judicial (y su ínsita burocracia) fija su propia agenda temporal en un proceso (por caso, determina los plazos para las fechas de las audiencias preliminares o finales), el litigio automáticamente incrementa su duración por años. La agenda de un burócrata judicial, en general, será la pastosa agenda de alguien que cobra su retribución tanto si procesa como si no procesa la causa, o si falla o no falla el litigio sometido a su conocimiento.
La realidad de las partes es bien distinta y la de los abogados también. Los letrados, tanto de la parte actora como de la parte demandada, no solo no perciben su retribución si el litigio no concluye, sino que, en ese tránsito, incurren en ingentes gastos, tema que ha sido siempre ajeno a un funcionario judicial que jamás corrió riesgo económico o financiero alguno.
Solo este dato debería desmontar la idea de que el juzgador pondrá más ahínco que las partes en solucionar los litigios no penales que debe procesar y juzgar. Cuando construcciones como las que venimos denostando —supuestamente científicas— están asentadas en una o varias falacias jurídicas y lógicas, nada bueno puede reportarnos este engendro.
Así que, cuando un ideario no se compadece con el orden normal y natural de ocurrencia de las cosas, su fracaso es previsible. Y el fracaso de los sistemas procesales civiles donde los jueces están por encima (muy por encima) de las partes, abreva de una mala idea: la de otorgar más poder a quien ostenta poder. Y los jueces son los funcionarios públicos que, al decidir sobre la honra, el destino familiar o el patrimonio de las personas, entre otros bienes de la vida, son portadores del poder más intenso de todos: el de punir o no punir, civil o penalmente.
La visión garantista sobre la actuación y fines de la jurisdicción en los procesos no penales apuesta a fines muchos más modestos de que los que se arroga el publicismo. Y somos mucho más “prevenidos”. Lo somos porque, a los que deciden y ostentan el poder de punir, sencillamente no se les puede extender un documento firmado en blanco. No nos persuade la pueril justificación de que se debe suministrar al juez de turno todas las armas procesales para que arriben a la verdad y la justicia del caso concreto. Ya es suficiente que ese juez de turno respete, frente a los que litigan, el principio de congruencia, y que falle conforme lo afirmado, refutado y probado por las partes.
Nuestra reacción y las prevenciones denunciadas no pecan de exageración. Cuando un paradigma es el responsable de los descalabros que vengo describiendo, es inevitable que se produzca en el ámbito de cualquier ciencia, en este caso —el de la ciencia procesal— una tendencia irrefrenable a sustituir, desplazar y reemplazar ese paradigma estéril y dañino. Thomas Kuhn y Karl Popper nos enseñan que, en esa instancia y frente a esa toma de conciencia de la comunidad científica, comienzan las etapas de refutación a los fines —se reitera— de derribar el paradigma reinante y sustituirlo por otro de signo distinto por el que valga la pena apostar. Asumimos que, para una comunidad científica encolumnada detrás de un paradigma equivocado es difícil, o directamente se negará a detectar el error, en especial si se trata de construcciones que se entendían ya consolidadas y libres de impugnación.
Ha comenzado, entonces, una etapa de crisis, de convulsión de dudas, para la comunidad científica. En este contexto, el paradigma publicista sobre la incumbencia probatoria “oficiosa” de los jueces no cabe duda de que hoy se halla en etapa de una crisis casi terminal. Y esa crisis era previsible desde el mismo momento en que nació la idea madre que lo engendró: bien mirado, “el debido proceso de las garantías constitucionales”, como lo tituló en una de sus obras Adolfo Alvarado Velloso (2003), jamás podrá cumplir con su función esencial: la de ser garantía para los justiciables si, a la par, se imponía a los jueces el deber de probar oficiosamente.
La denuncia de las falsías del paradigma publicista provino de voces disidentes pronunciadas no solo en América, donde Adolfo Alvarado Velloso enarboló esa bandera: en Europa tuvo un bastión en el pensamiento de Franco Cipriani (1995) y de Montero Aroca, entre otros. El procesalista español nos ilustró sobre lo riesgoso del desborde que puede provocar el hecho de privilegiar la figura del juez —en definitiva, la del Estado— sobre los particulares enfrentados en un conflicto. En sus palabras:
Frente a la idea de que el proceso es cosa de las partes, a lo largo del siglo XX se ha ido haciendo referencia a la llamada publicización del proceso, estimándose que esta concepción arranca desde Franz Klein y de la Ordenanza Procesal Civil austriaca de 1895. Las bases ideológicas del legislador austriaco, enraizadas en el autoritarismo propio del imperio austro-húngaro de la época y con extraños injertos, como el del socialismo jurídico de Menger, puede resumirse en estos dos postulados: 1) El proceso es un mal, dado que supone una pérdida de tiempo y de dinero, aparte de llevar a las partes a enfrentamientos con repercusiones en la sociedad, y 2) El proceso afecta a la economía nacional, pues impide la rentabilidad de los bienes paralizados mientras se debate judicialmente sobre su pertenencia. Estos postulados llevan a la necesidad de resolver de modo rápido el conflicto entre las partes, y para ello el mejor sistema es que el juez no se limite a juzgar, sino que se convierta en verdadero gestor del proceso, dotado de grandes poderes discrecionales, que han de estar al servicio de garantizar, no sólo los derechos de las partes, sino, principalmente, los valores e intereses de la sociedad. (Montero, 2000, pp. 319 y ss.)
De las expresiones de Montero Aroca volvemos a nuestras propias reflexiones, porque en esta hora actual nos interesan más las propuestas que las críticas, más la construcción de las teorías propias que la destrucción de las ajenas, apostar más por el futuro que medrar en el pasado.
1.1. El ideario garantista sobre las incumbencias probatorias
En el ideario garantista observa el Poder Judicial, identificando y rescatando aquello que está en su naturaleza y que podría suponer una obviedad, pero no lo es, que es un poder del Estado “a secas”, y que ese poder es ejercido por funcionarios elegidos autocráticamente. Estos datos objetivos hacen redoblar la prevención que sentimos frente el accionar discrecional de los jueces. Sería saludable que se hiciera carne la idea de que, para que el Poder Judicial pueda privar a una parte procesal de un “bien de la vida jurídica”, se le debe exigir —en todo sistema procesal que se precie de alinearse con las constituciones liberales del continente— que otorgue una suerte de blindaje para asegurar las condiciones necesarias y suficientes a los fines de legitimar y validar la aplicación de la siempre ominosa decisión de dictar una sentencia de absolución o condena.
No existen, en el modelo garantista, medias tintas o mixtura de conceptos referidos al poder de los jueces. Su limitación —en especial, en materia de pruebas oficiosas— se trata de un núcleo irrenunciable de nuestro ideario. Si debiéramos, con vocación de síntesis, buscar un término que exprese en qué consiste (cuál es la función) del proceso civil (y de suyo el proceso penal) y la actividad que deben cumplir los jueces al procesar y sentenciar en ambas esferas, concluiríamos que se trata de brindar una cadena de garantías para los justiciables, elevada frente al derecho de punir del Estado. O, dicho en otras palabras, un sistema de esclusas, de control, de frenos y contrapesos para que el proceso y la sentencia fluyan en un marco predecible y gozar de una decisión congruente con los hechos afirmados, refutados, confirmados y valorados en la causa.
Así, a modo de un catálogo (no taxativo), enuncio ciertas ideas fuerza que requerimos de un sistema de procesamiento y de las incumbencias que se otorguen a los jueces en los procesos de conocimiento, donde no existe certeza alguna de que el afirmado derecho que se atribuye el actor es tal (queda claro que para cierto tipo de procesos de conocimiento: daños provocados por cosas riesgosas, consumidores, etcétera, puede existir la presunción de responsabilidad y una cierta flexibilidad sobre el estado de inocencia como la que existe para procesos de ejecución), pero, para el común de los litigios de conocimiento, el ideario garantista exige:
1. Respeto irrestricto a las leyes sustantivas y procesales preexistentes que, a su vez, con redacciones precisas y claras, posibiliten que el “bien de la vida” que se pretende por el actor solo será concedido (principio de legalidad procesal o prohibición de leyes ex post facto) si de las constancias de la causa se ha construido debidamente la responsabilidad civil, contractual o extracontractual del demandado. En caso contrario, debe primar el principio de inocencia y se impone, al sentenciar, su absolución.
2. Juez o tribunal competente, que supone un juez independiente (con independencia interna y externa en función de la realización de su condición de garante de los derechos fundamentales), y con la irreductible posibilidad procesal de la recusación (tomada en términos amplios y su contracara: la excusación. Como afirma Carlos Nino, “no basta que haya funcionarios que se denominan jueces, sino que ellos satisfagan condiciones de independencia respecto de los demás poderes del Estado” (1996, p. 446).
Asimismo, tomar la independencia como la asume Alvarado:
Ausencia de prejuicios de todo tipo (particularmente raciales o religiosos), independencia de cualquier opinión y, consecuentemente, tener oídos sordos ante sugerencia o persuasión de parte interesada que pueda influir en su ánimo, no identificación con alguna ideología determinada, completa ajenidad frente a la posibilidad de dádiva o soborno; y a la influencia de la amistad, del odio, de un sentimiento caritativo, de la haraganería, de los deseos de lucimiento personal, de figuración periodística, etcétera. Y también es no involucrarse personal ni emocionalmente en el meollo del asunto litigioso y evitar toda participación en la investigación de los hechos o en la formación de los elementos de convicción, así como de fallar según su propio conocimiento privado el asunto. Tampoco debe tener temor al qué dirán ni al apartamiento fundado de los precedentes judiciales, etcétera. Si bien se miran estas cualidades definitorias del vocablo, la tarea de ser imparcial es asaz difícil pues exige absoluta y aséptica neutralidad, que debe ser practicada en todo supuesto justiciable con todas las calidades que el vocablo involucra… (1989, I, p. 261)
3. Plenitud de las formas (propias de cada juicio), que en nuestra metodología quiere decir la definición de una estructura procesal siempre en favor de las garantías de la contradicción, de la publicidad y de la defensa, técnica y material, y la prohibición de dilaciones injustificadas. Y, en consecuencia, la prohibición de concebir procesos en donde el derecho de audiencia sea solo una parodia (medidas autosatisfactivas, sentencia anticipada).
4. Vinculado con el punto anterior, la preservación del estado de inocencia para toda suerte de procesos no penales. El principio supone su negación, en términos lógicos y políticos, en aquellos simulacros de procesos (en rigor, procedimientos) en donde, alegando un derecho “fuertemente verosímil del actor” —en procesos de conocimiento—, se suprime el derecho de refutación del demandado (las ya mencionadas medidas autosatisfactivas, sentencia anticipada).
5. La nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con violación de las garantías del debido proceso. Supone despreciar que, frente al estado de inocencia que en procesos de conocimiento civil asiste al demandado, se puede formar convicción por el juzgador con base en su propia prueba de oficio. La prohibición del juez de probar (supliendo la negligencia probatoria de la parte) es la única posibilidad legítima y coherente en un Estado social y democrático de derecho, para que las garantías no puedan ser objeto de matices (a la mejor manera de Dworkin, cuando nos habla de “derechos en serio”).
Luego de enunciar este catálogo (mínimo) de garantías procesales que un sistema procesal precisamente de “garantías” debe a los justiciables, es legítimo concluir, además, que si el derecho a gozar de un proceso justo y de jueces auténticamente imparciales (y no tan poderosos, en especial en torno a su mal entendida incumbencia a la hora de probar) no fuera el último baluarte a resguardar para los justiciables, y si hoy —todavía— no se considerase que esta garantía es bastante endeble, no tendría mayor explicación la cantidad de normas expresas contenidas en los tratados supranacionales que se ocupan por declamar garantías explícitas en favor de los justiciables. En ese sentido reza la declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948: “Toda persona tiene el derecho de ser oída en plena igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente para la determinación de sus derechos y obligaciones”.
En la misma dirección prescribe el Pacto de San José de Costa Rica (artículo 8, inciso 1) “Garantías Judiciales: Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
La contundencia del mensaje contenido en los pactos supranacionales dirigidos a los propios poderes del Estado (para recortar sus límites) marca la preocupación que el tema encierra para el derecho supranacional, previniendo que las legislaciones procesales locales no socaven la jerarquía de la pirámide normativa.
3. CONCLUSIONES SOBRE LAS INCUMBENCIAS PROBATORIAS EN EL PROCESO CIVIL DESDE LA POSTURA GARANTISTA
Los poderes probatorios de los jueces (su incumbencia) surgen en toda su expresividad al abordar el tema de las medidas para mejor proveer. En efecto, el análisis de estas medidas es realmente dirimente de una gruesa antinomia: en tanto que constitucionalmente a lo largo y ancho de Latinoamérica se robustece cada vez más la figura del juez auténticamente imparcial, (potenciada por las prescripciones contenidas en las normas fundamentales de los distintos Estados y por los pactos supranacionales que ponen énfasis en este aspecto), por otra parte, en abierta contradicción, los códigos procesales civiles admiten complacientemente, y sin ningún condicionamiento1, la entronización normativa de las pruebas de oficio y de las llamadas medidas para mejor proveer o para “mejor sentenciar”, como otros las denominan. También cuando aceptan la alteración de las reglas de la carga de la prueba.
Adicionalmente, cuando se propugna la supresión del “contradictorio” (medidas autosatisfactivas), la expresión de la negación del método y la supremacía de la meta llega a su máxima intensidad.
Toda esta batería emblemática del derecho procesal publicista ha provocado el enorme disvalor que normas procesales de inferior jerarquía jurídica, al conceder este rosario de facultades (o incumbencias a los jueces) generen un alzamiento contra las prescripciones constitucionales del juez imparcial y la debida igualdad de las partes en el proceso.
En este contexto, el tema que nos convoca a nuestras últimas reflexiones en el marco de esta ponencia consiste en precisar una posición central a los fines de definir la incumbencia del juez a la hora de probar: el estado de inocencia del demandado en los procesos civiles. Volvemos sobre ese concepto que, de aceptarse, aspiramos que mute para siempre el ideario de las pruebas de oficio.
Insistimos en la premisa de que, en los procesos civiles declarativos o de conocimiento, el demandado —al igual que el imputado en los procesos penales— goza de una franquicia constitucional cuyo respeto es esencial para preservar la convivencia pacífica de los ciudadanos: el estado de inocencia en tanto no se construya su responsabilidad por el pretendiente.
Ese manto constitucional protector, que viene desde la cima de la pirámide jurídica, debe preservarse —normativa y operativamente— en toda la escala descendente del ordenamiento legal. Es una obviedad enunciar que hasta tanto no se dicte sentencia condenatoria en contra del demandado o el reo, como culminación de un debido proceso judicial, el individuo no tiene que soportar sospecha alguna de su culpabilidad sino, por el contrario, se debe reivindicar su estado de inocencia. Y también parece una obviedad remarcar que el estado de inocencia de las personas es el que impone la actitud que debe asumir el juez al momento de sentenciar.
Sentada esta premisa, los invito a que debatamos las alternativas que caben al juzgador en los procesos no penales, si es que se asume —lo digo una vez más— que debe respetar el estado de inocencia del demandado.
Primera premisa. De no arribar el juez al momento de fallar a una “certeza positiva de condena”, debería sin más rechazar la demanda contra el accionado.
Esta es la posición normativa que adopta el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2000, aplicación del principio de estado de inocencia (textual de la norma):
Carga de la prueba: cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante el Tribunal considerarse dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente o las del demandado o reconvenido según correspondía a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten sus pretensiones.
Segunda premisa. Si llegara a un estado de certeza positiva que provocara el dictado de una sentencia de condena, ese estado de certeza solo debería formarse a partir de la actividad —exclusiva y excluyente de las partes— sobre quienes pesa la carga de cumplir acabadamente con la afirmación, confirmación y valoración de los hechos y de las pruebas sostenidas e incorporadas al proceso. Si la actora, por caso, afirmó deficitariamente o no confirmó los hechos constitutivos de su pretensión, por imperio del mandato constitucional ya comentado, el camino procesal a seguir por el juzgador es legitimar procesalmente el estado de inocencia que —constitucionalmente— beneficia al demandado, dictando una sentencia absolutoria.
Tercera premisa. Si el juzgador llegara a un estado de certeza negativa, deberá sin más rechazar la demanda, consagrando el estado de inocencia que asiste al demandado en los procesos civiles de conocimiento.
Ahora bien, cuando un juez despacha una medida para mejor proveer (supliendo la negligencia probatoria de la parte), todo se trastoca. Si la negligencia de la parte —originada en el incumplimiento de las cargas procesales de afirmar y probar— impidió al juzgador llegar al estado de certeza positiva y, en su lugar, se instaló la duda jurídica, la pretensión (por respeto al estado de inocencia de las personas), insisto, no debe ser acogida. Solo subrogando indebidamente los roles procesales y rompiendo el fiel de la balanza puede torcerse el destino jurídico que el juzgador debía respetar. Por tanto, debe quedarnos en claro que el precio a pagar (en términos de supresión de garantías constitucionales, por esta insólita impostación de roles) es muy alto, tan alto que no tiene que asumirse.
Tenemos entonces que, con el despacho oficioso de una “medida para mejor proveer”, es posible que el juzgador forme esa certeza positiva (que antes de su propia actividad probatoria no tenía, ya que estaba o en estado de duda o en estado de certeza negativa). Es más: también es factible que esa certeza (autoprovocada oficiosamente por el juez) confirme la efectiva ocurrencia de los hechos articulados en la demanda (que, de otra forma, no hubieran quedado demostrados). En otras palabras, puede darse el caso que con la actividad probatoria desplegada por el juez se llegue a la verdad procesal de lo acontecido (entendido el término verdad en el sentido de que exista correlación entre lo afirmado y confirmado en la causa, aunque, insisto, esa confirmación llegue por vía indebida).
Esa es la principal bandera levantada por quienes sostienen que con el despacho oficioso de una medida probatoria (que a la postre otorgue al juez la certeza que antes no tenía) se cristaliza el compromiso con la verdad y la justicia a la que el juzgador no puede ni debe renunciar (por tratarse de un auténtico deber funcional) y que tiene que ejercitarse siempre. En esa inteligencia, sostienen que las medidas para mejor proveer no suponen contaminar de parcialidad del órgano jurisdiccional, por cuanto —al ordenarla— no sabe si esa medida va a beneficiar o perjudicar a algunas de las partes.
Estamos ante un argumento engañoso. Es lógico que el juez no pueda conocer cuál será el resultado de la medida oficiosa de prueba que despacha. Si, por caso, en un litigio en el que se pretende el resarcimiento de lesiones corporales de la presunta víctima no se produce la prueba pericial médica y el juez, advertido de ello, la despacha de oficio, hasta tanto se materialice el dictamen no puede conocerse si esa víctima padece o no las lesiones descritas en la demanda, o cuál es su grado incapacitante. Esto está claro. Pero sí se puede detectar, con relativa facilidad, la finalidad procesal que persigue el juez al generar una prueba que no fue ofrecida o producida por la parte (que tenía la carga de acreditar el extremo fáctico, base de su pretensión). En efecto —e iterando lo antes expresado—, si ante la insuficiencia de prueba de la parte actora el juzgador tenía dudas en acoger la demanda (en el ejemplo utilizado, la ausencia de la pericia médica), y con el despacho de la medida las disipa, llegará así a una sentencia de condena en contra del demandado producto de su propia actividad probatoria (cuando sin el concurso de esa actividad oficiosa se hubiera impuesto el rechazo de la pretensión). El juez, en este caso, no se ha limitado a fallar el conflicto, sino que al probar (cuando la parte no lo hizo) se ha involucrado en tal forma que torció el curso de su decisión inicial. Así se pasó de un rechazo de la pretensión (que conforme a lo afirmado y probado se imponía) ¡al dictado de una sentencia favorable para el accionante!
A su vez, si el juzgador hubiera adquirido la certeza positiva de condena, va de suyo que el despacho de la medida probatoria sería innecesario: simplemente debe dictar el pronunciamiento en contra del accionado. Y si el juzgador tenía la certeza necesaria para admitir la demanda, pero se le ocurre librar una medida para mejor proveer que, a la postre, destruye esa certeza, la duda (que autoprovocó) terminará con el rechazo de la pretensión deducida por el actor. Luego, considerado el caos reinante en la función judicial, ¡no se sabe contra quién litiga la parte, si contra el demandado o contra el tribunal!
En tren de justificar lo injustificable, se dice que de la mano de las pruebas de oficio se llegaría (supuestamente) a la justicia, en el caso concreto, que el juez no puede renunciar a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva. Pero ya vimos que a esa presunta verdad jurídica objetiva se accede con el abrupto sacrificio de garantías constitucionales, precio que, lo repito, no puede ni debe pagarse en un Estado de derecho2. En efecto, ese juez que se promete a sí mismo una cruzada en pos de la verdad y la justicia (en rigor, su verdad y su justicia), se equivoca en los medios y en los fines. Si calibramos la actividad cumplida desde la mira de la igualdad de los litigantes y la imparcialidad del tribunal (que el juzgador debería ser el primero en respetar), lo que se deja al desnudo es el intolerable costo que supone la formación de una certeza judicial que nace completamente amañada por los mecanismos espurios utilizados para generarla. Desde el punto de vista constitucional, no puede sostener que para resolver un litigio que le toca resolver (en su sentir, justo y ceñido a la verdad), el juzgador descienda insólitamente del vértice del triángulo equilátero que gráficamente dibujara Chiovenda, para terminar ubicándose en uno de los lados de la base de este. El paralelismo y simetría de la figura que garantiza al justiciable mantener la equidistancia del juez, presupuesto de un debido proceso, se destruye por completo.
El sistema de procesamiento dispositivo es el único que constituye un auténtico freno a los posibles desbordes del Poder Judicial. Además, es el sistema que impide que se instaure el paternalismo y el decisionismo que hoy es pan nuestro de cada día en el ámbito jurisdiccional. Todavía más: el sistema de procesamiento dispositivo conjuga su ideario con las prescripciones constitucionales. No puede, por tanto, ser dejado de lado sin una gruesa fractura de las garantías de igualdad e imparcialidad procesal que —operativamente— pone en movimiento. En mi idea, solo un sistema netamente dispositivo terminará con los híbridos ideológicos y las normas de corte inquisitivo que todavía imperan en la región.
Denostamos de las propuestas procesales sustentadas en un doble discurso (garantista en los postulados constitucionales de toda América Latina e inquisitorial en los códigos procesales civiles y los pocos códigos penales de la región abrazados a esa bandera), desencadena una cascada de prescripciones normativas tan contradictorias que confunden —por igual— a los operadores del sistema y a los usuarios del servicio de justicia.
En ese modelo de juez, tiene extraños poderes, pues parecería que antes de fallar, como ilustra Ciuro Caldani “tuvo una conversación mística con Dios y fue iluminado por él para encontrar la ‘única e irrebatible’ verdad y justicia del caso concreto” (citado por Benaventos, 2009, p. 68).
No debe resultar extraño que, a partir de propuestas incompatibles, inconciliables y antagónicas, se generen en los órganos judiciales comportamientos teñidos de fuertes componentes autoritarios o, en el mejor de los casos, impregnados de una oscura hibridad ideológica.
Inmerso en ese desconcierto (que el antinómico sistema procesal publicista engendra), el juez en los procesos no penales se lanza a investigar o probar de oficio (porque así lo autorizan las normas procesales inspiradas en sistemas inquisitivos), pero, a su vez, un elemental compromiso con la imparcialidad y la igualdad debida a las partes (impuesta constitucionalmente como una garantía procesal) lo condiciona a respetar ese deber funcional y no mellar ese claro derecho que las asiste.
La figura del juez, aprisionado en este forzado dualismo, se asemeja a un jinete montado sobre dos caballos que galopan abriendo su rumbo, circunstancia que provocará, en forma inevitable, su caída. El resultado de ese anormal desdoblamiento implica que el juez no realiza bien ni la función de investigar (que de suyo es ajena a él y propia de las partes), ni la de fallar (porque ya, con la investigación previa o el despacho de medidas probatorias de oficio, contaminó irremediablemente su imparcialidad).
Así, el sistema de procesamiento, como se dijo más arriba, se vuelve esquizofrénico y altamente inestable. La clientela cautiva del monopolio de la justicia estatal presencia absorta cómo se desploma sobre ella una catarata de confusos criterios legales y jurisprudenciales que contribuyen a generar modelos de enjuiciamiento altamente imprevisibles.
Es de desear que este estado de cosas sufra un cambio radical ideológico y normativo. En esa dirección viene luchando la corriente garantista/adversarial/ dispositiva, convencida que sus recetas eliminan muchas de las irreductibles antinomias del sistema publicista.
A esa dirección apuntan los nuevos formatos procesales, como los que contiene la Ley de Enjuiciamiento Civil Española y Proyecto de Código Modelo para los Procesos no Penales en Latinoamérica, que hemos mencionado y evocado una y otra vez.
Saludo en consecuencia esta nueva posibilidad que nos otorgan los organizadores del Congreso: la de debatir sobre modelos de procesamiento y juzgamiento para los procesos no penales en la región y debatir sobre incumbencias probatorias de los sujetos procesales.
El debate, en sí, es altamente es saludable, ya que supone ser congruentes con el papel que debe ocupar la ciencia procesal: someter todos los postulados (los garantistas y los publicistas) a la noria a la que se exponen los conocimientos científicos, un rodar permanente e incesante de ideas y paradigmas, con las aprobaciones y refutaciones que merezcan, para evitar que la ciencia se cristalice y sus postulados se transformen en dogmas de fe, exentos de los debates racionales a los que debemos abocarnos si no queremos ser etiquetados como fugitivos de la realidad.
REFERENCIAS
Alvarado Velloso, A. (1989). Introducción al estudio del derecho procesal, tomos I y II. Santa Fe, Argentina: Rubinzal Culzoni.
Alvarado Velloso, A. (2003). El debido proceso de la garantía constitucional. Rosario, Argentina: Zeus.
Benaventos, O. A. (2001). Teoría general unitaria del derecho procesal. Rosario: Juris.
Benaventos, O. (2009). Las incumbencias probatorias del juez y las partes en los sistemas de procesamiento latinoamericanos. En: Álvarez Gardiol, A., y Peyrano, J. (coords.). Activismo y garantismo procesal. Córdoba, Argentina: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales.
Boto Oakley, H. (2001). Inconstitucionalidad de las medidas para mejor proveer. Santiago de Chile: Fallos del Mes.
Cipriani, F. (2000). En el centenario del reglamento de Klein (el proceso civil entre libertad y autoridad). Bari, Italia 1995. Separata publicada por la Academia de Derecho y de Altos Estudios Judiciales, Biblioteca Virtual.
Ferrajoli, L. (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta.
Montero Aroca, J. (2000). La nueva ley de enjuiciamiento civil española y la oralidad. Ponencia presentada ante el XVII Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, realizado en Costa Rica en octubre del 2000. Libro de relatorías y ponencias, tomo II (pp. 319 y ss.). San José de Costa Rica: Departamento de Publicaciones e Impresos del Poder Judicial.
Nino, C. S. (1996). Fundamentos de derecho constitucional. Buenos Aires: Astrea.
Proyecto de Código Procesal Modelo para la Justicia no Penal de Latinoamérica (2016). Panamá: Instituto Panamericano de Derecho Procesal.