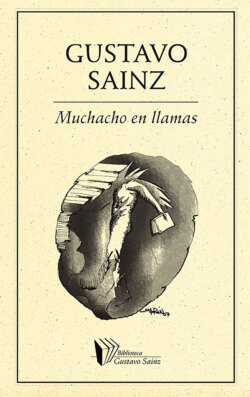Читать книгу Muchacho en llamas - Gustavo Sainz - Страница 14
Оглавлениеpara llegar a ser artista lo primero que tienes que hacer es SER
artista. Nadie nace artista. ¡Uno decide serlo! Y cuando
decides ser el primero y el último entre los hombres no considerarás
extraño dormir con un asno, escarbar en el bote de los
desperdicios o tragarse los reproches y los insultos de todos los
seres queridos que nos rodean y que juzgan un gran
error nuestro sistema de vida.
Henry Miller
Al nombre de Greta como que le falta una sílaba y le sobra una erre. No consigo verlo sustituyendo al de Tatiana. Quizás debo ensayar otro, pero ¿cuál otro? Quizás no. Lo absurdo es lo único lógico, a la larga…
En el templo de la Santa Cruz, en la ciudad de Puebla, el arzobispo Octaviano Márquez y Toriz, en una alocución dirigida a los fieles que nos congregábamos allí, dijo, más o menos:
—No es con el odio, ni con la muerte, ni con la violencia, ni con la fuerza bruta, sino con el amor y por medio de una labor eminentemente constructiva, como se salvará la patria de la amenaza del Comunismo…
Acompañé a mi padre a Tlamacas y nos detuvimos en Puebla para conseguir un volante que reparten en las iglesias locales, adonde se prohíbe leer 15 publicaciones, a las que se califica de “comunistas”, Excélsior entre ellas. Y se advierte a todas las personas que trabajan en dichas publicaciones que están excomulgadas ipso facto, por una “excomunión reservada speciale modo por la Santa Sede Apostólica”.
Todo esto porque llevé una nota al suplemento dominical de Excélsior, claro, uno de los periódicos señalados, y fue aceptada y publicada. Y luego no le quise creer a mi padre lo del volante, y menos aún lo de mi excomunión ipso facto.
Crowley, Aleister: mago, poeta y alpinista inglés (1875-1947), llamado por los medios “el hombre más perverso del mundo”. Dicen que se había asimilado a la Bestia del Apocalipsis y que se consideraba como el profeta de una nueva religión de tipo dionisiaco que debería sustituir al cristianismo. De él son estas fórmulas: Hacer todo lo que quieras será tu única ley, y El Amor es la Ley, el Amor gobernado por el Deseo. Fundó en Cefalú (Sicilia) una abadía decorada por él mismo con frescos eróticos, adonde se entregaba a ceremonias de magia sexual con sus concubinas I y II. Autor de The Book of the Law, nuevo evangelio que le fue dictado por Aifass, su ángel custodio; Magick in Theory and Practice, así como numerosos libros de poemas y algunas novelas.
Posibles páginas para mi novela:
Me atraparon al mediodía, naturalmente por un delito que no cometí. Primero fuimos a la casa de unos agentes por unos papeles, y de paso para amedrentarme, pero no me asusté; después, a toda velocidad por el viaducto de la calzada de Tlalpan, al edificio de la Policía Judicial: allí descendimos…
(Hablo de un mediodía de marzo en compañía de Tatiana hasta el instante de las preguntas y mi nombre y la orden con la credencial en la mano. Tatiana llena de susto corriendo hasta una tienda. Las piernas de Tatiana parecen cuando corre… Bueno, le vi los muslos y no me importó. ¡Antes me hubiera entusiasmado tanto!)
En el segundo piso a los agentes les sellaron mi orden de arresto. Era una habitación grande, con mesas llenas de aparatos telefónicos. Las ventanas daban al norte y se podía ver la hora en la fachada de la Catedral. (Perturbadores timbres de teléfonos.) Bajamos. (Había teléfonos de varios colores, todos en el modelo más difundido.) Atravesamos un estacionamiento, varios pasillos con policías, una sala de espera llena de mujeres indígenas con alimentos para sus familiares, hasta llegar a un mostrador adonde me pidieron mis datos. (Un teléfono negro empotrado en un muro, claro, de los que funcionan con monedas.)
—Nombre y apellido, por favor. Su domicilio. Su ocupación u oficio. Ponga la mano aquí, por favor… ¿Tiene valores qué declarar?
—Dos pesos…
—Guárdatelos para cigarros… ¿Y tus anteojos?
Dejé los anteojos. ¿Ya había dicho que usaba anteojos?
—Fue rápido —dijeron los agentes (que se animaron a soltarme por primera vez)—. Así de rápido saldrás…
Una puerta de rejas muy grande se interpuso entre ellos y yo. Bien pronto tuve el primer sobresalto: dos hombres (uno negro como un teléfono negro) me vaciaron las bolsas. El cinturón me lo quité yo y lo arrojaron sobre el mostrador. En la cartera traía dos pesos y unos billetes que parecían dólares, pero que no valían ni un centavo chino.
—¿Cuánto traes?
—Dos cincuenta.
—¿Y los dólares?
—Son de juguete.
—Ah, ¿todavía juegas? —sin ganas de reír.
El rubio (como un teléfono amarillo) descubrió los preservativos. Apenas era martes y había usado tres. Cargaba encima toda mi provisión.
—¿Y esto? ¿Para qué sirve?
—Según… cada quien lo utiliza como puede…
Entonces llegó otro con un ridículo sombrerito de playa y pantalón vaquero.
—No los vas a usar adentro —mientras jugueteaba con las cajitas y las repartía. Y aplanándose los bolsillos de la camisa—, ¿así que te gusta inflar globitos?
Sonreí tontamente buscando algún teléfono. El del sombrerito les pegaba a los otros en las nalgas con mi cinturón. Quise pensar en otras cosas, distraerme, rechazar, ahogar mi miedo con algunos recuerdos, por ejemplo, el recuerdo inquietante de un burdel, la hija de la sirvienta desnuda y displicente, el choque con el auto modelo 39, el gato muerto con la navaja clavada entre los ojos.
Ellos discutían si me tocaba la celda 12 o la 15.
—¿Por qué estoy detenido? —pregunté.
Es la calle donde me atraparon lo que me recordó el mostrador. De pronto estar otra vez en la cárcel, esperar el encierro viendo cómo unos hombres me quitan las cajitas redondas de los preservativos (monedas de oro con mi rostro impreso, de perfil)… Tranquilizarme de pie junto al mostrador… Preguntar…
El del sombrerito empujándome con un millón de llaves en la mano.
—¿Por qué estoy detenido? —repetí.
No escuchar.
No odiar.
No hablar.
No protestar.
No mencionar el nombre de mi amada en vano.
No competir.
No envidiar.
No hacer afirmaciones terminantes.
No vengarse de los enemigos.
No condenar a los demás.
Contemplar.
No quitar la vida.
No ser bonito o feo, sino útil o inútil.
(Recuerdo también el sonido de la puerta al cerrarse y el ruido del candado sobre la puerta y el olor de los hombres que estaban allí.) Dos camas de cemento, una sobre otra, muy frías, con ellos encima. Espacio para dar solamente tres pasos. La reja con 38 barrotes azules. El excusado allí, a la misma altura que la cabecera de la cama de abajo, y no más lejos que a un salto de pulga. Un lavabo con agua helada. Las paredes con ladrillos brillantes, como de cerámica. El techo liso, sin inscripciones…
—¿Y ustedes qué hicieron? —pregunté. Y mis mentiras—: Le pedía cien pesos los sábados y cincuenta cada día entre semana. No era mucho para Lisbeth (en realidad se llamaba Cuca, pero para talonear se cambiaba de nombre). Y de pronto no me quiso volver a dar ni un centavo porque me vio con otras, creyó que la engañaba. La tuve que golpear. Las viejas no entienden el cariño y malinterpretan la fidelidad. Estoy seguro que ella debe haberme denunciado y estoy aquí por extorsión o por proxeneta. No sé. Debí haberle marcado la cara…
Con papel periódico me hice un vasito para cuando pasara la comida: un caldo grasoso y dos bolillos grandes, de los que hacían los presos panaderos. Baldomero tenía un platito; Cañas, una taza de peltre.
Eran las tres de la tarde y nos sacaron a caminar al patio durante quince minutos. Hasta la tarde del día siguiente hubo otro alimento.
—Soy estudiante —conté después, contradiciéndome—, aunque hace más de un año no he vuelto a la escuela. Y estoy aquí porque compré unos libros a crédito, a Editorial Aguilar, y me atrasé en los pagos, aunque en realidad nunca llegaron a cobrarme y aún es hora que estoy esperando que me cobren por primera vez. Dicen que me negué al embargo, pero me cae que no es cierto. El juez que firmó el arresto debe de tener una iguala con la editorial o con su departamento de crédito, de otra manera no me explico su proceder…
—Si deber no es delito —proclamó Cañas.
Su historia era sencilla. Semanas de vacaciones entre largos años de cárcel, en Lecumberri, en el Carmen, en las Islas Marías… Baldomero era un soplón y nadie lo quería. Intenté comprenderlo. No podíamos hacer nada que no fuera platicar, odiar juntos y con palabras a los policías, al poder y sus organizaciones, al sistema y todo lo que implicaba libertad restringida…
Yo jugaba con mis agujetas.
Estaba haciendo un corazón, Tatiana. ¡Hubieras ido a ver mi corazón!
Olvidaron quitármelas: era el único prisionero que las tenía.
No jactarse.
Supongamos que el miércoles por la noche me liberaron. Las muchachas pagarían la fianza y se responsabilizarían por mi conducta. Recordaré los gritos de los presos cuando me burlaba de ellos, afuera, despidiéndome como si tuviera un pañuelo y haciendo muecas. Pasaría frente al mostrador y la enorme reja. Hablaría por teléfono con mis amigos, y más tarde iría al bautizo de una adolescente japonesa que nos llegaba casi nuevecita. La bañaríamos en vino en el salón grande y yo descorcharía las botellas con un cuchillo demasiado filoso porque el sacacorchos se habría perdido.
Sería como si la casa estuviera llena de niños que se morían por ver si lo tenía al revés. Fue como si me tropezara con uno de ellos y mirara todo desde el suelo. Ella pegosteosa de vino, con un bikini del mismo color del sillón adonde estaba sentada, pintándose los labios con la ayuda de un espejo de mano, el espejito en la mano izquierda, el lápiz labial en la derecha, quieta por un momento, como fotografiada, alerta ante el asombro de estar en medio de algo que iba a perder para siempre.
Creo que sonreiría.
Guardé el vaso de papel mojado en grasa coloreada. Después, abriendo la llave del lavabo salpiqué a Cañas, por accidente. Era la primera vez, las demás ya sabía que bastaba mover imperceptiblemente esa llave para que saliera el agua vigorosa e incontenible.
Me lavé y sequé mis manos contra el pantalón (llenas de vino agriado y de sangre). Deseaba estar cómodo y me acosté en la cama de arriba, con los pies apoyados en la reja. Comencé a jugar con mis agujetas, a darme supuestos latigazos en mis zapatos llenos de polvo, en los muslos, en la mano izquierda.
Era un día de Año Nuevo y Tatiana y yo fuimos hasta la iglesia. Subimos al campanario. Tatiana escupía sobre los mantos que cubrían las cabezas de las fieles. Brinqué hacia las cúpulas, descomunales senos de cemento y piedra. Entonces Tatiana bajó por la escalera de madera que da vueltas y vueltas, y al llegar al atrio se mareó. La alcancé cuando decía Fidel Castro Fidel Castro delante de una imagen de madera barbuda, como alucinada. Las ancianas siseaban, pedían silencio. Mientras ella rezaba Audrey Hepburn Audrey Hepburn delante de una virgen. Misericordiosamente un hombre me ayudó. La llevamos a casa, desmayada, el vestido manchado entre las piernas por un poco de sangre.
Me incorporo sobre la cama de cemento. De lejos vienen los cuicos pasando lista. Gritaban el primer apellido, el paterno, y uno debía contestar con el segundo, con el materno. Escondí las agujetas y esperé a que pasaran para poder dormir.
—Humberto Cañas…
—Peláez…
—Baldomero Vélez…
—Ovando…
—¿Falta alguno?
—Yo.
—¿Cómo se llama?
—Sofocles…
—¿Sófocles qué?
—Sofocles por favor, Sofocles Alejo Díaz…
—Sí, aquí está —dijo el policía anotando algo—, está bien, todo bien…
Ladró otros nombres cerca de la celda 16. Mucho rato los escuchamos, cada vez más lejos. Cada nombre me recordaba algo, algún amigo, algún enemigo (entonces me reía). Alguien se llamaba Tatiana y alguien Herodotita y también Temístocles. Y también estaban Monsiváis y Alejandro Dumas, y Maimónides y Edgar Allan y Emmanuel Carballo y Mazarika y Molière. Yo llegaba a mi casa junto con Temístocles y mi madrastra dijo que nos habían ido a embargar.
—Singularice por favor —dijo Temístocles.
Que volverían en un momento.
No levantarás falso testimonio ni mentirás.
Moví las agujetas con deleite frente a mis ojos. En alguna parte, tal vez lejos de ahí, Quetzalcóatl enchufaba su rasuradora eléctrica en un baño público…
¿Verdad que pensabas deliberadamente en mí, Tatiana? Yo sonriendo de pronto y en cualquier parte, como el gato de Alicia en el país de las maravillas… Yo y mis primeros vellos en el bajo vientre, mi primer largo pelo en el centro del pecho, junto al corazón. Mis labios como un pantano dulce. ¿No es cierto, Tatiana?
Una agujeta me la amarré al cuello, la otra me la enredé cuidadosamente en el dedo gordo de mi mano izquierda para recordar que debería llamar por teléfono…
Pensabas en mí, Tatiana, y los peligros se esfumaban como por pase mágico.
Una vez estabas dormida en tu cuarto y los demás te esperábamos jugando en la sala…
También yo estaba aquí, en la celda incomunicada de los separos de la Policía Judicial, en el centro preciso de la ciudad de lava endurecida y ríos subterráneos…
Casi me podrías ver sentado en el catre de cemento, mi cara-cebra por la sombra de los barrotes, pensando en ti…
¿Te bañabas aquella tarde? ¿Pensabas en el destino o en el origen del agua que recorría tu cuerpo?
A Mazarika y a mí nos contaste con un poco de miedo que oías la voz del agua, que el agua te llamaba y te decía tómame, tócame, absórbeme o algo así…
Tu tía católica protestaba por tu tardanza en la regadera…
—Y basta mover la mano ¿saben? Y dar un par de vueltas a la llave y el agua se interrumpe, o cambia bruscamente de temperatura, de tono, de fuerza, de intensidad. Les juro que parece algo vivo, la voz del origen o algo parecido.
Yo soy el agua, Tatiana…
Esa mañana nos pasamos el tiempo viendo la cara de azúcar de Tatiana en el salón de clases. Yo no quería que lo supieran y les contaba algunas historias. La del caballo blanco de Abad y Queipo y el sastre inglés… La de Príapo, que la tenía tan grande como la columna del Ángel de la Independencia…
Luego Tatiana pidió permiso de salir y la maestra negó con la cabeza.
Ay, Tatiana-donde-todo-sucede: otra vez el pedido, su cara brillante de expectación.
—Huele a farmacia —dijo La Fontaine.
—Ya pasó todo… —dijiste.
—¿Qué cosa?
Te sentaste junto al escritorio.
—¿Qué te pasó? —Mazarika alisándose los cabellos con las manos.
—¿Qué onda? —insistió Hegel.
—Fue demasiado fácil —dijiste—, caer en pecado…
—Es demasiado fácil —sentenció Herodotita—, o demasiado difícil, bien difícil ¿quién sabe?
Tú alzaste los hombros.
—¿Has pecado mucho? —preguntó Temístocles.
—A nuestra edad no atreverse es lo peor —dijo La Fontaine.
—Yo tengo un pecado nuevo —bolereó Sullivan.
—Hipócritas… —gruñó Mazarika.
—O payasos…
—Solamente por el pecado, con el pecado, puede alcanzarse la gracia, cierta gracia, cierta noción de armonía —concluí.
Algunos aplaudieron. Temístocles protestó.
—Felices los pecadores porque ellos serán perdonados —dijo alguien que nadie conocía.
—Quiero decir —dijiste subiendo el tono de voz—, me gustaría, yo sé que mentalmente, no sé cómo decirlo… ¡Déjenme hablar, por favor!
La hija de la sirvienta hubiera tenido vergüenza y la cara sudando y roja. La hija de la sirvienta se espanta de todo. Estaría temblando…
—Queremos saber qué te hicieron —ordenó Herodotita—, qué sentiste ¿eh? ¡Queremos saberlo todo…!
—Empezó en su casa —empezaste, subiendo los hombros otra vez como para indicar que no te importaba—. Debía llenar a máquina mi solicitud de inscripción. Los dos nos sentíamos inquietos ante semejante soledad, nerviosos, pues no había nadie por allí, pero no sabíamos cómo empezar. Al llegar a mi nombre dijo ¿cómo te llamas? Y respondí La Que Tiene La Culpa De Todo y apuntó eso, la-que-tiene-la-culpa-de-todo, no sé si adrede o automáticamente, no importa, y tuvo que levantarse para buscar una goma. Pero me vio como si me viera por primera vez y quién sabe cómo nos enredamos y empezamos a besarnos. Primero los besos, ya saben, y las manos por todas partes. Les digo que es demasiado fácil…
Su rostro se perdió en la oscuridad y yo me dormí pensando en esas cosas.
Acostado, con los zapatos como almohadas y las manos sobre el pecho, estuve mirando a través de las rejas el foco que nos ilumina desde el pasillo. En poco tiempo, me bastaba cerrar los ojos para tener muchos focos particulares y tiritantes.
—Dentro de media hora nos llamarán para la tira —dijo Cañas.
—¿Qué es eso?
—Suplicio, mano. Nos calientan golpeándonos en el estómago, o metiéndonos agua de Tehuacán a presión por los poros de la nariz… Uno confiesa hasta lo que no…
—Pero a mí no pueden hacerme eso…
—¿Cómo chinga’os no? Fíjese ¿no está aquí por no poder pagar una cuenta? Y eso no es delito. Entonces está aquí para ser usado como chivo expiatorio. Le van a inventar los delitos. A Baldomero lo amarraron a una cama y le hicieron confesar que había matado a una mujer. Y ése era el otro, el que estaba en tu lugar y que antier mandaron para las Islas Marías. Este pendejo se impresionó tanto que hasta lo dijo, para que dejaran de joderlo. Y en realidad a él lo agarraron por asaltar una panadería. Fíjate nada más, si el cabrón es un pinche principante…
Me sentí incómodo y quise refugiarme en el sueño.
La tía de Tatiana entró en su recámara cuando ella acomodaba unos ganchos en el clóset. La tía abrió los cajones, se agachó bajo la cama y encontró la libreta mientras Tatiana se cubría la boca temblando (podía ver todo por la rendija que dejaba la puerta del clóset entreabierta, o casi todo). La tía llamó a su hermana evangelista y se sentó en la cama enigmática, frunciendo los catorce pliegues de su frente, persignándose. Tatiana quería saber qué hacían y movía su cabeza a lo largo de la línea de luz vertical. (Anotaba todo en su Diario, escribiendo en él hasta muy noche. Lo escondía bajo la cama en cuanto oía ruidos. Con frecuencia suprimía las comas, los puntos, las mayúsculas, las eses y las bes grandes.)
—Distraen mi sinceridad —se disculpaba.
—Escucha —las tías estaban frente a la ventana—. Querido Sofocles: ¿sabes lo que es sentirse mujer? ¿No? No, supongo que no tienes ni idea ¿verdad? Pero déjame que trate de explicártelo, sí, vas a ver… —se sorprendió al oír sus palabras en la voz que sólo se oía para salmos—. ¡Ave María Purísima!…
—Jehová nos salve…
—Y esto, escucha esto… —seguía la tía católica con el cuaderno muy cerca de la cara—. Sentirse mujer significa dejar salir desde regiones muy profundas, sentimientos desconocidos, que pocas veces han tenido contacto con la realidad de afuera…
Tatiana quería ahogarse en la ropa. Ya no podía verlas.
—Sentirse mujer es acariciar la cara de un hombre, y dejar en su piel la sensación de que más que la caricia de una mano, es el mismo espíritu el que corre por su boca, el que se pierde en sus oídos y se refleja en sus ojos…
Comenzó a llorar de vergüenza.
—Sentirse mujer quiere decir que un suspiro mudo se escucha sin cesar la pugna grande del alma que se debate en las entrañas por difundirse en el aire mismo que la engendró…
Pensó que huyendo solucionaba todo.
Su tía leía:
—Sentirse mujer es convertir la ruta por la que marcha el tiempo en un camino exótico y maravilloso en el que la vida, por instantes, no sigue, sino que se detiene ante el asombro de un mundo nuevo, que se cobija al calor de los segundos y que finalmente, perezosa, advierte que tiene que seguir…
Chocó contra la puerta. Las tías no se inmutaron.
—Sentirse mujer es encontrar en la sonrisa de un hombre la recompensa suficiente para cuando se da mucho; es ahogar la conciencia bajo un mar de locura feliz, aunque se sabe que al salir de nuevo nos lo van a reprochar; es aprisionar entre los labios la palabra “bésame” con tanta fuerza que se rompe como burbuja mágica y baña todo el cuerpo…— se alcanzaba a oír por el pasillo—. Esto es, querido Sofocles, e infinitas cosas más, sentirse mujer, y todo esto ayer, gracias a ti, lo sentí yo…
Sólo en la calle no se oía más.
Fue hasta mi casa. Nunca antes la había visto llorar: la boca más grande, los ojos rojos y gastados, la respiración anhelante. Yo repetía un estribillo que más o menos era:
—No te preocupes. No pasará nada.
Quería decir algo más consistente. Hubiera querido… Pero no lo sabía.
De improviso corrió otra vez, sin decir nada, haciendo patente que mis palabras eran inútiles. Yo me quedé allí, apoyado en la pared, sin poder seguirla porque mi corazón me dolía. Bueno, era como si me doliera.
Tenía las manos en la nuca y estaba extendido en un catre de cemento. Eran las dos y media de la madrugada, pero esto lo supe hasta después.