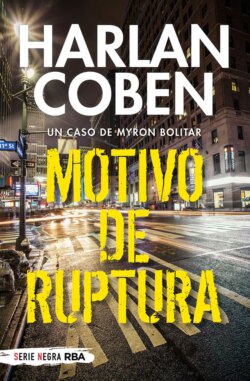Читать книгу Motivo de ruptura - Харлан Кобен - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеMaldito sea.
Jessica Culver estaba sentada en la cocina de la casa de su familia, en el mismo lugar donde se había sentado miles de veces durante su infancia.
Debería habérselo imaginado. Debería haberlo meditado a fondo, haber venido preparada para cualquier eventualidad. Y ¿qué había hecho en lugar de eso? Se había puesto nerviosa. Había dudado. Había ido a tomar una copa en el bar que estaba justo debajo de su despacho.
Tonta, tonta, tonta.
Y no sólo eso, sino que, además, él la había sorprendido y ella se había puesto histérica.
¿Pero por qué?
Debería haberle contado la verdad. Debería haberle dicho en tono neutro e indiferente la verdadera razón por la que estaba allí. Pero no lo había hecho. Estaba distraída y, de repente, había aparecido él, tan guapo y a la vez tan herido y...
«Jessie, por Dios, eres una imbécil...»
Hizo un gesto afirmativo para sus adentros. Pues sí. Imbécil de verdad. Y autodestructiva. Y un montón de adjetivos igualmente peyorativos que ahora mismo no se le ocurrían. Su editor y su agente no lo veían así, claro. A ellos les encantaban sus «flaquezas» (aunque así era como las llamaban ellos, ella las consideraba «imbecilidades»), e incluso la animaban a seguir con ellas. Eran lo que hacía que Jessica Culver fuera una escritora tan excepcional. Eran lo que le daba al estilo de Jessica Culver aquel «tono» tan particular (lo que, de nuevo, era la forma que tenían ellos de llamarlo).
Y tal vez fuera así. Jessie no estaba segura. Aunque una cosa estaba clara: aquellas imbecilidades flaqueantes le habían arruinado la vida.
«¡Oh, compadeceos del artista atormentado, pues el sufrimiento le hace sangrar el corazón!»
Descartó aquel tono socarrón haciendo un gesto negativo con la cabeza. Aquel día estaba especialmente introspectiva, aunque era comprensible. Había visto a Myron y eso la había llevado a plantearse muchos «¿qué habría pasado si...?», toda una avalancha de «¿qué habría pasado si...?»; de hecho, totalmente inservibles y vistos desde todos los ángulos y perspectivas posibles.
«Y si...», volvió a cavilar otra vez.
En consonancia con su típica forma de actuar, sólo había considerado «¿qué habría pasado si...?» en referencia a ella misma, excluyendo a Myron. Y ahora se preguntaba cómo habría sido para él, cómo habría sido realmente su vida desde que el mundo se desmoronó bajo sus pies, y no todo a la vez, sino a pequeños fragmentos que iban descomponiéndose. Cuatro años. No lo había visto desde hacía cuatro años. Había metido a Myron en algún armario de lo más recóndito de su mente y había echado el cerrojo. Había pensado (¿quizás esperado?) que así se acabaría todo, que la puerta del armario podría aguantar cierta presión sin abrirse. Pero al verlo hoy, al contemplar aquel rostro amable y bien parecido, aquella espalda tan ancha, al ver aquella mirada inocente en sus ojos, la puerta había saltado por los aires como en una explosión de gas.
Jessica se había visto superada por sus sentimientos. Le habían entrado tantas ganas de volver a estar con él que había tenido que salir corriendo de allí.
«Lo cual tiene mucho sentido —pensó— cuando se es una imbécil sin remedio.»
Jessica miró un momento por la ventana. Estaba esperando a que llegara Paul. Paul Duncan, teniente de policía del condado de Bergen —o tío Paul para ella, desde niña—, a quien le quedaban dos años para retirarse del servicio. Había sido el mejor amigo de su padre y el albacea del testamento de Adam Culver. Los dos habían trabajado para las fuerzas de la ley durante más de veinticinco años, Paul como policía y Adam como médico forense del condado.
Paul debía de ultimar los detalles del funeral de su padre. Adam Culver no quería que lo enterraran. No quería ni oír hablar de ello. Sin embargo, Jessica quería hablar con Paul de otro asunto. A solas. No le gustaba nada todo lo que estaba pasando.
—Hola, cariño.
Jessica se volvió hacia la voz y dijo:
—Hola, mamá.
Su madre apareció por el sótano, llevaba el delantal puesto y jugueteaba con la gran cruz de madera que lucía siempre al cuello.
—He guardado su silla —le explicó en un tono forzadamente natural—. Aquí no hace más que estorbar.
En aquel momento, Jessica se dio cuenta de que la silla de su padre, a la que se refería la madre, ya no estaba junto a la mesa de la cocina. Aquella silla tan sencilla de cuatro patas y sin cojín en la que se había sentado su padre desde que Jessica era capaz de recordar, la que estaba más cerca de la nevera, tan cerca que su padre podía darse la vuelta, abrirla y coger la leche del estante de arriba sin tener que levantarse, ya no estaba. La habían guardado en algún rincón lleno de telarañas del sótano.
Pero no así la de Kathy.
La mirada de Jessica se posó en la silla de su derecha. La de Kathy. Seguía allí. Su madre no la había tocado. Su padre, bueno, estaba muerto. Pero Kathy... ¿quién lo sabía? En teoría, Kathy podía entrar en aquel instante por la puerta de atrás, abrirla de un golpe como hacía siempre, esbozar una cálida sonrisa y cenar con ellas. Los difuntos, en cambio, estaban muertos. Cuando se vive con un médico forense se llega a comprender lo inservibles que son los muertos. Muertos y enterrados. Y el alma, bueno, eso ya era otro asunto. La madre de Jessie era una católica convencida, iba a misa todas las mañanas y, en las crisis, su tenacidad religiosa le compensaba el esfuerzo, como si alguien que acudiera a menudo al gimnasio descubriera una utilidad para sus nuevos músculos. Era capaz de creer a pie juntillas en otra vida divina y llena de dicha. Qué gran consuelo. A Jessica le gustaría poder hacer lo mismo, pero con el paso de los años su fervor religioso se había quedado fofo por falta de ejercicio.
A excepción, lógicamente, de que Kathy siguiera con vida. Y de ahí la silla. Era como el faro que su madre mantenía encendido para guiar a los suyos de vuelta a casa.
Jessica se despertaba muchas mañanas irguiéndose de repente en la cama y pensando o, mejor dicho, inventando nuevas teorías sobre su hermana pequeña. ¿Estaría Kathy en el fondo de un pozo? ¿O enterrada bajo los matorrales de algún bosque? ¿Sería un esqueleto roído por los animales y repleto de gusanos? ¿Estaría el cadáver de Kathy sumergido en los cimientos de hormigón de algún edificio? ¿O en el cauce de algún río como el hombrecito de la escafandra del acuario del salón? ¿Habría muerto sin dolor? ¿La habrían torturado? ¿La habrían descuartizado, la habrían quemado, sumergido en ácido...?
¿O acaso seguía viva?
La misma esperanza de siempre.
¿Pudiera ser que Kathy hubiera sido secuestrada? ¿Habría sido víctima de la trata de blancas y sería una esclava en poder de algún jeque de Oriente Próximo? ¿O estaría encadenada al radiador de una granja en Wisconsin como en aquellos casos tan macabros que aparecían en los programas de televisión más sensacionalistas? ¿Se habría dado un golpe en la cabeza, se habría olvidado de quién era y estaría viviendo en la calle como una pordiosera? ¿O simplemente había huido en pos de una vida mejor?
Las posibilidades eran infinitas. Incluso las menos originales pueden llegar a convertirse en miles de horrores cuando una persona querida desaparece de repente. O en miles de esperanzas, lo que resulta aún más doloroso.
Los fuertes resoplidos del motor de un coche apartaron de su mente todas aquellas ideas. Un Chevy Caprice de aspecto familiar y recubierto de diminutas abolladuras se detuvo delante de la casa. Parecía el coche del recogepelotas de un campo de golf. Jessica se levantó y se dirigió a toda prisa hacia la puerta delantera.
Paul Duncan era un hombre bajo, fornido y de pelo entrecano, aunque las canas ya empezaban a predominar. Tenía un modo de andar firme, como el de todo policía. Paul la saludó en la escalerilla de la entrada con una amplia sonrisa y un beso en la mejilla.
—¡Hola, guapísima! ¿Cómo estás?
Jessica le dio un abrazo y le respondió:
—Estoy bien, tío Paul.
—Tienes muy buena cara.
—Gracias.
Paul hizo visera con la mano para protegerse de los rayos del sol y dijo:
—Vamos, pasemos adentro, que aquí afuera hace un calor de mil demonios.
—Un momento —dijo Jessica poniéndole la mano en el antebrazo—. Primero quiero hablar contigo.
—¿Sobre qué?
—Sobre el caso de mi padre.
—Yo no me encargo de eso, preciosa. Ya no estoy en Homicidios, ya lo sabes. Además, sería un conflicto de intereses por ser amigo de Adam y todo eso.
—Pero seguro que tú sabes lo que está pasando.
—Sí —dijo Paul Duncan asintiendo con la cabeza.
—Mamá me dijo que la policía creía que lo habían asesinado en un atraco.
—Es cierto.
—¿Pero tú no lo crees, verdad?
—Tu padre sufrió un atraco —dijo—. Le robaron la cartera. Y el reloj. Hasta los anillos. El tipo no se dejó nada.
—Para hacer que pareciese un atraco.
Paul sonrió al oír eso, de la misma forma que ella recordaba haberlo visto sonreír en la fiesta de su confirmación, en la de su decimosexto cumpleaños y en la de su graduación.
—¿Adónde quieres llegar, Jess?
—¿No crees que todo esto es un poco raro? —inquirió—. ¿No crees que esto y lo de Kathy puede tener alguna relación?
El hombre dio un paso atrás, como sobresaltado por aquellos interrogantes, y repuso:
—¿Pero qué relación? Tu hermana desapareció en el campus de la universidad. Tu padre fue asesinado por un atracador un año y medio después. ¿Dónde ves tú una relación?
—¿En serio crees que no tiene nada que ver una cosa con la otra? —preguntó—. ¿De verdad crees que una familia puede sufrir dos desgracias tan grandes en tan poco tiempo?
Paul se metió las manos en los bolsillos y le contestó:
—Si te refieres a si creo que tu familia ha sido víctima de dos tragedias terribles independientes, la respuesta es sí. Pasa muy a menudo, Jess. La vida casi nunca es justa. Dios no va por ahí repartiendo las cosas malas a partes iguales. A algunas familias apenas les pasa nada en toda la vida y a otras les pasan demasiadas cosas. Como a la tuya.
—Así que es cosa del destino —repuso ella—. Esa es tu explicación, el destino.
Paul alzó las manos a modo de excusa y dijo:
—El destino, la mala suerte, como quieras decirlo. Tú eres la escritora, no yo. Yo sólo lo considero una tragedia. Una coincidencia trágica, tal vez extraña. Pero las he visto aún más extrañas todavía. Igual que tu padre.
La puerta delantera se abrió y apareció la madre de Jessica.
—¿Qué está pasando aquí?
—Nada, Carol. Sólo estábamos hablando.
Carol miró a su hija e inquirió:
—¿Jessica?
Jessica se quedó mirando a Paul tratando de sonsacarle información y finalmente dijo:
—Sólo estábamos hablando, mamá.
Jessica dio media vuelta y entró en la casa. Paul Duncan la observó y dejó escapar un suspiro silencioso. Ya se había imaginado que habría problemas. Jessica nunca aceptaba las soluciones fáciles, aunque la respuesta lo fuese. Sí, había deseado que no ocurriera, pero había subestimado claramente aquella posibilidad.
Lo único que le preocupaba es que no estaba seguro de qué debía hacer al respecto.
Medianoche.
Christian Steele se había ido a la cama a las diez de la noche, había leído durante diez minutos y luego había apagado la luz. Desde entonces estaba tendido en la cama a oscuras, mirando el techo, inmóvil, sin engañarse a sí mismo pensando o deseando que no iba a tardar en dormirse.
—Kathy —dijo en voz alta.
Sus pensamientos iban sin rumbo fijo de un lado para otro, deteniéndose como una mariposa durante unos breves instantes para acto seguido volver a alzar el vuelo. La oscuridad lo rodeaba, no así el silencio. En un campamento de fútbol no se conocía el silencio. Christian oía a gente lanzando barriles de cerveza, la música estridente, risas, a alguien cantando, diciendo palabrotas. Podía distinguir claramente a Charles y Eddie, sus tackles ofensivos, en la habitación de al lado. Siempre hablaban en voz alta, como una radio a máximo volumen. Y no es que a Christian no le gustara la juerga y divertirse hasta abrazar el dios de porcelana y vomitarle su ofrenda, pero aquella noche no.
Por Dios, aquella noche no.
—Kathy —repitió.
¿Era posible? Después de tanto tiempo...
Estaban pasando muchas cosas simultáneamente. Había terminado sus estudios. El minicamp de los Titans comenzaba pasado mañana. El escrutinio de la prensa se había intensificado más que nunca. Le gustaba recibir atenciones, salir en la portada de Sports Illustrated, la admiración que veía en el rostro de la gente cuando hablaban con él. Un chico muy amable, decían siempre. Realmente amable. Como si esperaran que fuera maleducado sólo porque podía lanzar un balón con precisión. Como si de algún modo debiera sentirse de una raza superior, muy por encima de ellos, porque daba la casualidad de que era un buen atleta.
Christian estaba emocionado. Tenía miedo. Sabía que tenía que pensar en el futuro. Myron le había contado los peligros y lo poco que podía durar la fama. Myron era, al fin y al cabo, buen ejemplo de ello. Le había explicado lo importante que era ganar dinero ahora porque su carrera iba a durar como máximo diez años. Así que había mucho en juego. Muchísimo. Ahora era famoso, pero había una enorme diferencia entre ser un universitario famoso y adquirir la fama como profesional. Pronto iba a tenerlo todo: competiciones, fama, dinero de verdad (y no sólo las dádivas secretas a los estudiantes)...
¿Pero, qué más daba todo eso?
Kathy...
De pronto sonó el teléfono.
Christian se levantó de un salto con el corazón latiéndole a cien por hora como el de un conejo. Tener buenos reflejos no siempre era algo positivo. Sólo era el sonido del teléfono. Probablemente fuera Charles o Eddie para decirle: «¡Eh, únete a la fiesta!». Los dos habían participado en el draft con él. A Charles lo habían elegido los Dallas en la segunda ronda. A Eddie lo habían elegido los Rams en la quinta.
Descolgó el teléfono y dijo:
—¿Sí, diga?
No hubo respuesta.
—¿Diga? —repitió.
Nada. Quien había llamado aún no había colgado. Había alguien al otro lado de la línea, sosteniendo el auricular sin decir nada.
—¿Quién es? —insistió.
Nada.
Christian colgó. Estaba a punto de tenderse de nuevo en la cama cuando, de repente, volvió a sonar el teléfono. Descolgó el auricular y preguntó:
—¿Diga?
De nuevo silencio. Christian trató de prestar atención, sin éxito. Un momento, ¿era eso una respiración? El pánico se apoderó de él sin saber por qué. Sólo era un bromista que había marcado su número de teléfono, aunque éste no aparecía en el listín. Podría tratarse incluso de Charles o Eddie para gastarle una broma. Nada de lo que preocuparse.
Si no fuera porque ya estaba preocupado.
Se aclaró la garganta y dijo:
—¿Qué es lo que quiere?
Siguió sin recibir respuesta.
—Si vuelve a llamar, informaré a la policía —sentenció, y acto seguido colgó de golpe.
Le temblaba la mano. Estaba a punto de volverse a echar en la cama cuando recordó una cosa.
Asterisco, seis, nueve.
Esa misma mañana había recibido un folleto de la compañía telefónica por correo. Lo habían anunciado por televisión. En el anuncio se veía a una mujer embarazada caminando con dificultad para tratar de responder al teléfono, pero cuando se disponía a descolgarlo, ya habían colgado. «¿Y ahora qué?», decía la voz en off del anuncio. La mujer descolgaba el teléfono y la voz en off decía: «Acaba de perder la llamada. ¿Sería algo importante? ¿Alguien con quien quisiera hablar? Sólo hay una forma de saberlo. Presione asterisco y luego seis y nueve». Y entonces se veía un primer plano de cómo marcar aquella combinación en las teclas del teléfono por si acaso alguien no sabía muy bien cómo usar un teléfono. Luego la voz en off proseguía: «Le pondremos en contacto con la persona que le haya llamado aunque esté comunicando. Seguiremos marcando el mismo número y le dejaremos la línea telefónica desocupada para que pueda realizar o recibir otras llamadas».
La mujer embarazada oía sonar el teléfono y por fin conseguía hablar con su marido, que, tranquilizado, continuaba trabajando en un plano en su puesto de trabajo.
Christian descolgó el auricular y después presionó asterisco, seis y nueve.
Oyó el tono de la llamada.
Se rascó la barbilla y al cabo de un instante se escuchó la voz robótica del operador: «La persona que le ha llamado comunica en estos momentos. Volveremos a llamarle cuando la línea quede libre de nuevo. Gracias».
Christian volvió a colgar el teléfono. Luego se sentó y esperó. La fiesta al otro lado de la pared seguía a toda marcha. Podía oír tres o cuatro zonas distintas de juerga. Alguien gritó «¡Yujuuuu!». Se oyó el ruido de una ventana al romperse. Gente riendo. El resto de miembros del equipo, más corpulentos que él, estaban jugando a lanzar barriles, una especie de lanzamiento de disco pero con barriletes de cerveza.
Sonó el teléfono.
Christian se arrojó sobre él como si fuera un balón perdido sobre el terreno de juego. El teléfono estaba marcando otra vez el número, como en el caso de la mujer embarazada del anuncio. Tras el cuarto tono de llamada, alguien descolgó el teléfono al otro lado de la línea.
Era un contestador.
La voz dijo: «Hola. Ahora mismo no estamos en casa. Por favor, deja un mensaje al oír la señal y te llamaremos. Gracias».
A Christian se le cayó el auricular al suelo. Sintió un toque helado en el cogote. De sus labios escapó un sonido, semejante a la asfixia. Christian trató de articular palabras pero no pudo.
El contestador. La voz.
Era Kathy.