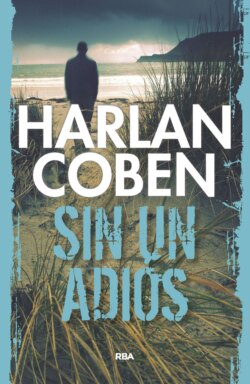Читать книгу Sin un adiós - Харлан Кобен - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
Оглавление—Le pasarán la llamada enseguida, señora.
—Gracias.
Laura se recostó y miró el teléfono. Si se tenía en cuenta la diferencia horaria, en Boston eran casi las nueve de la noche del día anterior, y se preguntó si T. C. ya estaría en su casa. Por lo general acababa el turno poco después de las ocho, pero ella sabía que a menudo se quedaba hasta más tarde.
Las manos le temblaban, y su rostro y sus ojos estaban hinchados después de la terrible e interminable noche que acababa de soportar. Miró a través de la ventana y vio brillar el sol. Los resplandecientes rayos y el reloj de la mesita, junto a la cama, eran las únicas pruebas de que la noche se había convertido en un nuevo día, de que, en efecto, la noche había dado paso a la mañana. Pero, para Laura, la noche continuaba; su corazón seguía apresado en una pesadilla que no cesaba.
Cerró los ojos y recordó la segunda ocasión en que David apareció en su vida. Había sido tres semanas después de su primer encuentro en la fiesta de gala en honor de la Boston Pops; tres semanas en las que su breve conversación había estado aguijoneando su mente con un dolor sordo, pero lo bastante molesto como para hacer sentir su presencia cada vez que intentaba olvidarse de él.
De un modo inconsciente (o eso habría afirmado ella), comenzó a leer algunos de los numerosos artículos que hablaban de él. Aunque la prensa no tenía palabras suficientes para alabar el talento, la deportividad y la influencia positiva de David en el juego, Laura estaba más fascinada (bueno, fascinada no, se dijo: más bien interesada) por algunos retazos de información sobre su educación, sus logros académicos en la Universidad de Michigan, el tiempo que pasó en Europa con una beca Rhodes y su desinteresado trabajo con minusválidos. Comenzó a sentirse culpable por la manera en que lo había tratado, como si tuviese que arreglar las cosas o de lo contrario seguiría estando en deuda con él. Quizá sería agradable verlo de nuevo, se dijo; podría disculparse, y David vería que no era tan fría como se decía.
Fue entonces cuando comenzó a aceptar invitaciones a funciones y fiestas a las que era probable que él asistiese. Laura, por supuesto, nunca habría admitido que David Baskin tuviera algo que ver con su calendario social. «Solo es una coincidencia», habría asegurado; Svengali necesitaba de su presencia en dichos acontecimientos, y si David Baskin estaba allí..., bueno, como suele decirse, a veces la vida es así.
Pero, para su consternación, David solo hacía breves apariciones, sonriendo de oreja a oreja mientras la gente se reunía a su alrededor para estrecharle la mano y palmearle la espalda. A Laura le pareció ver muecas o pequeños gestos de rechazo en su rostro cuando esos hipócritas intentaban tocarlo, pero quizá solo fueran imaginaciones suyas.
David nunca se acercó a ella, ni siquiera miró en su dirección. Al final, Laura decidió hacer algo un tanto infantil: al verlo en el bar en una de esas fiestas, hizo lo que las adolescentes llaman «caminata estratégica»: caminó con despreocupación y «chocó» por casualidad con él. Funcionó. Él la vio, le sonrió cordialmente (¿o había algo más en la sonrisa, algo parecido a la burla?) y se alejó sin decir palabra. A ella se le cayó el alma a los pies.
Laura volvió a su despacho. Estaba furiosa. Se avergonzaba de su conducta y se sentía molesta por haber actuado como una adolescente enamorada del capitán del equipo de fútbol. No comprendía por qué sentía esa necesidad de encontrarse con él de nuevo. ¿Era porque la había superado? ¿Porque la había hecho reconsiderar su conducta y sus mecanismos de defensa habituales? ¿O había una atracción —aunque sin duda se trataría de una atracción oculta— que provocaba esa electricidad estática en su cerebro? La verdad es que no estaba nada mal; de hecho, era guapo de una forma poco convencional. Tenía la piel morena y el cuerpo musculoso, como un leñador en un anuncio de cerveza. Sus ojos verdes resultaban cálidos y amistosos, y le gustaba como se cortaba el pelo. En realidad, era muy atractivo, más natural y auténtico que los guapísimos modelos masculinos con quienes ella solía trabajar.
Aun así, aunque Baskin no fuera el típico deportista inmaduro y egocéntrico, era un deportista de todas formas. Un hombre al que adoraban las adolescentes de todas las edades, y cuya carrera consistía en practicar un juego infantil. Sin lugar a dudas, era un atleta ligón, siempre rodeado de muchachas bonitas y tontas que buscaban la luz de las candilejas y deseaban salir en televisión, sentadas en las gradas junto a las esposas de los demás jugadores. Laura no quería que la consideraran otra cabeza hueca, otra conquista de la estrella de los Celtics. David Baskin era la antítesis de todo lo que ella quería de un hombre... En caso de que hubiese estado interesada en mantener una relación, por supuesto. Por aquel entonces, no había lugar en su vida para ningún hombre: Svengali era su ambición, su sueño y su compañero.
Laura echó la silla hacia atrás y apoyó los pies en la mesa. Su pierna derecha se agitaba como siempre que estaba tensa o sumida en sus pensamientos. Su padre tenía el mismo hábito, y era de lo más irritante. Ambos volvían locos a los demás, porque aquel movimiento no era un simple temblor, sino una sacudida en toda regla. Cuando ella o su padre comenzaban a mover la pierna derecha, la silla, la mesa e incluso la habitación parecían vibrar con el tenaz asalto de la pierna. Para aquellos que estaban cerca era un espectáculo inquietante, y Laura había intentado (sin éxito) evitarlo a toda costa.
Las vibraciones hicieron que el portalápiz se cayese de la mesa, pero ella no se agachó para recogerlo. Después de unos pocos minutos más de tembleques, Laura consiguió apartar al jugador de baloncesto de su mente cuando Marty Tribble, el director de marketing, entró en el despacho con una sonrisa.
Marty no era un hombre que sonriese en el trabajo. Laura lo observó entrar con confianza en su despacho; su rostro resplandecía como el de un chico de la liga infantil que acaba de completar su primera carrera, mientras con una mano se apartaba los pocos mechones de pelo gris que le quedaban tras cinco décadas de vida.
—¡Acabamos de conseguir el bombazo publicitario del año! —exclamó Marty.
Laura nunca lo había visto actuar de esa manera. Marty había trabajado con ella desde que creó Svengali. Era un ejecutivo de rostro serio, un conservador con los pies en el suelo en una empresa un tanto liberal y volátil. Su sentido del humor era famoso en el despacho solo porque nadie creía que lo tuviese. Contabas un chiste delante del viejo Marty, y obtenías la misma reacción que si le hubieses hecho cosquillas a un archivador. Era la roca de la oficina, no un hombre que se entusiasmara con trivialidades.
—¿Qué producto? —preguntó Laura.
—Nuestra nueva línea.
—¿Las zapatillas deportivas y el calzado informal?
—Así es.
Laura miró a Marty y sonrió.
—Siéntate y suéltalo todo.
El laborioso Marty (quería que lo llamaran Martin, pero todo el mundo lo llamaba Marty por esa misma razón) se sentó en la silla casi de un salto, mostrando una agilidad hasta entonces nunca vista en el cuartel general de Svengali.
—Vamos a realizar una campaña de ámbito nacional en televisión a partir del otoño. Presentaremos al público la nueva línea completa.
Laura esperó que dijese algo más, pero Marty no lo hizo; solo continuó sonriendo como el animador de un concurso de preguntas que intenta aumentar el suspense al no dar la respuesta hasta después del último anuncio.
—Marty, no se puede decir que sea algo espectacular.
Él se inclinó hacia delante y habló pausadamente:
—Lo es cuando tu portavoz es el ídolo deportivo de la década. Y es aún más espectacular cuando dicho ídolo deportivo nunca ha patrocinado ningún producto.
—¿De quién hablamos?
—De David Baskin, alias el Relámpago Blanco, la superestrella de los Boston Celtics, nombrado jugador más valioso del campeonato durante tres temporadas consecutivas.
El nombre golpeó a Laura como una sonora bofetada.
—¿Baskin?
—¿Has oído hablar de él?
—Por supuesto. Pero... ¿has dicho que nunca había patrocinado ningún producto?
—Solo aquellos anuncios para los niños minusválidos.
—Entonces ¿por qué nosotros?
Marty Tribble se encogió de hombros.
—¿Cómo quieres que lo sepa? Pero, Laura, todo lo que tenemos que hacer es montar una gran campaña publicitaria durante los partidos de baloncesto en otoño, y los anchos hombros de David Baskin llevarán las zapatillas Svengali a lo más alto del mundo del deporte. Eso nos dará un reconocimiento inicial instantáneo en el mercado. No puede fallar. El público lo adora.
—Bueno, ¿y cuál es el próximo paso que tenemos que dar?
Marty metió una mano en el bolsillo de su chaqueta, donde llevaba su pluma y su lápiz de oro Cross, y sacó dos entradas.
—Esta noche tú y yo iremos al Boston Garden.
—¿Qué?
—Vamos a ver el partido de los Celtics contra los Nuggets. Los contratos se firmarán cuando acabe el encuentro.
—Y, entonces, ¿por qué tenemos que ir al partido?
De nuevo se encogió de hombros.
—No lo sé. Por alguna extraña razón, el propio Baskin insistió en ello. Dijo que sería bueno para tu espíritu o algo así.
—Bromeas.
Marty negó con la cabeza.
—Es parte del trato.
—Espera un momento. ¿Estás diciendo que si no voy a ese partido...?
—Entonces el contrato no se firma. Exacto.
Laura volvió a recostarse en la silla, con los dedos entrelazados y los codos apoyados en los reposabrazos. La pierna derecha comenzó su irritante baile. Poco a poco, se dibujó una sonrisa en sus labios y asintió con la cabeza, riéndose para sí.
Marty la miró, preocupado.
—¿Qué, Laura?, ¿qué dices?
Por un momento, en la habitación reinó el silencio. Entonces Laura volvió la mirada hacia su director de marketing.
—Es hora de jugar.
La experiencia en el Boston Garden fue sorprendente. Laura no las tenía todas consigo cuando entró en el viejo edificio situado en North Station. ¿El Garden? ¿Ese viejo y decrépito estadio era el Boston Garden? Se parecía más bien a la prisión de Boston. La mayoría de los estadios del país eran modernos conglomerados de cristal y cromo, resplandecientes y elegantes, con aire acondicionado y butacas acolchadas. La sede de los Celtics, por el contrario, era una vieja y ruinosa mole de cemento que olía a cerveza rancia y desprendía un calor opresivo. Los desgastados asientos eran duros e incómodos. Al mirar a su alrededor, a Laura aquel ambiente le recordó más a una novela de Dickens que a un encuentro deportivo.
Pero entonces se fijó en los miles de aficionados que llenaban el Garden como feligreses en una mañana de Navidad. Para ellos, la climatización era una utopía; el aroma, el de las rosas, y los asientos, cómodos y lujosos. Aquellas personas parecían disfrutar escapando de las comodidades de la vida para entrar en el maravilloso hogar de su equipo, los Celtics. Aquel era el Boston Garden, el cénit de millones de canchas de baloncesto de escuelas y universidades y de canastas situadas en paredes de garajes, el lugar donde innumerables niños habían imaginado que anotaban la canasta ganadora o capturaban el rebote del triunfo. Miró las viejas vigas y vio las banderas de los campeonatos ganados y las camisetas retiradas, que colgaban con orgullo como medallas en el pecho de un general. Por ridículo que pareciese, el lugar formaba parte de la historia de la ciudad de Boston, tanto como el monumento a la batalla de Bunker Hill o la casa de Paul Revere, pero había una gran diferencia: los Celtics eran historia viva, cambiaban constantemente, siempre imprevisibles, siempre mimados y amados por su bella ciudad.
La frenética multitud comenzó a aplaudir cuando los jugadores salieron a la cancha para el calentamiento. Laura vio a David de inmediato. Desde su asiento en la tercera fila intentó captar su mirada, pero era como si estuviese solo en la pista, como si los miles de personas que lo rodeaban no existieran. Sus ojos eran los de un hombre poseído, un hombre con una misión de la que no podía desviarse. Sin embargo, Laura también creyó percibir paz en el verde brillante de aquellos ojos, la calma de un hombre que estaba donde quería estar.
Luego, el salto inicial.
El escepticismo de Laura se disolvió poco a poco, como el ácido que se come una cadena de acero. Hacia el final del primer cuarto, se descubrió sonriendo. Después, riendo. Luego, gritando, y, por último, asombrada. Cuando se volvió y le dio al hombre que tenía detrás un «choca esos cinco», se había convertido oficialmente en seguidora del equipo. Aquel partido de baloncesto le recordó el día en que, a los cinco años, vio por primera vez el ballet de Nueva York en el Lincoln Center, con los ojos como platos. Había una destreza similar en los movimientos de los jugadores, como si ejecutaran una complicada danza muy bien coreografiada, solo interrumpida por obstáculos imprevisibles que hacían que el espectáculo fuese todavía más fantástico para el espectador.
Y David era el primer bailarín.
De inmediato comprendió las alabanzas. David era poesía en movimiento; saltaba, giraba, corría, se retorcía, se agachaba, hacía piruetas, perseguía... Había una gracia tenaz y agresiva en sus gestos. En un momento dado, era el tranquilo líder de la pista, y al siguiente, un temerario que intentaba lo imposible, como un héroe de cómic. Iba hacia la canasta solo para que un hombre le cerrase el paso y, en ese momento, se convertía en un artista que creaba, a menudo en el aire. Al lanzar observaba el borde del aro con tal concentración que Laura estaba segura de que el tablero se rompería. Parecía tener un sexto sentido en la cancha: nunca miraba adónde daba un pase, nunca le echaba un vistazo a la pelota en la punta de sus dedos. Cuando driblaba, era como si la pelota formase parte de él, una extensión de su brazo con la que había nacido.
Y entonces llegó el final.
Quedaban pocos segundos de juego, y el resultado era más que incierto. Los amados chicos de Boston perdían por un punto. Un jugador con el verde y blanco de los Celtics le pasó la pelota a David. Dos hombres del equipo contrario lo cubrieron como una manta. Solo quedaba un segundo. David se revolvió y realizó su inconfundible tiro en suspensión con arco elevado. El lanzamiento alzó la esfera naranja muy alto, buscando su objetivo desde un ángulo imposible. La multitud se levantó como un solo hombre. El pulso de Laura se aceleró mientras veía cómo la pelota comenzaba a descender hacia la canasta, con el juego y los corazones de la multitud palpitando con ella. Sonó la sirena. La pelota tocó suavemente la parte superior del tablero de cristal, y luego el fondo de la red bailó cuando entró anotando dos puntos. La multitud gritó. Laura gritó.
Los Celtics habían ganado otro partido.
—Su llamada, señora Baskin —dijo alguien con acento australiano.
—Gracias.
Laura se tumbó boca abajo con el teléfono bien sujeto en la mano. Aún se preguntaba si había comenzado a enamorarse de David en aquel salto. Oyó un clic y el sonido originado en Boston viajó a través de medio mundo hasta Palm’s Cove.
En el otro lado, levantaron el auricular al tercer timbrazo. Una voz llegó a través de la estática.
—¿Hola?
—¿T. C.?
—¿Laura? ¿Eres tú? ¿Qué tal la luna de miel?
—Escucha, T. C., necesito hablar contigo.
—¿Qué pasa?
Ella le hizo un rápido resumen de los acontecimientos de la víspera. T. C. la escuchó sin interrumpirla y, como Laura suponía, asumió el control de inmediato.
—¿Has llamado a la policía local? —le preguntó.
—Sí.
—Bien. Tomaré el primer avión que salga para allí. De todas maneras, el comisario me dijo que necesito unas vacaciones.
—Gracias, T. C.
—Una cosa más: dile a la policía lo importante que resulta llevar este asunto con la máxima discreción posible. Lo que menos necesitas es que una horda de periodistas se presente ante tu puerta.
—Vale.
—¿Laura?
—¿Sí?
T. C. percibió la tensión en su voz.
—Estará bien.
Ella titubeó. Temía decir lo que pensaba.
—No estoy segura. Supón que haya tenido uno de sus... —Las palabras permanecieron en su garganta; aquel pensamiento era demasiado desagradable para expresarlo en voz alta. Pero T. C. comprendería a qué se refería, él era una de las pocas personas en quienes David confiaba.
«T. C. es mi mejor amigo —le había dicho David el año anterior—. Sé que parece un tío rudo y que te cuesta confiar en los demás, pero, cuando hay un problema serio, T. C. es la persona a la que hay que llamar».
—¿Qué pasa con tu familia? —le había preguntado Laura.
David se encogió de hombros.
—Solo tengo a mi hermano mayor.
—¿Qué ocurre con él? Nunca lo mencionas.
—No nos hablamos.
—Pero es tu hermano.
—Lo sé.
—Entonces ¿por qué no os habláis?
—Es largo de contar —contestó David—. Tuvimos un problema. Pero es agua pasada.
—En ese caso, ¿por qué no lo llamas?
—Lo haré, pero todavía no; no es... el momento.
«¿No es el momento?». Laura no lo había entendido, y seguía sin hacerlo.
—Ven aquí cuanto antes, T. C. —dijo ahora con voz temblorosa—. Por favor.
—Voy de camino.
En Boston, Massachusetts, el hogar de los amados Celtics, T. C. colgó el teléfono. Miró su cena —un Whopper del Burger King y patatas fritas que había comprado de camino a casa—, y decidió que ya no tenía hambre. Buscó un puro y lo encendió con un mechero Bic. Luego cogió el teléfono y marcó un número. Cuando atendieron en el otro extremo, pronunció tres palabras:
—Acaba de llamar.
Transcurrieron veintisiete horas. Terry Conroy, conocido por sus amigos como T. C., el apodo que le había dado David Baskin, se abrochó el cinturón cuando el vuelo 008 de Qantas hizo su aproximación final antes de aterrizar en Cairns, Australia. El largo viaje se había iniciado con un vuelo de American Airlines desde Logan a Los Ángeles, y después desde Los Ángeles a Honolulu con Qantas, y, por último, el vuelo desde Honolulu a Cairns. Casi veinte horas en el aire.
T. C. levantó la persiana de la ventanilla y miró hacia abajo. El agua del Pacífico Sur no se parecía a ninguna otra que hubiese visto. El color no era simplemente azul; describirlo como azul sería como describir la Pietà de Miguel Ángel como un trozo de mármol. Era mucho más que un simple azul; demasiado azul en realidad, resplandeciente en su pureza. T. C. estaba seguro de que podía ver a través de miles de metros de profundidad hasta el mismísimo fondo abisal. Las pequeñas islas salpicaban la tela del océano, rodeadas de hermosos paisajes formados por los corales multicolores de la Gran Barrera de Coral.
Se aflojó el cinturón, que le apretaba la incipiente barriga. Demasiada comida basura. Se miró los michelines y negó con la cabeza. Comenzaba a engordar. «Bah, afronta la realidad, T. C. Estás demasiado fofo para tratarse de un tipo que aún no ha alcanzado la treintena». Quizá comenzara un programa de ejercicios cuando volviese a Boston. Sí, claro. Y quizá conocería a un político honesto.
Se apoyó en el respaldo.
«¿Cómo lo sabes, David? ¿Cómo lo sabes a ciencia cierta?». Había cumplido veintinueve años la semana anterior, la misma edad que David. Durante cuatro años, habían sido compañeros de habitación en la Universidad de Michigan, los mejores amigos, compañeros y socios; sin embargo, David siempre lo había impresionado. No solo por su talento como jugador de baloncesto —que era excepcional—, sino también como hombre, un hombre que siempre parecía lograr que los problemas y las desgracias le resbalasen. La mayoría creía que David vivía con despreocupación porque todo le iba bien, que nunca había sufrido ni tenido conflictos, pero T. C. sabía que aquello era una estupidez, que David había sobrevivido a las palizas de su infancia hasta acabar en la cima, y que todavía padecía momentos de infierno privado que la fama y la fortuna no podían solucionar.
—No es real, T. C. —le dijo David durante su primera temporada con los Celtics.
—¿Qué no es real?
—La fama. Las chicas. Las admiradoras. La adulación. Las personas que quieren estar contigo porque eres famoso. No puedes permitirte creerlo.
—Bueno, entonces, ¿qué es?
—El juego lo es —respondió él, con un brillo en la mirada—. La sensación en la cancha. La competición. El momento en que el partido pende de un hilo. El pase perfecto. El salto para el lanzamiento. El mate. El bloqueo limpio. De eso es de lo que se trata, T. C.
Y años después, pensó ahora T. C., Laura estaba en lo alto de aquella lista. El Boeing 747 aterrizó con una sacudida y rodó hacia el pequeño edificio de la terminal. David... T. C. negó con la cabeza. Creía que lo había visto casi todo en los últimos años, pero aquello... Demonios, no le correspondía a él hacer preguntas. Lo suyo solo era ayudar.
Las explicaciones llegarían más tarde.
Rellenó el formulario de la cuarentena, cogió su maleta de la cinta transportadora, pasó por la aduana y se dirigió al vestíbulo de espera, donde Laura le había dicho que lo esperaría. Las puertas automáticas se abrieron, y T. C. se encontró ante una pared de rostros. A su derecha, los chóferes sostenían carteles con nombres escritos en mayúsculas. A su izquierda, los guías locales vestían pantalones cortos y camiseta, y sus carteles ponían el nombre de un hotel o una agencia de turismo. T. C. buscó a Laura con la mirada.
Unos segundos después, la distinguió entre la multitud.
T. C. sintió que algo afilado le atravesaba el estómago.
Laura seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida, tan despampanante que cualquier hombre caería de rodillas ante ella, pero la desaparición de David había hecho mella en su rostro. Estaba casi irreconocible: los altos pómulos parecían hundidos, y sus ojos eran círculos que miraban con asombro y miedo, con un azul terriblemente opaco.
Corrió hacia él, y T. C. la abrazó para consolarla.
—¿Alguna novedad? —preguntó él, pero la respuesta estaba escrita en su rostro.
Laura negó con la cabeza.
—Han pasado dos días, T. C. ¿Dónde puede estar?
—Lo encontraremos —afirmó él, y deseó tener tanta confianza como aparentaba. Le cogió la mano. No había ningún motivo para atrasar la investigación; debía comenzar de inmediato—. Pero debo saber algo, Laura. Antes de desaparecer, ¿David tuvo...?
—No. —Laura se apresuró a interrumpirlo; no quería oír aquella palabra—. No desde hace más de ocho meses.
—Bien. ¿Dónde puedo encontrar al oficial a cargo de la investigación?
—Palm’s Cove solo tiene dos agentes. El sheriff te espera en su despacho.
Cuarenta minutos más tarde, el taxi se detuvo delante de un edificio de madera con un cartel que decía AYUNTAMIENTO y COLMADO. No había otros edificios en la calle. La solitaria y rural distribución parecía sacada de la serie Petticoat Junction, si no fuera por la tupida vegetación tropical.
—Laura, creo que será mejor que hable con el sheriff a solas.
—¿Por qué?
—Mira este lugar —respondió él—. Por amor de Dios, parece salido de Bonanza. Dudo que el sheriff sea un intelectual progre. Aquí, la liberación femenina debe de ser un concepto perteneciente al futuro más lejano. Puede que esté más dispuesto a hablar si estamos solos; ya sabes, de poli a poli.
—Pero...
—Te informaré en cuanto sepa algo.
Laura titubeó.
—Si crees que es lo mejor...
—Lo creo. Tú espérame aquí, ¿vale?
Ella asintió con los ojos húmedos y vidriosos. T. C. salió del coche y caminó por el sendero con la cabeza gacha, observando los hierbajos que crecían entre las grietas del cemento gastado. Alzó la mirada y se fijó en el edificio de madera. Era viejo, la pintura estaba desconchada y parecía que un buen empujón lo derribaría. Se preguntó si eran los años o el clima de los trópicos lo que hacía que la madera pareciese tan vieja. Lo más probable es que fuesen ambas cosas.
La puerta principal estaba abierta. T. C. asomó la cabeza.
—¿Puedo entrar? —preguntó.
—¿El inspector Conroy? —dijo el hombre a modo de saludo. Eran las primeras palabras que oía con acento australiano.
—Así es.
—Graham Rowe —se presentó el hombre al tiempo que se levantaba—. Soy el sheriff de esta ciudad.
Si bien sus palabras eran las de un sheriff en una película del Oeste de serie B, el acento y el tamaño no lo eran. Graham Rowe era enorme, una montaña humana que recordaba a Grizzly Adams o a un luchador profesional. Una tupida barba, rubia y canosa, llenaba la cara, y sus ojos castaños eran serios y penetrantes. Su uniforme verde con pantalón corto lo hacía parecer un boy scout crecidito, pero T. C. no era ningún suicida, así que se calló ese pensamiento. Sobre su cabeza descansaba un sombrero con el ala derecha doblada hacia arriba, y un arma bastante grande junto a un cuchillo enorme adornaban su cinturón. Tenía la piel correosa y arrugada, pero no era viejo. T. C. calculó que tendría unos cuarenta y tantos años.
—Llámeme Graham —dijo, y extendió una mano tan grande que parecía una zarpa. T. C. se la estrechó. Era como darle la mano a un guante de béisbol.
—Me llaman T. C.
—Estará cansado después de un vuelo tan largo, T. C.
—Pude echar una cabezada en el avión —respondió el inspector—. ¿Qué puede decirme de su investigación?
—Un tanto ansioso, ¿no?
—David es mi mejor amigo.
Graham volvió a su silla detrás de la mesa y le hizo un gesto a T. C. para que se sentara. En la habitación, no había nada más que un ventilador de techo y un montón de fusiles colgados en las paredes. En el rincón de la izquierda, se veía un pequeño calabozo.
—En realidad, poca cosa —comenzó el sheriff—. David Baskin le dejó una nota a su esposa diciendo que iba a nadar, y desde entonces no se lo ha visto. Interrogué al socorrista de la piscina del hotel. Recuerda haber visto a Baskin practicando el baloncesto solo alrededor de las tres de la tarde. Dos horas después, lo vio caminar por la playa en dirección norte.
—¿Así que David no fue a nadar?
Graham se encogió de hombros.
—Quizá sí. Aquí hay muchos lugares donde nadar, pero no hay vigilancia y la corriente es muy fuerte.
—David es un gran nadador.
—Es lo que dice su esposa, pero he vivido aquí toda mi vida, y le aseguro que una de esas malditas corrientes puede arrastrarte hacia abajo, y nadie puede hacer nada al respecto, sino ahogarse.
—¿Han comenzado a buscar el cuerpo?
Graham asintió.
—Claro que sí, pero, hasta el momento, ni rastro del muchacho.
—De haberse ahogado, ¿el cuerpo no tendría que haber aparecido ya?
—Es lo más frecuente, pero, amigo, esto es el norte de Australia. En este océano, a un hombre pueden ocurrirle más cosas que en el metro de Nueva York. Puede haber acabado en alguna de las muchas islas deshabitadas, haberse quedado atrapado en la Gran Barrera de Coral o haber sido devorado por Dios sabe qué. Puede haberle pasado un millón de cosas.
—¿Cuál es su teoría?
El gigantesco australiano se levantó y cruzó la habitación.
—¿Café?
—No, gracias.
—Con este calor no le culpo. ¿Qué tal una Coca-Cola?
—No estaría mal.
Graham abrió la pequeña nevera detrás de su mesa, sacó dos botellas y le dio una a T. C.
—Dice que es amigo de David Baskin, ¿no?
—Desde hace muchos años.
—¿Cree que puede ser objetivo?
—Supongo que sí.
El sheriff se sentó con un largo suspiro.
—Soy el sheriff de una pequeña y tranquila comunidad. Y me gusta que sea así: bonita, discreta y tranquila. ¿Sabe a qué me refiero?
T. C. asintió.
—No pretendo ser un héroe. No espero ninguna gloria y no me gustan los casos complicados como los que tienen ustedes en Boston. ¿Comprende lo que le digo?
—Claro.
—Bien, siendo como soy un hombre sencillo, déjeme decirle cómo lo veo. No creo que Baskin se ahogara.
—¿No?
Graham negó con la cabeza.
—Puedo haber hecho un bonito discurso sobre todas las probabilidades que tiene un hombre de morir en el Pacífico, pero la verdad siempre es mucho más sencilla. De haberse ahogado, su cuerpo ya tendría que estar aquí. No ocurre siempre, pero sí la mayoría de las veces.
—Entonces ¿qué...?
El gigante bebió un trago de Coca-Cola.
—¿Tal vez a última hora le entró miedo? No sería la primera vez que un hombre se fuga en plena luna de miel. Yo mismo estuve a punto de hacerlo en una ocasión.
T. C. le respondió con una sonrisa.
—¿Ha visto usted a su esposa?
Graham expresó su aprecio con un silbido.
—Nunca había visto nada igual en toda mi vida, amigo. Casi se me saltaron los ojos de las órbitas. —Bebió otro sorbo de Coca-Cola, bajó la botella y se secó los labios con el antebrazo, que tenía el grosor de un roble—. Creo que podemos dar por sentado que no se fugó, pero, déjeme que le pregunte otra cosa, inspector. Estuve haciendo algunas averiguaciones acerca de David Baskin, parte de mi trabajo, ya sabe, y parece ser un tipo bastante juerguista. ¿Hay alguna posibilidad de que se haya ido de parranda o algo por el estilo?
—¿Y preocuparla a ella de esta manera? No sería propio de él.
—Bien. He dado aviso a todas las ciudades cercanas y a la guardia costera. Nadie quiere a los periodistas rondando por aquí, así que guardan silencio. Aparte de eso, no estoy seguro de que podamos hacer mucho más.
—Querría pedirle un favor, Graham.
—Diga.
—Estoy fuera de mi jurisdicción, pero, si me lo permite, me gustaría ayudarlo con la investigación. David Baskin es mi mejor amigo y lo conozco mejor que...
—Eh, eh, no tan rápido —lo interrumpió Graham, levantándose. Su mirada viajó de norte a sur, desde el rostro de T. C. a sus gastados mocasines Tom McAn. Sacó un pañuelo del bolsillo y se enjugó el sudor de la frente—. Ahora mismo ando escaso de personal —continuó con voz lenta—, y supongo que no le haría ningún daño a nadie si lo nombrase mi asesor en este caso. —Sacó una hoja de papel y se la dio—. Aquí tiene una lista de los lugares a los que quiero que llame. Infórmeme si se entera de algo.
—Gracias. Le estoy muy agradecido.
—No hay de qué. Pero deje que le haga una última pregunta: ¿le pasa algo a Baskin?
T. C. sintió que el pulso se le aceleraba, y los recuerdos lo asaltaron.
—¿A qué se refiere?
—Ya sabe, si padece algún trastorno, algún problema del corazón..., lo que sea.
—No, que yo sepa —mintió T. C.
—¿Quién podría saberlo mejor? —Graham sonrió—. Al fin y al cabo, usted es su mejor amigo, ¿no?
La mirada de T. C. se cruzó con la del gigantesco sheriff por un instante. Ninguno de los dos revelaba nada.
Laura y T. C. permanecieron en silencio durante el corto trayecto de regreso al hotel. T. C. se inscribió en la recepción, dejó el equipaje y acompañó a Laura a la suite nupcial.
—¿Qué hacemos ahora?
Él respiró hondo y se rascó la cabeza con la punta de los dedos. Todavía no tenía canas, y, aunque esperaba que su pelo le durara lo bastante como para tenerlas, lo dudaba. El cabello castaño claro suele perder terreno rápidamente, y su frente avanzaba hacia su coronilla como el general Sherman a través de Atlanta.
T. C. se acercó a la ventana de la habitación y buscó un puro en el bolsillo. No le quedaban.
—Unas cuantas llamadas, inspeccionar la zona...
La voz de Laura sonó sorprendentemente firme y práctica:
—Con hacer llamadas te refieres a los depósitos de cadáveres.
—Los depósitos de cadáveres, los hospitales... Esa clase de sitios.
—Y por inspeccionar la zona te refieres al océano y las playas para ver si ha aparecido el cuerpo de David.
T. C. asintió.
Laura se acercó al teléfono.
—¿Quieres cambiarte o descansar antes de que comencemos? Tienes un aspecto horrible.
Él se volvió con una sonrisa.
—Acabo de llegar de un largo vuelo. ¿Cuál es tu excusa?
—No estoy precisamente para una foto de portada, ¿verdad?
—Todavía puedes avergonzar a la competencia.
—Gracias. Ahora, hazme un favor.
—Dime.
—Baja a la recepción y cómprate un par de cajas de sus mejores puros baratos.
—¿Eh?
Ella levantó el auricular.
—Acumula provisiones. Quizá estemos aquí mucho tiempo.
Primero llamó a los depósitos de cadáveres.
Laura quiso llamar primero a las distintas morgues de la zona para descartar esa posibilidad cuanto antes. Mejor pasar a toda prisa por el valle de las sombras de la muerte que dar un plácido paseo. Su cabeza se acomodaba en la guillotina desde que el forense decía: «Espere un momento, señorita», hasta que una infernal década más tarde, o así le parecía a ella, volvía para afirmar: «Aquí no hay nadie que encaje con esa descripción».
Entonces el alivio fluía por sus venas durante unos segundos, hasta que T. C. le daba el siguiente número.
La habitación apestaba tanto a humo de puro que parecían estar sentados a una mesa de póquer después de una larga noche de juerga, aunque Laura apenas se daba cuenta. Se sentía atrapada y sofocada, pero no por el humo, sino por cada sonido del teléfono. Ahora que había empezado a llamar a los hospitales, su cuerpo pasaba constantemente de la esperanza al miedo. Quería saber —necesitaba saber—, pero al mismo tiempo tenía miedo de saber. Era como vivir en una pesadilla de la que temes despertarte, porque entonces la pesadilla puede convertirse en realidad.
Una hora más tarde, habían acabado con las llamadas.
—Y ahora ¿qué?
T. C. tiró la ceniza sobre la mesa. Había fumado muchos puros en su vida, pero con aquellos puros australianos eran como fumar mierda de pato. Una calada de aquellas tagarninas le habría hecho a Fidel aquello que Kennedy y la bahía de Cochinos no habían logrado. Decidió que aquel sería el último.
—Bajaré y buscaré en la guía unos cuantos números más a los que llamar —contestó—. Después comenzaré a interrogar al personal. No tiene sentido que ambos estemos junto al teléfono.
Se levantó, caminó hasta la puerta, suspiró y se volvió sin prisas. Cogió los puros australianos. Qué demonios, sus papilas gustativas ya estaban muertas.
Un poco más tarde, mientras permanecía sola en su habitación esperando a que T. C. (o, mejor aún, David) volviese, Laura decidió llamar a casa. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que en Boston eran más o menos las once de la noche. Su padre, el doctor James Ayars, estaría sentado en su inmaculado despacho delante de su inmaculada mesa. Los historiales médicos de las visitas de la mañana siguiente estarían perfectamente apilados, el lado derecho para los que ya había repasado, el izquierdo para los que aún debía revisar. Vestiría su bata de seda gris sobre el pijama perfectamente abrochado, y llevaría las gafas de leer bien sujetas en la punta de la nariz para que no se le deslizasen durante uno de sus frecuentes suspiros.
Su madre, la encantadora Mary Ayars, debía de estar en la planta superior, esperando la visita nocturna de su marido al dormitorio. Estaría sentada en la cama, leyendo la última novela provocadora elegida por su grupo de lectura, que en realidad era un clan del que formaban parte algunos de los supuestos intelectuales más influyentes de Boston. Todos los jueves por la noche, analizaban los libros de moda y les atribuían significados que ni siquiera los más creativos de los autores podrían haberse imaginado después de consumir la más potente de las drogas alucinógenas. Laura había ido a una sesión (eran sesiones, le había dicho su madre, no reuniones), y decidió que el diccionario Webster’s tendría que poner una foto de ese grupo junto a la palabra «gilipollez». De todos modos, aquel no era más que el último de una larga serie de intentos de su madre para establecer vínculos afectivos con otras mujeres, que iban desde el bridge hasta los grupos de encuentro de concienciación sexual.
—¿Hola?
Por primera vez desde la desaparición de David, de pronto las lágrimas asomaron a sus ojos. La voz de su padre fue como si se viera llevada de pronto por una máquina del tiempo. Laura deseó envolverse en el pasado, esconderse bajo la fuerte y segura voz de su padre, con la que siempre se había sentido a salvo y feliz.
—Hola, papá.
—¿Laura? ¿Cómo va todo por allí? ¿Qué tal Australia?
Ella no sabía por dónde empezar.
—Es hermoso. Siempre hace sol.
—Bueno, eso es fantástico, cariño. —Su tono adquirió un tono práctico—. Y ahora, ¿por qué no nos saltamos los preliminares? Dime qué ocurre.
Así era su padre. Nada de charlas ni demoras. Directo al grano.
—A David le ha pasado algo.
Su voz, como siempre, sonó autoritaria.
—¿Qué ha ocurrido, Laura? ¿Está bien?
—No lo sé —respondió, a punto de romper a llorar.
—¿Qué quieres decir con que no lo sabes?
—Ha desaparecido.
Se produjo un largo silencio que asustó a Laura.
—¿Desaparecido?
Su voz denotaba más miedo que auténtica sorpresa. Como cuando te dicen que tu amigo, el que se fuma tres paquetes al día, padece un cáncer de pulmón. Trágico y, a pesar de todo, predecible. Ella quería seguir hablando, pero esperó a que su padre añadiese algo más, a que pidiese todos los detalles, como solía hacer. Sin embargo, James Ayars permaneció en silencio.
—Me dejó una nota avisándome de que se iba a nadar —dijo ella al fin—. De eso hace ya dos días.
—Oh, Dios... —murmuró Ayars.
Sus palabras se convirtieron en una afilada aguja que penetró en la piel de Laura. La voz firme y confiada de su padre había desaparecido. Lo imaginó luchando por recuperar su tono normal, pero el sonido de sus palabras era hueco, distante:
—¿Por qué no has llamado antes? ¿Has hablado con la policía?
—Están buscándolo. Llamé a T. C. Llegó hace unas horas.
—Cogeré el próximo vuelo. Estaré allí...
—No, no, papá, tranquilo. Aquí no puedes hacer nada.
—Pero...
—De verdad, papá, estoy bien. Pero, por favor, no se lo digas a mamá.
—¿Qué podría decirle? Ni siquiera sabe que estás en Australia. Todo el mundo se está preguntando dónde estáis David y tú.
—Tú mantén el secreto de nuestra fuga un poco más. ¿Está mamá en casa?
El doctor Ayars contestó gélidamente.
—No.
—¿Dónde está?
—Esta semana está en Los Ángeles —mintió—. Laura, ¿seguro que no quieres que vaya?
—Sí, de verdad, estoy bien. No tardaremos en encontrarlo. Es probable que solo esté gastándonos una broma.
De nuevo se hizo el silencio. Laura esperó que él se mostrase de acuerdo, que dijese que por supuesto que volvería y que dejase de preocuparse como una esposa típica. Pero no lo hizo. ¿Dónde estaban sus razonables palabras y su reconfortante voz? ¿Dónde estaba el hombre que tranquilizaba a todo el mundo? Curiosamente, su padre, la persona que siempre mantenía la calma y el control, el hombre que había visto la muerte y el sufrimiento tanto a nivel profesional como personal durante toda su vida y nunca había permitido que afectasen a su plácida imagen exterior, se había quedado sin palabras.
—Te llamaré en cuanto sepa algo... —añadió Laura, mientras una pequeña voz en su cabeza le decía que su padre no necesitaba que lo informasen, que ya sabía cuál iba a ser el resultado. Pero aquello era ridículo. Laura estaba cansada y asustada, y esa situación le estaba haciendo puré el cerebro.
—De acuerdo... —respondió el doctor James Ayars derrotado, destrozado.
—¿Ocurre algo, papá?
—No —respondió él enseguida—. Seguro que todo acabará resolviéndose para bien.
Laura escuchó sus palabras, intrigada. ¿Para bien? De pronto sintió un frío intenso.
—¿Está Gloria en casa?
—No, tu hermana está trabajando de nuevo hasta tarde. Deberías sentirte muy orgullosa de ella.
—Lo estoy —contestó Laura—. ¿Cuándo vuelve mamá a casa?
—Dentro de unos días. ¿Seguro que no quieres que vaya?
—Sí, estoy segura. Adiós, papá.
—Adiós, Laura. Si necesitas algo...
—Te lo haré saber.
Laura oyó cómo su padre colgaba el teléfono.
Intentó no dejar que aquella conversación la preocupase. Al fin y al cabo, no había nada en especial en sus palabras, su padre no había dicho ni hecho nada que ella pudiera considerar de verdad preocupante. Aun así, no podía evitar la sensación de que algo iba mal, muy mal. Abrió la cartera y buscó en su interior, pero no encontró lo que buscaba.
Dios, ¿por qué había dejado de fumar?
Volvió a mirar a través de la ventana, lejos de la playa, hacia las estribaciones de las montañas australianas. Recordó una ocasión en que David y ella habían decidido escaparse de la ciudad e irse a un bosque de Nueva Inglaterra. David, que se había criado en Michigan, estaba acostumbrado a ir de acampada y, entusiasmado, se lo había vendido como un fin de semana lejos del mundanal ruido. Laura, que siempre había sido una urbanita feliz, lo veía más bien como una ocasión para dormir en suelo junto a un montón de insectos.
—Te encantará —insistió David.
—Lo odiaré.
Fueron a Vermont, se cargaron las pesadas mochilas a la espalda, y caminaron a través del sombrío bosque durante lo que a Laura le pareció un milenio hasta que, por fin, llegaron a su solitario lugar de acampada.
Laura se lavó en un arroyo cercano, desenrolló el saco de dormir y se acostó.
Entonces David se metió en el saco con ella.
—¿Qué crees que estás haciendo? —preguntó—. Pensaba que tenías tu propio saco.
—Lo tengo. Pero debemos acurrucarnos para entrar en calor.
—¿Calor corporal?
—Así es.
—Hay un problema.
—¿Eh?
—El termómetro marca treinta grados.
—¿Tanto?
Ella asintió.
David se lo pensó durante unos segundos.
—Entonces, sugiero que durmamos desnudos.
Hicieron el amor con una intensidad ferozmente inusitada, y después yacieron desnudos el uno en los brazos del otro.
—¡Madre mía! —exclamó David, cuando por fin comenzó a recuperar el aliento.
—¿Qué?
—Me encanta estar en contacto con la naturaleza. No sé, Laura, este entorno..., me hace sentir muy vivo, muy integrado con la naturaleza, muy...
—¿Cachondo?
—Bingo.
—Yo también comienzo a sentirme una amante de la naturaleza —declaró Laura.
—Ya me he dado cuenta. Pero tendrás que ser más cuidadosa.
—¿Por qué?
—Por todos esos gritos... Harás que nuestros amigos peludos se mueran del susto.
—Te encanta.
—Es verdad.
—Además, tú tampoco eres Marcel Marceau precisamente.
—Moi?
—Ha sonado como el bramido de un alce. Esperaba que la hembra apareciese en cualquier momento entre los árboles.
—Mala suerte. Supongo que tendré que apañármelas contigo.
—Eres un vicioso, David.
Buscó en sus vaqueros arrugados, y sacó un paquete de cigarrillos.
David gimió.
—¿Vas a fumar ahora?
—No, voy a alimentar a los animales.
—El Oso Smokey, la mascota del Servicio Forestal, dice que es la gente la que provoca los incendios en los bosques.
—Tendré cuidado.
—Escucha, Laura, no me importa que fumes cuando estás en casa...
—Y una mierda.
—De acuerdo, sí me importa. Pero aquí, en la naturaleza, tenemos que pensar en nuestros amigos peludos.
—¿Por qué detestas tanto que fume?
David se encogió de hombros.
—Aparte del hecho de que es un hábito repugnante, terrible para tu salud y carente de cualidad redentora alguna, supongo que no me gusta besar a un cenicero.
—Pero es que tengo una fijación oral.
—Lo sé. Es una de las razones por las que te quiero.
—Pervertido. Además, ya tendrías que estar acostumbrado al humo. Has vivido con T. C. durante cuatro años. ¿Y qué me dices de Clip? Esos dos siempre están fumando puros apestosos.
—Sí, pero casi nunca los beso. Bueno, quizá a T. C. de vez en cuando...
—Ya lo sospechaba.
—Además, T. C. nunca sobreviviría sin sus puros. Son parte de él, algo así como un apéndice de su personalidad. Y Clip tiene setenta años y es mi jefe. Uno no suele criticar a su jefe. Además, me gusta cuando Clip fuma.
—¿Por qué?
—Es el puro de la victoria. Significa que vamos a ganar el partido.
Ella lo abrazó.
—Mi cigarrillo es algo así como el cigarrillo de la victoria.
—¿Eh?
—A Clip le gusta fumar después de los partidos. A mí me gusta fumar después de un extraordinario e impresionante orgas...
—No lo digas, Ayars.
—Lo siento.
David se sentó.
—¿Quieres saber la verdadera razón por la que quiero que lo dejes?
Ella negó con la cabeza.
David la abrazó, y sus manos le acariciaron el pelo con ternura.
—Porque no quiero que te pase nada malo —le susurró—. Y porque quiero estar contigo para siempre.
Ella lo miró esperanzada.
—¿Lo dices de verdad?
—Te quiero, Laura. Te quiero más de lo que nunca llegarás a saber.
Ella dejó el tabaco al cabo de dos meses. Y nunca hasta ese momento había vuelto a pensar en fumar.
La llamada a la puerta la devolvió al presente.
—¿T. C.?
—Sí.
—Está abierto.
T. C. entró. La expresión de su rostro era tensa.
—¿A esto lo llaman civilización? Aquí no hay ni McDonald’s ni Roy Rogers.
—¿Alguna novedad?
Laura vio a T. C. negar con la cabeza con movimientos extrañamente temblorosos.
—¿Qué te pasa? —le preguntó.
—Nada. Supongo que estoy algo cansado y hambriento.
—Puedes pedir que te suban algo.
—Dentro de un momento.
—¿Para qué esperar? Si tienes hambre...
Sonó el teléfono.
T. C. se adelantó a Laura y atendió la llamada.
—¿Diga?
Laura intentó leer su expresión, pero T. C. se dio la vuelta y mantuvo el rostro pegado al auricular, como haría un apostador en un teléfono público. Pasaron unos minutos antes de que T. C. dijera algo:
—De acuerdo. Voy para allá.
—¿Qué pasa?
—Volveré enseguida.
—¿Adónde vas? ¿Quién ha llamado?
T. C. fue hacia la puerta.
—Solo es una posible pista. Te llamaré si se confirma algo.
—Voy contigo.
—No, necesito que te quedes aquí. Podría llamar alguien más.
Ella cogió el bolso.
—El recepcionista puede coger el recado.
—No basta con eso.
—¿A qué te refieres? Aquí no hago nada.
—Ni tampoco lo harás si vienes. No quiero tener que preocuparme de... Escucha, Laura, quiero conocer todos los hechos, y no puedo tener que lidiar con consideraciones...
—¿Consideraciones? —lo interrumpió ella—. Eso es una tontería, T. C., y lo sabes.
—¿Me vas a dejar que acabe? Uno de esos Cocodrilo Dundee ve a la nueva esposa y se cierra en banda o suaviza sus palabras.
—Entonces me quedaré en el coche.
—Escúchame por un segundo. En unos minutos, recibiremos una llamada importante y necesito que estés aquí para atenderla. Te llamaré en cuanto sepa algo, te lo prometo.
—Pero...
T. C. negó con la cabeza y salió a toda prisa. Laura decidió no seguirle. En Boston ella nunca habría tolerado un trato tan brusco y paternalista de nadie, pero aquello no era Boston, y T. C. era el mejor amigo de David. Si alguien podía traerlo sano y salvo, ese era él.
En el otro extremo de la línea, la persona que había llamado oyó colgar a T. C. y esperó. El tono de llamada siguió sonando con su monótono pitido, pero la persona continuó allí, como hipnotizada, y no colgó el teléfono.
Ya estaba hecho. T. C. había sido informado. Todo estaba en marcha. No había vuelta atrás.
Cuando por fin colgó, la persona se tumbó en la cama y comenzó a llorar.
Laura permaneció sola en la habitación del hotel, perdida en sus pensamientos. El teléfono no sonó y nadie llamó a la puerta. El tiempo transcurría con ritmo lento y desigual, y comenzó a sentirse cada vez más aislada del mundo, de la realidad, de David.
Su mirada se paseó por la preciosa suite, y se detuvo en un objeto que le resultó tranquilizador, conocido y cómodo. Un par de zapatillas de baloncesto verdes de David, reforzadas en el tobillo derecho desde que se lo había fracturado cuando estaba en la facultad. Se hallaban sobre la alfombra. Una estaba ladeada, como una barca volcada; la otra estaba perpendicular a su compañera.
Laura vio la etiqueta de Svengali en la zapatilla derecha. En la izquierda, un calcetín tapaba la etiqueta. Desvió la mirada, y encontró el otro calcetín más o menos a un metro, retorcido en la alfombra como un hombre que duerme en posición fetal. David no era precisamente el tipo más ordenado del mundo. Utilizaba las sillas y los pomos de las puertas como perchas, y la alfombra era la cómoda perfecta para las camisetas y pantalones, mientras que el suelo del baño servía de cajón para la ropa interior, los calcetines y los pijamas. Su apariencia personal siempre era impoluta, pero su apartamento se parecía más a un edificio en ruinas que a una vivienda habitada.
—Es hogareño —afirmaba él.
—Es asqueroso —aseguraba ella.
Una vez más, llamaron a la puerta y las imágenes del pasado desaparecieron de su mente. Laura consultó su reloj y vio que T. C. llevaba casi dos horas fuera. Oyó los cantos de los pájaros salvajes de las costas de Australia, que revoloteaban entre las palmeras, al otro lado de la ventana. El sol picaba fuerte, a pesar de la hora.
—¿Quién es? —preguntó, aunque imaginaba que era T. C.
—Soy yo.
La voz de T. C. fue como un puñal en el estómago de Laura, que se levantó y se dirigió hacia la puerta como una autómata. Pasó por delante de un espejo, se vio por el rabillo del ojo y descubrió que vestía una de las camisas de David con sus pantalones vaqueros de Svengali. Laura se ponía sus prendas a todas horas: su sudadera de los Celtics en las noches frías de Boston, la camisa de su pijama como camisón... Un tanto extraño para una mujer que dirigía un imperio de la moda. Borró el pensamiento de su mente, desconcertada por la manera en que su cerebro podía centrarse en algo tan trivial en un momento como aquel.
Dedicó otro segundo a preguntarse si aquellos pensamientos eran un mecanismo defensivo que bloqueaba la terrible realidad, y finalmente abrió la puerta.
Su mirada buscó de inmediato la de T. C., pero este miró en otra dirección, como si los ojos de ella le quemasen, y observó el suelo para escapar a su oleada de esperanza. En el rostro de T. C. empezaba a aparecer una barba incipiente.
—¿Qué pasa? —preguntó Laura.
T. C. no dio un paso adelante ni habló. Permaneció frente a ella sin moverse, como si intentara armarse de valor, y se obligó a levantar la cabeza. Su mirada titubeó al encontrarse con la de Laura, expectante.
Permanecieron en silencio. Laura lo miró y los ojos se le llenaron de lágrimas.
—¿T. C.? —preguntó perpleja.
T. C. levantó una mano hasta ponerla a la altura de los ojos de Laura. La expresión de perplejidad se transformó en otra de absoluta angustia.
—Oh, Dios, no... —gimió ella—. Por favor, no.
T. C. levantó el bañador multicolor y la camiseta verde de los Celtics.
Las prendas no eran más que harapos.