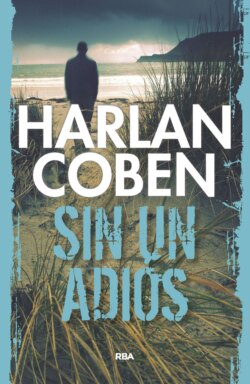Читать книгу Sin un adiós - Харлан Кобен - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеLaura consiguió por fin levantarse de la cama.
Aquellas tres semanas habían transcurrido lentamente. Tres semanas de tortura en las que Laura se había limitado a pasar el día en la habitación de invitados de Serita. Dios, cuánto odiaba estar tan irascible e irritable, cuánto odiaba quedarse en la cama y sentir lástima de sí misma.
Apartó las sábanas. Tenía el pelo embarullado; su piel, casi siempre morena, comenzaba a adquirir un tono grisáceo, y tenía unas buenas ojeras. Sí, habían pasado tres semanas; pero, en lo que se refería al dolor, era como si solo hubiese pasado un terrible segundo. El dolor, la angustia de saber que David estaba muerto no había disminuido, no había aflojado su garra ni siquiera por una fracción de segundo.
Recibía visitas. Gloria siempre estaba con ella y, en muchos sentidos, era el mejor de los consuelos; no porque sus palabras o su compañía fuesen más reconfortantes que las otras, sino porque la preocupación de Laura por su hermana era un medio eficaz para escapar de su propio tormento. La manera en que el cuerpo de Gloria se estremecía y temblaba le recordaba los terribles días del síndrome de abstinencia, cuando vio por primera vez el cuerpo desnudo de su hermana con marcas de pinchazos en los brazos.
Stan también era un firme apoyo y un triste ejemplo de las oportunidades perdidas. La visitaba a diario, a menudo a la misma hora en que lo hacía Gloria. Laura se fijó en que su hermana se sentía atraída por Stan. No estaba muy segura de cómo reaccionaba él al respecto, pero hasta el momento solo parecía tener detalles con ella. Sin duda, era buena gente. En momentos como aquel, un fracaso amoroso con un miembro del sexo opuesto podría ser catastrófico para Gloria.
Había otros. Earl también iba mucho a verla. Igual que Clip Arnstein y Timmy Daniels, el escolta defensivo que siempre había considerado a David como un hermano mayor.
Laura realizaba una interpretación digna de la mejor actriz cuando los visitantes llamaban a la puerta. Fingía ser fuerte y afirmaba estar bien, y les decía que salía a pasear todos los días, que no tenían por qué preocuparse tanto. En otras palabras, mentía. No estaba muy segura de que funcionase, pero prefería eso a permitir que la gente le lanzase esas miradas llenas de piedad. Aquello le resultaba intolerable.
—¡Vaya! ¡Los milagros existen!
Laura se volvió hacia Serita.
—¿Perdón?
—¡El público se pone en pie! ¡Laura se ha levantado de la cama! Y, oh, Dios mío, ¿puedes creer lo que estoy viendo? Va vestida con algo que no es un camisón o una bata.
—Qué graciosa.
—¿Vuelves al trabajo? Di que sí.
—No.
—¿Pues adónde vas?
—A la casa.
Serita hizo una pausa.
—No, hagamos otra cosa. Vayamos al campo de batalla y pongámonos a silbar a los tíos.
—Me voy a la casa.
—Cariño, ¿estás segura?
—Estoy segura.
—Pero ¿por qué?
—Tengo que arreglar unas cuantas cosas.
—Pueden esperar.
—No —respondió Laura—. No creo que puedan.
—Entonces iré contigo. Si me lo propongo, puedo ser de mucha ayuda.
—¿Con la limpieza? No me hagas reír.
—Se me da muy bien improvisar,
—Tienes que ir a trabajar, Serita. Hoy tienes el rodaje para la campaña de International Health Spas.
—Eso sí puede esperar.
—¿Con todo el dinero que te pagan por hacer esos anuncios de televisión?
—Te digo que puede esperar.
—Deja que sea un poco menos sutil —dijo Laura—. Quiero ir sola.
—Bien, pues que te den.
Laura exhibió una sonrisa triste.
—Eres una buena amiga.
—La mejor.
—Pero me estoy aprovechando. Tendría que marcharme.
—De ninguna manera. Necesito que te quedes aquí. Tú eres mi excusa para Earl.
—Lo quieres, ya lo sabes.
Serita se apoyó las manos en las caderas.
—¿Cuántas veces tengo que decirte que...?
—Lo sé, lo sé. No es más que un buen polvo.
—Lo has pillado. Pero le encantan los anuncios del Spas. Dice que verme toda sudorosa en aquellas máquinas Nautilus lo pone cachondo.
—Me alegro mucho por los dos.
—Anda y que te den.
Laura le dio un beso en la mejilla y salió. Subió a su coche, y, mientras conducía, intentó mantener la mente en blanco y concentrarse en la carretera que tenía ante ella. Pero la mente no hacía caso de sus órdenes. Regresaba a David una y otra vez. Su forma de caminar, su forma de abrazarla mientras dormían, la sensación de su rostro sin afeitar contra su piel cuando la besaba...
David la había cambiado de muchas maneras y, sin embargo, ahora que ya no estaba, sabía que muchos de aquellos cambios no tardarían en desaparecer. Recordó lo maravilloso que había sido descubrirse el uno al otro, aprender a amar juntos. Por supuesto, les había llevado su tiempo. A ninguno de los dos le resultó fácil alcanzar el amor y la confianza.
Durante el segundo mes de relación, Laura se dio cuenta de que por fin comenzaba a bajar las defensas y a abrirse a él. Hasta ese momento, había tenido miedo de exponerse a la devastadora fuerza del amor, a verse herida de una manera de la que nunca se podría recuperar. Pero en aquella fría noche de diciembre, Laura comprendió que David y ella estaban predestinados a estar juntos. Lo cierto es que no se habían hecho ni promesas ni juramentos el uno al otro, pero Laura lo sabía. Y ahora que era consciente de ello, quería ver a David, no podía esperar a estar con él para decirle por fin qué era lo que sentía. Pero ¿tendría el coraje de dar ese paso? ¿Sería capaz de decirle y oír las palabras que siempre había soñado, pero que nunca se había permitido expresar? Probablemente no. Probablemente no estaba preparada. Pero si no lo intentaba...
Estaba sentada a la mesa y agitaba la pierna, como siempre. Con una sonrisa tonta y feliz en su rostro —la sonrisa de una mujer que comienza a enamorarse a fondo de un hombre— que no desaparecía. Laura se preparó y reunió el coraje para hacerlo. Por fin, cogió el teléfono, llamó a David al Garden, y lo invitó a cenar un viernes.
—¿Cocinas tú? —preguntó David.
—Por supuesto.
—Déjame ver si tengo pagada la cuota de la mutua.
—Deja de hacerte el imbécil.
Él hizo una pausa.
—Me encantaría, pero...
—¿Pero?
—El viernes no puedo. ¿Puedo pedir un vale a cuenta?
La desilusión la sacudió.
—Claro —consiguió decir.
—Tengo que ir a una gala benéfica.
El corazón le latía desbocado. Se reprochó para sus adentros su conducta, por esperar que la invitase a ser su acompañante a esa fiesta. ¡Pero deseaba tanto verlo...!
—Escúchame —continuó él—. Tengo que volver al entrenamiento. Te llamaré más tarde.
Laura oyó el chasquido cuando cortó. Esperó a que volviese el tono de marcar, y luego el irritante sonido que dice que tienes el teléfono descolgado. Después de uno o dos minutos, ella colgó también.
David no le había pedido que la acompañase.
Aquella noche de viernes, Laura no consiguió conciliar el sueño. ¿Por qué no la había invitado David a la gala?
¿Acaso no necesitaba verla? ¿O era que ella estaba yendo demasiado deprisa? Después de todo, solo llevaban viéndose dos meses. Quizá no estaba preparado para comprometerse. Quizá sus sentimientos no coincidían con los de ella.
A primera hora de la mañana de aquel sábado, Laura se duchó y vistió rápidamente. Necesitaba hacer algo para apartar a David de su cabeza, así que se dirigió a su despacho y comenzó a repasar las operaciones financieras del mes. Las ganancias habían subido casi un diez por ciento con respecto al ejercicio anterior; es decir, un cuatro por ciento por encima de las previsiones de Laura. Satisfecha con el resultado, se reclinó en la silla y cogió el Boston Globe. Cuando llegó a la página de sociedad, vio una foto de David en la gala.
Estaba con otra mujer.
Laura sintió como si una mano se metiese en su pecho y le apretase el corazón. La misteriosa mujer era una rubia despampanante y algo mayor, que el Globe identificaba como Jennifer van Delft. La señora Van Delft le pasaba un brazo por detrás a un David vestido de esmoquin que sonreía como si le hubiera tocado la lotería. El periódico lo describía como el acompañante de Jennifer.
Acompañante. Menudo hijo de puta.
Las lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos. Continuó mirando la foto. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué demonios estaba tan alterada? ¿De verdad había sido lo bastante estúpida como para creer que había algo especial entre ellos, que a David le importaba más que otras amigas?
Llamaron a la puerta. Laura se movió deprisa. Dejó el periódico, se enjugó las lágrimas, se arregló su chaqueta Svengali y recuperó la compostura.
—Adelante.
David entró con una sonrisa en su apuesto rostro. Era una sonrisa muy parecida a la de la fotografía que Laura acababa de ver.
—Buenos días, preciosa.
—Hola —replicó ella con frialdad.
David cruzó la habitación para darle un beso, pero Laura se apartó ligeramente y solo le dejó espacio para que le rozase la mejilla.
—¿Pasa algo? —preguntó él.
—Nada. Solo que estoy ocupada. Tendrías que haber llamado.
—Creí que quizá podríamos comer juntos.
Laura negó con la cabeza.
—Demasiado trabajo.
David, intrigado, la vio volver al trabajo como si él no estuviese.
—¿Estás segura de que no pasa nada?
—Del todo.
Él se encogió de hombros, y entonces vio el Boston Globe en el suelo. Una sonrisa apareció en su rostro.
—¿Te ha molestado eso? —preguntó, señalándole el periódico.
Ella miró el titular.
—¿Qué? ¿El incendio en Boston sur?
—Hablo de mi foto en el interior.
—¿Por qué demonios iba a molestarme? —preguntó ella—. No soy tu dueña y señora. Puedes hacer lo que te plazca.
Él se rio.
—Comprendo.
—Pero creo que será mejor que dejemos de vernos durante un tiempo —continuó ella.
—¿Eso crees?
—Sí.
—¿Puedo preguntar por qué?
—Esta relación se está descontrolando.
David se sentó en la silla delante de su mesa.
—Entonces quieres algo más relajado, una de esas relaciones abiertas.
—¿Relaciones abiertas?
—Sí. Ningún compromiso. Ver a otras personas. Ese tipo de cosas.
La pierna de Laura no dejaba de moverse.
—Pues sí.
—Comprendo —continuó él—. O sea, ¿no estás molesta por el hecho de que estuviera en la gala con otra mujer...?
—¿Yo? —contestó ella—. En absoluto.
—Laura, supón por un momento que no me gusta la idea de la relación abierta. Supón que no quisiera ver a otras mujeres. Supón —continuó David— que te digo que, por primera vez en mi vida, estoy enamorado.
Su corazón remontó el vuelo y cayó al suelo. Tragó saliva y evitó su penetrante mirada.
—Entonces quizá diría que no estás preparado para ese tipo de relación.
—¿Lo de anoche es una muestra? —preguntó David.
Ella asintió, con sus ojos húmedos todavía con miedo de moverse hacia los suyos.
—¿Laura?
Ella no dijo nada.
—Mírame, Laura.
Con un esfuerzo, ella levantó la mirada hacia David y sus ojos se encontraron con los de él.
—La mujer de la foto es Jennifer van Delft. Su marido es el señor Nelson van Delft. ¿No te suena el nombre?
A Laura le sonaba, pero no terminaba de ubicarlo.
Negó con la cabeza.
—Es el propietario principal de los Celtics. Todos los años, su esposa me pide que la ayude con la gala para recaudar fondos para la distrofia muscular. Su marido estaba fuera de la ciudad, y ella me pidió que la acompañase. Eso es todo.
Laura no dijo nada.
—Pero déjame continuar para que disipe cualquier posible duda —continuó—. Déjame decirte algo que nunca le he dicho a otra mujer. Te quiero. Te quiero más que a nada en el mundo.
Las olas de emoción la sacudieron, pero continuó sin poder abrir la boca.
—¿No me respondes, Laura? ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? Te quiero, Laura. No quiero volver a estar nunca lejos de ti.
Su pierna se sacudía como un martillo neumático. «No puede ser cierto. Tiene que ser una trampa, un juego».
—Ahora mismo estoy muy ocupada, David. ¿No podemos hablar de esto más tarde?
David negó con la cabeza.
—Sigo sin poder llegar hasta ti, ¿no? Creía que sí. Creía que de verdad lo había conseguido. Pero sigues siendo aquella niña gordita que no puede manejarse siendo un bellezón. Sigues siendo aquella niña gordita que tenía miedo de perder el control de la situación, miedo de dejar entrar a alguien más porque quizá le harían daño de nuevo. ¿Qué me dices de ahora, Laura? ¿Todavía controlas la situación?
Ella intentó responder. De verdad que quería responder...
El rostro de David se sonrojó y el tono se hizo más fuerte.
—Nadie puede amarte de verdad, ¿no es así, Laura? Crees que tu belleza me ciega y me oculta tu verdadero ser, que la gente solo puede amar tu imagen exterior, pero eso es una estupidez. ¿De verdad eres tan insegura, Laura? ¿De verdad crees que no sé de qué va todo esto, que no he conocido a un centenar de mujeres guapas que solo me querían porque soy capaz de encestar una pelota?
Se interrumpió. Su respiración era agitada. Negó con la cabeza. La furia le consumía. Se dirigió hacia la puerta.
—¿David?
Él apartó la mano del pomo, pero no se volvió para mirarla.
—¿Qué?
Una vez más, no hubo ninguna respuesta. David se volvió hacia ella y vio que lloraba.
—¿Laura?
Ahora las lágrimas corrían deprisa.
—Estoy muy asustada.
—Laura...
—Lo que siento me da miedo —confesó ella, con su pecho estremeciéndose por los sollozos—. Me da miedo quererte como te quiero.
Él se apresuró a volver junto a Laura y la abrazó.
—Yo también te quiero, amor mío. Yo también.
—Por favor, no me hagas daño, David.
—Nunca, mi amor. Te lo prometo.
«Nunca, mi amor. Te lo prometo». Las palabras del pasado resonaron en el presente: «Por favor no me hagas daño, David... Nunca, mi amor, te lo prometo».
Pero David había mentido. Él la había dejado, y eso, después de todo, era lo que más había temido siempre. Laura apartó de la mente la imagen de su rostro, y siguió conduciendo, concentrada en lo posible en la carretera que tenía ante ella. Quince minutos más tarde, puso el intermitente y giró.
La casa.
¿Por qué había ido allí? ¿Por qué se hacía aquello a sí misma? Notó que las lágrimas corrían de nuevo. ¿Por qué? No era más que un edificio. Un edificio no podía hacerla llorar. No era más que una casa de tres dormitorios con dos baños y un aseo. Nada por lo que llorar, a menos que pensases en todos los sueños destrozados que yacían hechos añicos por los suelos.
Se bajó del coche y se dirigió hacia la puerta principal. Hacía otro precioso día de verano, la humedad no era tan alta como podía llegar a ser en algunas ocasiones. Caminó por el sendero, sacó la llave...
La puerta principal estaba cerrada sin llave. Ella sabía que David había cerrado antes de que se fugaran a Australia. Giró el pomo, entró y quitó la alarma. Si la alarma estaba puesta, ¿cómo era posible que...? Conjuró la preocupación con un resignado encogimiento de hombros. Si habían entrado a robar, en realidad no le importaba mucho. Entró en la sala de estar. La casa estaba en orden. El silencio la envolvió. En la habitación no había nada. Así la habían dejado antes de marcharse.
David y ella habían comprado la casa hacía apenas dos meses, y ni siquiera habían tenido tiempo de comprar los muebles. Solo unas pocas cosas; las suficientes como para poder instalarse de inmediato cuando regresasen de Australia. Después de todo, se suponía que tendrían toda una vida por delante para hacer el resto.
Fue hacia las escaleras. Todavía faltaban muchas cosas, y aún quedaban muchos lugares sin pintar. Ella sonrió apenada al recordar que David había insistido en que debían pintar los interiores ellos mismos. La experiencia había resultado un desastre mayúsculo: había pintura por todas partes, excepto donde se suponía que debía estar. La mano de Laura acarició con suavidad la pared en la zona que David había pintado. Luego miró hacia arriba y subió un par de peldaños. Sería difícil quedarse en aquella casa, vivir allí sin David. Aún no había muchos recuerdos, pero lo peor de todo era que allí estaban los sueños no cumplidos, los recuerdos en potencia de una vida que ella y David deberían haber compartido.
Ese era el lugar donde su amor habría continuado creciendo, donde los niños que ella tanto deseaba no nacerían ni se criarían nunca.
—¿Cuántos hijos quieres, David?
—¿Ahora? ¿Hoy? ¿No crees que deberíamos esperar?
—Hablo en serio. ¿Cuántos?
—No quiero hijos.
—¿Qué?
—Quiero conejos.
—¿Conejos?
—Así es, Laura. Conejos. Tres, para ser exactos. Uno por cada sexo. Y creo que deberíamos educarlos como hindúes.
—Pero yo soy católica y tú eres judío.
—Exacto. Así no discutiremos.
—¿No puedes hablar en serio ni por un instante? Esto es importante para mí.
—Por supuesto, amor mío.
—¿Cuántos hijos quieres?
—¿Cuántos quieres tú?
—Quiero muchos —respondió Laura—. Cinco, diez.
—¿Tuyos?
—Quiero tener hijos contigo, David. Quiero tener hijos de inmediato.
—Hoy no. Estoy exhausto.
—Hablo en serio. Piensa en lo divertido que será. Unos preciosos Davids en miniatura corriendo por toda la casa.
—Suena bonito —admitió David.
—Y también pequeñas Lauras.
—Ay. Pobres chicos.
—Sigue así, Baskin, y te la ganarás.
Él la cogió en brazos.
—Laura, vamos a tener la mejor familia del mundo. Tú, yo, los pequeños, una pareja de peces de colores, un perro, una barbacoa en el patio... Parecerá una ilustración de Rockwell.
—¿Lo dices en serio?
—Sí, lo digo en serio. —La abrazó más fuerte—. Te prometo que tendrás un montón de pequeños Davids y Lauras corriendo por aquí.
Laura continuó subiendo las escaleras. Al llegar arriba, se dirigió al dormitorio principal, sin hacer caso de la habitación del final del pasillo que algún día iba a ser el cuarto de los niños. Vio la enorme cama que nunca más volverían a compartir, y un escalofrío le atravesó el corazón. Miró a la izquierda, y abrió los ojos en una mueca de dolor. Todo su cuerpo se estremeció. Cerca de la ventana, debajo del alféizar, David había dejado una de sus zapatillas rotas. Caminó hacia ellas. Eran las zapatillas que David había usado en una ocasión, y que ya no volvería a usar nunca más. Nunca más volvería a ver aquella casa, nunca más sonreiría, nunca más reiría. Nunca. Era esta la palabra que aplastaba a Laura como un insecto indefenso.
Nunca.
«Oh, Dios, haz que David vuelva a mí. Por favor, deja que me abrace de nuevo. Haré todo lo que me pidas. Por favor...».
El sol de la mañana pareció reírse cruelmente de su plegaria.
Dejó atrás la zapatilla, y fue entonces cuando advirtió que alguien había estado en su mesa.
Así pues, finalmente alguien había entrado en la casa. No le preocupaba. No había gran cosa que robar. David y ella habían comprado la cama, la mesa, la nevera, una mesa de cocina y unas cuantas sillas. Eso era todo. Cosas poco fáciles de llevarse. Además, ¿a quién le importaban aquellos muebles?
El ladrón había buscado en la mesa.
Todo estaba desordenado. Sin duda habían estado buscando dinero, talonarios o... Se acercó a la mesa y abrió el cajón de arriba. Trescientos dólares en efectivo y el anillo de David del campeonato de la NCAA encima de los billetes. No habían tocado nada. Un tanto extrañada, Laura vio el álbum de fotos de David. ¿Por qué lo habrían sacado del cajón? Lo abrió. Nada fuera de lo común. Todo estaba en su...
Un momento.
Miró con atención. Había pequeños trozos de una fotografía entre las páginas. Alguien había roto una de las fotos de David. Cerró el álbum y vio otros dos trozos en el suelo.
Buscó en el resto del escritorio. Incluso habían hurgado en la agenda. ¿Por qué? ¿Por qué querían buscar sus citas? Laura miró la página que estaba abierta. David había escrito las palabras «¡Nos casamos!» en varios de los días de la semana anterior. También había escrito el número del vuelo en Qantas Airlines, y el nombre del hotel en Palm’s Cove.
No tocó la agenda. En vez de eso, cogió el teléfono, agradecida de haberlo contratado para que lo pusiesen en marcha y poder tenerlo todo preparado cuando llegasen a casa como el señor y la señora Baskin.
Marcó el número de T. C., pero le dijeron que no estaba. La operadora le explicó que estaría unas horas fuera. Dejó un mensaje y miró la tapa del álbum de fotos. No. Todavía no tenía fuerzas para abrir el álbum y ver su imagen. Laura bajó las escaleras y entró en el coche.
El hombre estaba junto a la cama del paciente.
—Mira todos esos malditos vendajes. ¡Si pareces una momia, o aquel tipo de la película del hombre invisible!
El paciente no reaccionó.
El hombre se preguntó si debía hablarle de la última sorpresa. Decidió no hacerlo. El paciente necesitaba todas sus fuerzas para recuperarse. Sería un error inquietarlo con algo sobre lo que no tenía control alguno.
—¿Te sientes bien?
En esa ocasión, el paciente respondió con un leve asentimiento.
Iba progresando.
—¿Te molestan las vendas?
Una sacudida de la cabeza.
La enfermera estaba sentada en la silla junto a la cama.
—Así es como se ha comportado durante toda la semana. No habla nunca.
—Tal vez no tenga por qué hacerlo —replicó el hombre—. Quizá no sea bueno para sus cuerdas vocales.
La enfermera negó con un gesto.
—En eso se equivoca. He vigilado a un millón de tipos como este. A estas alturas, todos ellos hablaban como locos; ya sabe, de sus problemas y de cosas por el estilo. Pero ¿este tipo? No dice ni mu. Hace que mi trabajo resulte muy aburrido.
El hombre asintió y volvió la atención hacia el paciente.
—Debo regresar, o de lo contrario la gente comenzará a hacerse preguntas. ¿Necesitas algo?
Otra sacudida de cabeza.
—Volveré con el doctor dentro de unos días. Cuídate.
Debajo del vendaje, una lágrima se deslizó desde el ojo del paciente.