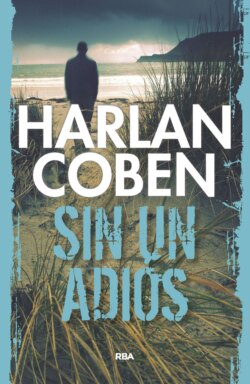Читать книгу Sin un adiós - Харлан Кобен - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеGloria Ayars cerró su maletín, apagó las luces y caminó por el pasillo desierto. Los otros ejecutivos de la compañía se habían ido a casa hacía horas, pero no pasaba nada: todos habían pagado sus deudas, Gloria no.
Consultó su reloj. Los números digitales marcaban las veintitrés horas y doce minutos.
—Buenas noches, señorita Ayars —la saludó el guardia de seguridad.
—Buenas noches, Frank.
—Hoy ha trabajado hasta tarde.
—Así es —respondió ella con una alegre sonrisa.
Gloria se dirigió hacia su coche. Negó con la cabeza, con una sonrisa todavía jugueteando en la comisura de sus labios. Resultaba tan difícil de creer... Gloria había oído algunos comentarios antes de que Laura se marchase de viaje (en realidad, de luna de miel, pero eso era un secreto): «No puedes hacerlo —la habían advertido sus subalternos—. Echarás a perder el negocio». Pero Laura no les había hecho caso. Prefería arriesgarse. Arriesgarse mucho. Había decidido dejar Svengali en manos de Gloria durante su ausencia, una decisión que había asombrado a la propia Gloria, que se había preguntado si su hermana se había vuelto loca al dejar el control de una compañía multimillonaria en manos de alguien como ella.
Pero ahora Gloria sabía que la respuesta era que no. Había respondido bien a la confianza de Laura.
Mientras caminaba por la acera, los hombres que pasaban en coche reducían la velocidad para silbarle o por lo menos para mirarla de arriba abajo. Gloria estaba acostumbrada a que los hombres se fijaran en ella. Desde luego, no era tan hermosa como su hermana, pero todavía era capaz de hacer que a cualquier tipo le hirviese la sangre al verla. Había cierta inocencia en su aspecto, una dulzura hacia un mundo que siempre la había golpeado y había abusado de ella. Pero toda aquella dulce inocencia estaba encerrada en un cuerpo que solo podía definirse como una dinamo sexual a lo Marilyn Monroe, porque todo en él eran curvas voluptuosas, y, vistiera lo que vistiese, parecía gritar sensualidad, más que insinuarla.
Se subió al coche, acomodó el espejo retrovisor y se miró en él. Sonrió de nuevo, y se preguntó si en realidad estaba mirando a la misma Gloria Ayars que hasta hacía muy poco había sido una adicta a la heroína, una cocainómana, una porrera, una mujer fácil para cualquier hombre que quisiera explotarla. Resultaba difícil creer que, apenas unos meses atrás, se clavaba agujas en las venas y había estado a punto de hacer películas porno. Mientras conducía de regreso a casa, Gloria le agradeció a su hermana por enésima vez que la hubiera salvado. De no haber sido por Laura, ella estaría muerta. Muerta... o algo peor. Apartó aquel pensamiento de su mente y entró en el camino privado de los Ayars. Aparcó el coche junto al de su padre y sacó la llave de la casa. Un minuto más tarde, estaba en el vestíbulo.
En otro tiempo, Gloria no habría sido bienvenida. Durante años, el rostro de su padre se volvía rojo de furia con solo escuchar su nombre, y la habría echado de la casa en la que creció sin dudarlo un instante.
Y se lo habría merecido.
Dejó el maletín en el suelo del vestíbulo a oscuras, se quitó el abrigo y guardó las dos cosas en el armario.
—¿Papá? —llamó. No obtuvo respuesta. Fue hacia el despacho. Él nunca se acostaba antes de la medianoche; además, su madre estaría en Los Ángeles toda la semana, así que James Ayars se quedaba trabajando hasta más tarde de lo habitual.
La puerta del despacho estaba abierta, y la lámpara de la mesa iluminaba levemente el pasillo cercano. Entró y echó un vistazo a la estancia. Su padre no estaba allí. Apagó la lámpara y caminó hacia las escaleras.
—¿Papá? —llamó de nuevo, pero siguió sin obtener respuesta. Su coche estaba en la entrada, lo que significaba que él tenía que estar en casa. Probablemente ya estaría acostado, de modo que Gloria subió las escaleras, fue por el pasillo y se detuvo de repente.
—¿Qué...?
La luz de la vieja habitación de Laura estaba encendida, y eso era muy extraño. Nadie había estado en aquella habitación en años, excepto la propia Laura, cuando venía a visitarlos, y la asistenta. Gloria avanzó a paso lento, llegó a la puerta y se asomó.
De pronto se quedó helada.
Su padre estaba sentado en el filo de la cama de Laura, de espaldas a la puerta. Se sujetaba la cabeza con las manos, en un gesto que denotaba una angustia evidente. Aquella visión sorprendió a Gloria. James Ayars nunca le había parecido tan pequeño y tan vulnerable.
—¿Papá?
Gloria se dio cuenta de que apenas podía contener un último sollozo mientras levantaba la cabeza. No se volvió para mirarla.
—Gloria..., me... alegra que hayas venido a casa.
«Me alegra que hayas venido a casa». Palabras textuales. Hubo un tiempo en que sin duda le habría resultado más fácil imaginarse el Armagedón que a su padre pronunciando esas palabras:
—¿Estás bien? —preguntó ella.
El doctor James Ayars no respondió de inmediato. Sus hombros subían y bajaban con cada respiración.
—Tengo una mala noticia.
Con treinta años cumplidos, Gloria ya había experimentado lo que era el terror. La mayoría de las veces se lo había autoinfligido. En cierta ocasión, había consumido LSD de pésima calidad en una fiesta de la Costa Oeste, y su mente había conjurado tales horrores que a punto estuvo de saltar por la ventana de un décimo piso. Ahora recordó aquella misma sensación, la manera en que su corazón latía en su pecho... Aunque también recordaba otro momento —«¡Mamá! ¡Mamá!». «Gloria, ¡sal de aquí! ¡Sal de aquí ahora!»— en que había tenido que enfrentarse al terror. Pero entonces era muy joven, apenas una niña. No recordaba casi nada, excepto...
«Sangre. Mucha sangre».
La misma sangre que veía en sus pesadillas.
—¿Qué pasa? —preguntó ella.
—Laura acaba de llamar desde Australia —comenzó él con voz lenta. Sus fuerzas desaparecían a cada palabra—. David está muerto. Se ha ahogado en el mar. Lo atrapó una fuerte corriente y se lo llevó.
La desesperación se adueñó de Gloria. No era posible. Sencillamente, no era posible. David no. No el único hombre de quien su hermana había estada enamorada. No el único hombre que había tratado a Gloria como a una persona, el único amigo verdadero que había tenido. Se derrumbó y corrió hacia su padre. Las piernas le temblaban, y las lágrimas corrían ya por sus mejillas.
No era posible.
T. C. se sentó junto a Laura en el avión. Apenas habían hablado desde que le dio la noticia. Solo había hecho una pregunta:
—¿Cuándo podré ver el cuerpo?
T. C. había rezado para que ella no le hiciese aquella pregunta.
—No es necesario —le respondió él con voz suave.
—Pero quiero...
—No, no quieres.
T. C. se había ocupado sin demora del resto de los detalles. Sabía que David no tenía ninguna auténtica familia a la que llamar. Su único pariente vivo era Stan, esa mierda de hermano a quien nadie veía desde hacía más de una década, y que probablemente celebraría la muerte de David. No era necesario llamar a esa escoria. También se había ocupado de que la prensa no molestase mucho a Laura. Sabía que, en cuanto ella regresase a Boston, los buitres de la prensa se le echarían encima, deseosos de saber con pelos y señales cómo era que te arrancasen el corazón de cuajo. Decidió que lo mejor sería que Laura se instalara en el apartamento de Serita durante un tiempo para pasar desapercibida, pero T. C. sabía por experiencia propia que a la prensa solo se la podía parar durante un tiempo.
Se volvió hacia ella. Se había devanado los sesos buscando desesperadamente la manera de aliviar parte de su dolor. La observaba con detenimiento, concentrado en cada uno de sus movimientos, como si estos pudiesen darle una pista de lo que debía hacer. Era un ejercicio inútil, y T. C. lo sabía.
«Maldito seas por haberle hecho esto, David. Maldito seas».
También sabía que, por debajo de aquel velo de angustia, Laura estaba pensando que él era una de las pocas personas que conocían la verdad acerca de David y su aflicción. Había sido testigo de primera mano de sus horribles efectos. Había visto cómo había estado a punto de matar a su mejor amigo.
Pero, gracias a Dios, Laura había hecho que todo eso desapareciese.
De alguna manera, ella había dado con el demonio que había atormentado a David Baskin durante buena parte de su vida, y había acabado destruyéndolo. Aun así, a ambos los atenazaba el miedo de que aquel demonio regresase algún día. Se preguntaban si estaba muerto de verdad, si habían conseguido destruirlo, pero en el fondo temían que —como si de una mala secuela de Godzilla se tratara— solo estuviera escondido para reponer fuerzas y prepararse para atacar con tal saña que acabaría destruyendo a David de una vez por todas.
La pregunta más inmediata que T. C. sabía que Laura se estaba formulando a sí misma era si la criatura podría haber paralizado el cuerpo de David en una ola de insoportable agonía, mientras intentaba enfrentarse a las traicioneras corrientes. De haberse quedado con él, ¿podría haber hecho algo por proteger a su amado David de la cruel criatura que habitaba en su interior?
T. C. le cogió la mano. Quería decirle que dejase de pensar en esas cosas. Quería decirle que David no había sufrido otro ataque, y que ella no habría podido hacer nada por cambiar lo ocurrido.
Por supuesto, no podía decirle nada de eso. Laura nunca aceptaría sus explicaciones. Le exigiría que le contase por qué sabía tanto del accidente de David.
Y él no podría contárselo nunca.
El doctor James Ayars se había planteado muy en serio cancelar todas sus citas del día. Era algo que no había hecho en más de veinte años. Nunca se había permitido caer enfermo durante todo aquel tiempo, y siempre se había enorgullecido de ser estrictamente puntual. De lunes a viernes —salvo en sus tres semanas de vacaciones anuales—, comenzaba la ronda en el hospital a las siete y media de la mañana, seguida de su primera visita a las nueve, y así durante toda la jornada. Recibía a su último paciente a las cuatro y media de la tarde, y hacía otra rápida visita a los enfermos ingresados en el hospital. Solo entonces volvía a su casa, en las afueras de Boston. Si debía ausentarse por razones personales, avisaba a sus pacientes y al personal por lo menos con dos meses de antelación.
Apenas se había apartado de esa rutina durante las dos últimas décadas, pero la llamada telefónica que había recibido de Laura el día anterior era motivo suficiente para romper cualquier tipo de rutina. Lo había entristecido y confundido hasta tal punto que, incluso un hombre tan disciplinado como él, se estaba planteando no ir a trabajar. Solo quería quedarse en la cama y capear el temporal.
Al final comprendió que quedarse en casa no serviría de nada. Solo le daría más tiempo para pensar, cuando lo que necesitaba era mantenerse ocupado. Una vez en el hospital, decidió llamar a la psiquiatra de Gloria —su hija todavía necesitaba terapia, a pesar de su notable mejoría— y le explicó lo ocurrido. La psiquiatra le había dicho que quería ver a Gloria de inmediato.
James apartó la silla de su mesa. Algunos pacientes esperaban: el señor Campbell en el consultorio cinco, y la señora Dalton en el tres.
Sonó el intercomunicador.
—¿Doctor Ayars? —dijo una voz.
—Sí.
—Su esposa por la línea dos.
—Gracias. —Se tragó el miedo, levantó el auricular, y apretó el botón encendido—. ¿Mary?
—Hola, James.
—¿Dónde demonios estás? —preguntó—. Me he pasado toda la noche tratando de hablar contigo. Creía que te alojabas en el Four Seasons.
—Celebraban una convención tan ruidosa que me fui al Hyatt.
James cerró los ojos y se los frotó. No le mencionó que tampoco la había encontrado en el Hyatt.
—Tengo una mala noticia.
Hubo una pausa.
—¿Sí?
—Se trata de David.
—¿Qué ha pasado?
—Está muerto.
—¡Oh, Dios mío! ¿Cómo...? ¿Se ha... suicidado?
«Qué respuesta más previsible», pensó James.
—Se ahogó en la costa australiana.
—Pero si era un nadador extraordinario...
—Supongo que subestimó las corrientes.
—¿O...?
—¿O qué?
—Es terrible —continuó ella—. ¿Cómo lo lleva Laura?
—No creo que sea consciente todavía de la trascendencia de lo sucedido. T. C., el amigo de David, está con ella. Se está encargando de todos los trámites.
—Acabará totalmente destrozada, James. Tendremos que ayudarla a superar esto.
—Por supuesto que lo haremos.
—Saldrá de esta —añadió Mary, esperanzada—. Siempre ha sido una chica muy fuerte.
—Estoy seguro de ello —respondió él sin mucho entusiasmo.
—Cogeré un vuelo de regreso mañana mismo.
—¿No quieres que vaya a buscarte al aeropuerto?
—No es necesario, James, cogeré un taxi en Logan.
—De acuerdo, te veré entonces.
Colgó el teléfono, se echó hacia atrás y respiró hondo. A Mary nunca se le había dado bien mentir. Ni siquiera se había molestado en preguntar por qué Laura y David estaban en Australia. James Ayars se miró las manos. Con cierta sorpresa, se dio cuenta de que le temblaban.
Stan Baskin se despertó sobresaltado. Intentó recordar el sueño que le había hecho despertar, pero, al ver que le resultaba imposible, se dio por vencido sin esforzarse mucho más. La mujer sin nombre que tenía a su lado en la cama continuaba durmiendo, gracias a Dios con el rostro vuelto hacia el otro lado. Intentó recordar cuál era su aspecto, y, al ver que le resultaba imposible, se dio por vencido.
Sin duda su pesadilla tenía que ver con el partido de los Red Sox de la noche anterior. Maldita sea, aquello había sido algo seguro. Stan había analizado el partido con mucho cuidado, y había llegado a la conclusión de que era imposible que los Brewers pudiesen derrotar a los Sox. Milwaukee carecía de recursos para enfrentarse a un lanzador zurdo que tenía un récord de siete a cero. Si a eso le sumaba la forma en que los Sox habían derrotado a los Brewers en los lanzamientos, y después añadía que jugaban en Fenway Park, era pan comido.
Pero los Sox habían perdido por seis a tres.
Stan había apostado mil dólares en aquel partido. Y lo que era aún peor, RH (así apodado por su afición a romper huesos) lo estaba buscando porque Stan se había demorado en algunos pagos. Stan sabía que solo necesitaba una oportunidad más. Sabía que el partido de aquel día entre los Houston Astros y los Saint Louis Cardinals, que iba a disputarse en casa de los Cardinals, era algo seguro. Mike Scott estaba listo para dar el salto definitivo. Incluso podía arreglárselas el solo para que los Cardinals no consiguiesen completar ni una sola carrera. Además, estaba seguro de que cierto caballo iba a ganar la quinta carrera de Yonkers.
Se deslizó en silencio de debajo de las sábanas, echó una meada, tiró de la cadena y después miró su cuerpo desnudo en el espejo. No estaba mal para un hombre que estaba llegando al final (muy al final) de la treintena. Todo seguía bien firme aquella mañana (incluso el señor Rabo), y su apuesto rostro todavía atraía a las mujeres. Ahí estaba la noche anterior, la primera que pasaba en Boston, para corroborarlo.
Volvió al dormitorio. La mujer sin nombre seguía durmiendo. Bien, mucho mejor. Buscó en su cómoda unas aspirinas, encontró Tylenol y se apresuró a tomar tres píldoras con la ilusión de que le curarían la resaca. Encendió el televisor y fue cambiando de canal hasta que encontró el que buscaba, y se sentó en el borde de la cama. La mujer sin nombre por fin comenzó a salir de su hibernación a medida que el televisor la calentaba.
El presentador volvía a hablar de su hermano. ¡Por amor de Dios, cualquiera que viese la cantidad de tiempo que dedicaban a esa noticia pensaría que se había muerto el presidente de Estados Unidos! Recogió un cigarrillo del suelo (no tenía ni idea de cómo había acabado allí), y lo encendió mientras la charla en el televisor continuaba:
El mundo del deporte todavía está conmovido y asombrado por la trágica muerte del gran jugador de baloncesto, David Baskin. Hoy, nuestra ciudad presenta sus últimos respetos a la leyenda de los Celtics, que nos ofreció grandes y extraordinarios momentos y varios títulos mundiales. Las exequias tendrán lugar a las doce del mediodía en Faneuil Hall. Se espera que asistan miles de personas para darle su adiós a David Baskin. Entre los oradores, estarán el senador Ted Kennedy; el presidente de los Celtics, Clip Arnstein, y dos de los compañeros de David, el pívot Earl Roberts y el escolta Timmy Daniels.
Stan negó con la cabeza. Toda una ciudad llorando a semejante imbécil. Increíble. De pronto, abrió los ojos de par en par cuando apareció una foto de Laura en la pantalla.
Un portavoz del equipo ha declarado que la hermosa viuda de Baskin, Laura Ayars Baskin, directora ejecutiva de la gran empresa de moda Svengali, saldría de su reclusión para la ceremonia y el sepelio privado que se celebrará después. La señora Ayars Baskin y su marido estaban disfrutando de su luna de miel en secreto cuando se produjo la tragedia. Nadie la ha visto desde su regreso...
Stan se quedó hechizado por la imagen. Tal vez no le gustara su hermano (en realidad, lo odiaba), pero, ¡joder!, su esposa era otro cantar. ¡No había más que mirar aquel cuerpo! Por Dios, sin duda tenía que ser algo extraordinario en la cama. No había la menor duda.
Una chica como ella se estaría subiendo por las paredes si no se la follaban a diario. Una chica como ella querría tener por fin a un hombre de verdad calentándole la cama.
Y el querido hermano mayor de David, Stan, era el hombre más indicado para aquella tarea.
Se levantó.
—¿Adónde vas?
Así que por fin se había despertado. Stan intentó recordar el nombre que había utilizado la noche anterior, pero, al ver que le resultaba imposible, se dio por vencido.
—¿Eh?
—¿Has dormido bien, David?
Contuvo la carcajada. ¡David! Había utilizado el nombre del hijo de puta de su hermano.
—Muy bien.
Se volvió para mirarla, y la vio por primera vez desde la noche anterior.
Oh, mierda...
Primero la derrota de los Red Sox, y ahora aquella bestia. Habría jurado que la noche anterior era mucho más guapa.
—¿Qué quieres que te prepare para desayunar?
Joder, pero si era una vaca.
—Tengo que irme.
—¿Me llamarás?
Muuu.
—Claro, cariño.
Ella bajó la cabeza.
—Quiero decir que si no quieres...
Mira cómo se queja la vaca. ¿Qué había hecho para acabar con ella? Si Stan no se conociese mejor, habría jurado que iba rodando cuesta abajo.
Volvió a mirarla. Comprobó que tenía las tetas grandes. De hecho, eran muy grandes. Bueno, menos daba una piedra, pero ahora había llegado el momento de darle una lección, la hora de mostrarle quién era el jefe.
—¿Qué te parece si salimos esta noche? —le preguntó.
Sus ojos se iluminaron. Su rostro brilló, radiante.
—¿De verdad?
—Por supuesto. Cena, baile, vestido formal... Todo. Sal y cómprate un vestido nuevo. ¿Qué te parece?
Ella se sentó en la cama, entusiasmada.
—Me encanta la idea. ¿A qué hora?
Él contuvo otra carcajada. La vaca se lo creía.
—¿Qué tal a las ocho? Pero antes tengo que atender un asunto de negocios, y podría demorarme un poco.
—De acuerdo.
Se imaginó a la vaca embutida en su vestido nuevo y esperando su llamada durante toda la noche. Una llamada que no llegaría nunca. Sus labios apenas pudieron contener una carcajada.
—¿Pasa algo, David?
David. Stan volvió a reírse.
—No. Se me ha ocurrido en una cosa divertida.
Volvió a mirarla, y se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Tal vez estuviera siendo injusto. Tal vez estuviera cometiendo un error. Tal vez debería pensárselo mejor. Al fin y al cabo, tenía unas buenas tetas...
No.
Sería mucho más divertido darle plantón. Además, ya tenía grandes planes para esa noche. Era hora de presentar a Stan Baskin a la ciudad de Boston, a la prensa...
... Y a Laura Ayars.
Apareció en las portadas de la prensa internacional.
La historia de la muerte de David era un caramelito para cualquier periodista. Más que cualquier otro atleta, David Baskin había ganado fama internacional, no solo por sus cualidades como jugador de baloncesto, sino también por sus gestas olímpicas, por su dominio del baloncesto europeo durante su temporada como becario de Rhodes y, por encima de todo, por su infatigable labor con los niños minusválidos. Si a ello se le añadía el hecho de que estaba casado con la supermodelo Laura Ayars, la fundadora de la línea Svengali, era lógico que los reporteros babeasen ante aquella noticia.
¿Qué podía hacer que aquella historia fuese todavía más interesante? La tragedia que golpeaba a la feliz pareja. Durante la fuga a Australia para disfrutar de una luna de miel en secreto, el gran Relámpago Blanco se ahogaba en un extraño accidente y dejaba atrás a su hermosa viuda para llorar por la crueldad de lo sucedido.
Todos los periódicos, desde Varsovia a Nueva York y desde Bangkok a Leningrado, le daban prioridad absoluta a la historia. Todo el espectro del mundo periodístico, desde los tabloides que vendían sus ejemplares en los supermercados hasta los boletines de noticias patrocinados por el gobierno, se ocupaban del triste suceso.
Había todo tipo de titulares ingeniosos sobre cómo el Relámpago Blanco no brillaría más, o sobre cómo la naturaleza había sido capaz de detener por fin a David, cosa que nadie había podido hacer en el mundo del baloncesto. Sin embargo, más que ningún otro, Laura pensaba que el Boston Globe, el periódico de la ciudad de los Celtics, era el que golpeaba más cerca de la herida. En sencillas y enormes letras mayúsculas, la primera plana gritaba de dolor:
EL RELÁMPAGO BLANCO HA MUERTO
Laura dejó el periódico en la cama, se recostó en la almohada y miró hacia el techo. Tenía un tic en los ojos, un leve espasmo que no podía controlar. Serita había intentado mantener los periódicos fuera de su alcance, pero Laura había insistido y su amiga no era la más indicada para decirle qué podía o no podía hacer. Acostada en el dormitorio de invitados del apartamento de Serita por tercer día consecutivo, recordó un párrafo en particular que había leído y en el que se afirmaba que habían encontrado el cuerpo de David «hinchado» y «mutilado más allá de cualquier identificación posible».
Volvió a derramar unas lágrimas que, sin embargo, no parecían provenir de ella. Estaba demasiado aturdida y angustiada como para limitarse a llorar. Llorar no le servía de nada. El dolor iba mucho más allá de cualquier cosa que las lágrimas consiguiesen ahogar. Era consciente de que los periodistas la buscaban, pero muy pocas personas sabían dónde se encontraba, y Serita vigilaba a Laura como un guardia de seguridad en un aeropuerto israelí.
También era consciente de que ese día tendría que levantarse de la cama, que ese día tendría que abandonar la protección del apartamento de Serita y enfrentarse al mundo por primera vez desde que David había...
No podía estar muerto. No era posible.
«Por favor, dime que no es verdad. Por favor, dime que no es más que una broma estúpida y que cuando lo pille le voy a dar una paliza que recordará toda su vida por haberme asustado de esta manera. Por favor, dile que ya es suficiente, que sé que está bien, que el coral y las rocas no destrozaron su cuerpo».
—¿Laura?
Laura miró a su amiga. Serita era un bellezón, una de las pocas mujeres que podían competir con Laura en esa categoría. Medía casi un metro ochenta, y tenía un cuerpo delgado y musculoso con una preciosa piel de color ébano. Serita (que nunca utilizaba apellido) era la top model negra por antonomasia desde que los caminos de Laura y ella se cruzaran hacía ya seis años en el circuito de modelos. Serita se había convertido también en la mejor amiga de David durante los dos últimos años. De hecho, a David le había gustado tanto que no había parado hasta conseguir que saliese con su mejor amigo de los Celtics, Earl Roberts, el pívot de dos metros diez.
—¿Sí?
—Cariño, tienes que levantarte. Ha llamado Gloria. Vendrá con tu padre a recogerte dentro de una hora.
Laura no respondió.
—Gloria quiere hablar primero contigo.
—¿De qué?
Serita hizo una pausa.
—De tu madre.
La furia asomó a la mirada de Laura por primera vez desde la muerte de David.
—¿Qué pasa con mi madre?
—Quiere venir al funeral.
—Que le den.
—¿Esa es tu respuesta?
—Esa es mi respuesta.
Serita se encogió de hombros.
—Yo solo soy una mandada. Ahora, saca el culo de esa cama.
Aunque Laura se había pasado los últimos tres días en aquella cama, no le había servido para conciliar el sueño, y tampoco le había dado la oportunidad de escapar de la pesadilla en que se había convertido la realidad. No quería salir de la cama, ni vestirse, ni asistir al funeral en Faneuil Hall.
«Te quiero, David. Sabes que nunca volveré a enamorarme. Por favor, vuelve a mi lado. Por favor, vuelve y abrázame con suavidad y dime otra vez cuánto me quieres y cuán maravillosa será nuestra vida juntos. Háblame otra vez de todas las cosas que vamos a compartir, de los niños que vamos a criar».
—Hoy se esperan grandes atascos de tráfico —continuó Serita—. Creo que todo Boston estará metido en el Quincy Market para asistir. Espero que Earl no eche a perder su discurso.
A pesar de sus esfuerzos, Laura sintió que las lágrimas se escapaban de nuevo y rodaban por las mejillas.
—Vamos, Laura. —Serita apartó las sábanas y la ayudó a sentarse—. Tienes que estar allí.
—Lo sé. —Se enjugó las lágrimas con la manga—. Me alegro de que Earl vaya a dar el discurso. Y me alegro de que vosotros dos estéis juntos.
—No estamos juntos —afirmó Serita—, solo follamos.
Laura forzó una carcajada.
—Maravilloso.
Serita era la mejor amiga que tenía Laura, aparte de su hermana Gloria —eso suponiendo que las hermanas cuenten como amigas—. Laura había trabado amistad con muy pocas colegas durante sus días como modelo de portada. Aquello no se debía al ridículo estereotipo de que las modelos son tontas. No lo son. En realidad, son un grupo inteligente y bastante astuto, aunque en ocasiones su propia imagen les impide mostrar cómo son de verdad. Sin embargo, como Laura era la indiscutible modelo número uno del mundo, casi todas las demás estaban celosas de ella. Laura dudaba que Serita hubiese estado celosa alguna vez. No parecía una emoción que cuadrara con su carácter.
Aquel día, la ciudad de Boston iba a dedicarle una estatua de bronce a David. La emplazarían en Faneuil Hall, cerca de la estatua de Clip Arnstein. Septuagenario ya, Clip era el presidente de los Celtics, un hombre a quien David había amado y respetado. También iba a dedicarle un discurso a su marido, junto con el alcalde de Boston, el senador Kennedy (un hombre que nunca le había importado gran cosa a David), Earl y Timmy Daniels, otro compañero de los Celtics.
La estatua estaba proyectada desde hacía meses, aunque por un propósito muy diferente. En un principio iban a erigirla en el pequeño patio de una escuela para niños minusválidos, como reconocimiento a la labor de David. Pero ahora la habían acabado a toda prisa, y la habían llevado a Faneuil Hall para conmemorar su prematura muerte. Laura suspiró. No podía evitar pensar que David habría preferido que la estatua estuviese en el pequeño patio.
Después de las honras fúnebres, habría un sepelio privado. Sepelio. Funeral. Laura negó con la cabeza mientras Serita la acompañaba al baño. Oyó cómo su amiga abría los grifos.
—Vamos, una ducha te sentará bien.
Laura entró en la ducha, y el agua corrió por su cuerpo desnudo.
«No me hagas ir a la ceremonia, Serita. No hay ningún motivo. Verás, David no está muerto. Todo esto es mentira. David está bien. Lo sé. Me prometió que no me dejaría nunca. Me prometió que estaríamos juntos para siempre. David nunca rompe una promesa. Lo sabes. Así que ya lo ves, no puede estar muerto. No puede estar muerto. No puede...».
Su cuerpo se deslizó poco a poco por la pared alicatada de la ducha, hasta que se quedó acurrucada en un rincón de la cabina. Luego se llevó las manos a la cara y lloró.
El cirujano miró el reloj en la pared más alejada.
Las cinco menos cuarto de la madrugada.
Respiró hondo y siguió suturando. Apenas unos minutos más tarde, todas las heridas estaban cerradas.
La operación había durado seis horas.
El cirujano salió del improvisado quirófano, se desató la mascarilla y dejó que le cayese sobre el pecho. Se acercó a su amigo y socio. El cirujano advirtió que su amigo esta vez estaba mucho más nervioso de lo habitual.
Era comprensible.
—¿Cómo ha ido? —le preguntó su amigo.
—Sin complicaciones.
El hombre pareció muy aliviado.
—Te debo una, Hank.
—Pues espérate a ver mi factura.
El hombre rio la broma, pero su risa era nerviosa.
—Y ahora ¿qué?
—Lo habitual. No permitas que haga nada durante al menos dos semanas. Entonces vendré a visitarlo.
—Vale.
—Dejaré a una enfermera con él.
—Pero...
—Ya ha hecho este tipo de cosas. Es de confianza.
—Esto es un poco diferente, ¿no crees?
Al cirujano no lo quedó más remedio que asentir. Aquello era muy diferente.
—Te aseguro que se puede confiar en ella. Lleva unos cuantos años conmigo. Además, necesita a una enfermera.
El hombre se quedó pensativo.
—Supongo que tienes razón. ¿Algo más?
Un millón de preguntas pasaron por la mente del cirujano, pero llevaba en ese negocio lo suficiente como para saber que las respuestas a tales preguntas podían ser peligrosas. Incluso fatales.
Negó con la cabeza.
—Te veré en dos semanas.