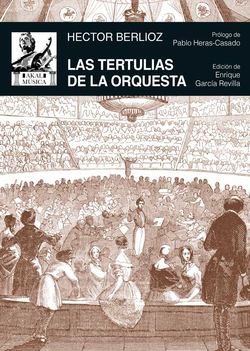Читать книгу Las tertulias de la orquesta - Hector Berlioz - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrimera tertulia
La primera ópera, un cuento del pasado. Vincenza, una historia sentimental. Las contrariedades de Kleiner, el mayor.
Representan una ópera francesa moderna muy sosa.
Los músicos ocupan sus puestos con una actitud evidente de mal humor y disgusto. No se molestan en afinar, algo a lo que el director no parece prestar atención. Sin embargo, a la primera emisión de un la por parte del oboe, los violines se dan cuenta de que están afinados al menos un cuarto de tono por debajo de los instrumentos de viento.
—¡Oh! –exclama uno de ellos–. ¡Qué bien desafinada está la orquesta! ¡Toquemos así la obertura! ¡Será divertido!
Y, en efecto, los músicos interpretan enérgicamente su obra, sin perdonar ni una sola nota al público que, encantado con esta rítmica banalidad, exige un bis, de modo que el director se ve obligado a recomenzar. Únicamente, por corrección, solicita a la sección de cuerda que, si tiene a bien, tome el tono de los instrumentos de viento. ¡Vaya un aguafiestas! Se ponen de acuerdo en la afinación. Se repite la obertura, que en esta ocasión no produce efecto alguno en el auditorio. La ópera comienza y paulatinamente los instrumentistas dejan de tocar.
—¿Sabes –pregunta Siedler, el violín segundo principal, a su compañero de atril– lo que le ha pasado a nuestro compañero Corsino, que no ha venido esta noche?
—No. ¿Qué le ha pasado?
—Le han llevado a la cárcel. Se tomó la libertad de insultar al director de nuestro teatro. El bueno del gerente le había encargado la música de un ballet. Corsino cumplió con el encargo, pero ni ha sido representado ni le han pagado por su trabajo. Estaba como loco de rabia.
—Es comprensible. ¿Acaso no es suficiente motivo para hacer a un hombre perder la paciencia? Me gustaría verte a ti en esa situación para comprobar tu fuerza de voluntad y tu capacidad de resignación.
—Vamos, que no soy tan necio. Sé demasiado bien que la palabra de nuestro director no vale más que su firma. De todos modos, pronto le pondrán en libertad. No se sustituye a un violinista de su valía tan fácilmente.
—¡Ah! ¡Le han arrestado por eso, entonces! –exclama un viola dejando su arco sobre el atril.
—Quizás algún día pueda vengarse de él, como hizo aquel italiano del siglo XVI que compuso el primer tipo de música dramática.
—¿Qué italiano?
—Alfonso della Viola, un contemporáneo de Benvenuto Cellini, el famoso orfebre y escultor. Llevo en el bolso un relato que se acaba de publicar, en el que estos dos son los protagonistas. Si queréis os lo leo.
—¡Veamos esa novela!
—¡Échate un poco hacia atrás, que no me dejas sitio!
—¡No hagas tanto ruido con el contrabajo, Dimski, o no oiremos nada! ¿Es que no estáis ya cansados de tocar esa estúpida música?
—¿Una historia? Esperad, que me uno.
Dimski se apresura a desembarazarse de su instrumento. Todo el centro de la orquesta se sitúa alrededor del lector, que saca su folleto y, apoyando el codo en la funda de una trompa, comienza a leer en voz baja.
***
LA PRIMERA ÓPERA. UN CUENTO DEL PASADO
Florencia, 27 de julio de 1555
Alfonso della Viola[1] a Benvenuto Cellini
Me encuentro triste, Benvenuto. Estoy cansado, asqueado. A decir verdad, estoy enfermo. Consumido. Me siento desfallecer de rabia, como te sentías tú antes de haber vengado la muerte de Francesco. Tú te recuperaste con prontitud, pero yo… creo que el día de mi curación jamás llegará. Sólo Dios lo sabe. No obstante, ¿qué sufrimiento fue más digno de piedad que el mío? ¿A qué desventurado otorgarían Cristo, Nuestro Señor, y su Santa Madre la gracia suprema, el único bálsamo verdadero –la venganza– para calmar el amargo dolor del artista ultrajado en su arte y en su persona? Oh, no, Benvenuto. No desmereceré tu derecho a apuñalar al miserable oficial que mató a tu hermano, pero no puedo evitar ver una distancia infinita entre tu ofensa y la mía. ¿Qué había hecho, al fin y al cabo, aquel pobre diablo? Verter la sangre del hijo de tu madre, cierto. Pero el oficial comandaba una ronda nocturna. Francesco estaba beodo y después de haber insultado sin motivo al destacamento y de haberlo atacado con piedras, cometió la temeridad de intentar desarmar a los soldados. Ellos se defendieron y tu hermano murió. Fue un desenlace fácilmente previsible y, sinceramente, el más justo.
Mi caso es diferente. Aunque la injusticia recibida hubiera sido peor que un asesinato, en ningún modo lo he merecido. Es más, yo tenía derecho a una recompensa y lo único que recibí fue desaire y ultraje.
Tú sabes con qué perseverancia trabajo desde hace muchos años para crear un tipo de música más poderosa, con mayores recursos expresivos. Ni siquiera la mala voluntad de los maestros de la vieja escuela, ni las burlas estúpidas de sus alumnos, ni la desconfianza de los dilettanti, que me contemplan como un tipo extraño, más cercano a la locura que a la cordura, ni los obstáculos de todo tipo que provoca la pobreza, han podido detenerme en mi empeño. Puedo comentarlo, ya que tal conducta no supone, a mi modo de ver, ningún mérito.
El joven Montesco llamado Romeo, cuya historia y muerte trágica causaron tanto revuelo en Verona hace algunos años, no fue capaz de resistir el encanto que le condujo hacia la bella Julieta, hija de su enemigo mortal. La pasión fue más fuerte que los insultos de los criados de los Capuleto, más fuerte que el hierro y que la sombra siempre amenazante del veneno. Julieta le amaba y por pasar una hora con ella bien merecía la pena morir mil veces. Pues bien, mi Julieta no es otra que la música, y por Dios Santo, ¡yo soy su amado!
Hace dos años concebí la idea de una obra dramática sin parangón hasta nuestros días. En ella, el canto, acompañado por diversos instrumentos, debía reemplazar al lenguaje hablado, provocando en su unión con la escena, un efecto tal, que la más sublime poesía no podría alcanzar jamás. Por desgracia, era un proyecto demasiado costoso. Sólo un soberano o un judío podrían llevarlo a cabo.
Todos nuestros príncipes italianos han oído hablar del fracaso del conato de tragedia en música ejecutada en Roma a finales del siglo pasado. Posiblemente, también conocen el exiguo éxito del Orfeo de Angelo Poliziano, por lo que hubiera sido inútil reclamar su apoyo para una empresa en la que los antiguos maestros ya habían fracasado. Con seguridad me hubieran tachado de arrogante y loco. En cuanto a los judíos, no me lo planteé ni un instante. Lo máximo que podía esperar de ellos, con la sola mención de mi proyecto, era ser despedido sin insultos o abucheos por parte de sus criados. Ni siquiera conocía a uno con la inteligencia necesaria como para esperar de él tanta generosidad. Renuncié, por tanto; no sin pena, puedes creerme. Con dolor de corazón, retomé el curso del trabajo gris con que me gano la vida, pero que llevo a cabo en detrimento de aquellas obras que podrían hacerme alcanzar la fortuna y la gloria.
Poco después, una nueva idea empezó a rondarme la cabeza. No te rías de mis descubrimientos, Cellini, y sobre todo intenta no comparar mi incipiente arte con el tuyo, ya establecido desde hace tiempo. Sabes bastante de música como para comprenderme. Dime si verdaderamente crees que nuestros aburridos madrigales a cuatro partes corresponden al más alto grado de perfección al que la composición y la interpretación pueden aspirar. ¿No te indica el sentido común que, desde el punto de vista de la expresión y de la forma, estas obras tan apreciadas no son más que bagatelas infantiles? Los textos expresan amor, cólera, celos o valor, pero la música siempre es lo mismo. Asemeja la triste salmodia de los monjes mendicantes. ¿Es eso todo lo que dan de sí la melodía, la armonía y el ritmo? ¿Acaso no deben existir mil formas de aplicar estos componentes de la música, que aún nos son desconocidas? Un examen atento de lo que existe, ¿no nos hace presentir con certeza lo que existirá y lo que debería existir? Y qué decir de los instrumentos. ¿Han sido sus posibilidades totalmente explotadas? ¿No es cierto que no realizan más que miserables acompañamientos que no osan abandonar la melodía principal y la acompañan continuamente al unísono o a la octava? ¿Acaso existe la música instrumental como género independiente? Y en cuanto a la forma de emplear las voces, ¡cuántos prejuicios y movimientos rutinarios! ¿Por qué cantar siempre a cuatro voces, incluso cuando se trata de un personaje que se lamenta de soledad? ¿Es posible escuchar algo más irracional que esas canzonettas recientemente introducidas en la tragedia, en las que un actor, que se expresa en primera persona y aparece solo en escena, es acompañado nada menos que por otras tres voces situadas entre bastidores, desde donde a duras penas pueden seguir el canto?
Puedes estar seguro, Benvenuto, de que lo que nuestros maestros, embriagados por sus propias obras, consideran la cima del arte, está tan alejado de lo que será la música en dos o tres siglos, como esos pequeños monstruos bípedos que los niños modelan con barro lo están de tu sublime Perseo o del Moisés de Buonarrotti. Existen, por tanto, innumerables modificaciones que aportar en un arte tan poco avanzado… progresos inmensos que quedan por hacer… y ¿por qué no he de contribuir yo al impulso que necesita?
Sin decirte en qué consiste mi último invento, te basta con saber que podía haberse llevado a cabo por medios ordinarios, sin necesidad de recurrir al mecenazgo de ricos o grandes. Lo único que necesitaba era tiempo. Una vez terminada la obra, habría sido fácil de encontrar la ocasión de representarla en un gran día de fiesta en Florencia, donde se dan cita los señores y amigos de las artes de todas las naciones.
Te describo ahora el motivo de la amarga y negra cólera que me corroe el corazón.
Una mañana en la que trabajaba en esta singular composición, cuyo éxito me hubiera proporcionado fama en toda Europa, monseñor Galeazzo, el hombre de confianza del Gran Duque, a quien el año pasado le gustó mucho mi escena de Ugolino, vino a verme y me dijo:
—Alfonso, ha llegado tu momento. No se trata de madrigales, ni de cantatas o canzonettas. Escúchame. Los fastos de la boda serán espléndidos. No se escatimará en nada para darles un brillo digno de las dos ilustres familias que van a unirse. Tus últimos éxitos te hacen merecedor de confianza. En la corte se tiene fe en ti. Conozco tu proyecto de tragedia en música. He hablado de ello con monseñor, el Gran Duque, y tu idea le complace. Así pues, manos a la obra, que tu sueño se haga realidad. Escribe tu drama lírico y no temas por su representación. Los mejores cantantes de Roma y Milán serán enviados a Florencia. Los primeros virtuosos de todos los géneros serán puestos a tu disposición. El príncipe es generoso, no te negará nada. Cumple con lo que espero de ti y tu triunfo y fortuna serán un hecho.
No puedo explicar cómo me sentí ante este inesperado discurso. Simplemente, me quedé mudo e inmóvil. La estupefacción y la alegría ahogaban mis palabras. Mi aspecto y mi actitud debieron de ser las de un idiota. Galeazzo, que comprendió la causa de mi turbación, tomó mi mano y dijo:
—Adiós, Alfonso. Aceptas, ¿cierto? Prométeme que dejarás cualquier otra composición que tengas entre manos para dedicarte exclusivamente a la que Su Alteza te demanda. Ten en cuenta que la boda tendrá lugar en tres meses.
Como viera que yo respondía siempre afirmativamente con un movimiento de la cabeza, sin poder emitir palabra, trató de tranquilizarme:
—Vamos, calma tu fuego, signore Vesubio. Adiós. Mañana recibirás el contrato, que será redactado esta tarde. Ya estás en la tarea. Ánimo. Confiamos en ti.
Una vez solo, parecía que todas las cascadas de Terni y de Tívoli hervían en mi cabeza. Me encontré incluso peor cuando asimilé mi felicidad y comencé a imaginar la grandeza de mi tarea. Me lancé sobre mi libreto, que comenzaba a amarillear, abandonado en un rincón desde hacía ya demasiado tiempo. Contemplé de nuevo a Paolo, Francesca, Dante, Virgilio, las sombras y los condenados. Escuché aquel delicioso amor suspirar y lamentarse. Melodías tiernas y graciosas, plenas de sentimiento, de melancolía y de casta pasión comenzaron a desplegarse a mi alrededor. Escuché también el grito horrible, pleno de odio, del esposo ultrajado. Vi dos cadáveres enlazados rodar a sus pies. Entonces, encontré las almas errantes, siempre unidas, de los dos amantes, golpeados por los vientos en las profundidades del abismo. Sus voces lastimeras se mezclaban con el ruido sordo y lejano de los ríos infernales, con el aullido de las llamas, y los gritos frenéticos de los desdichados perseguidos por éstas, con el terrible concierto del sufrimiento eterno…
Durante tres días, Cellini, vagué si rumbo, entregado al azar entre unos vértigos continuos. Durante tres noches, no pude conciliar el sueño. Hasta que no hubo pasado este periodo de acceso febril, no volvieron a mí la lucidez de pensamiento y la conciencia de la realidad. Todo ese tiempo me llevó la lucha feroz y desesperada para calmar mi imaginación y dominar mi mente, hasta que, finalmente, volví a ser yo mismo.
En este inmenso cuadro, cada pieza del tablero, dispuesta en un orden simple y lógico, fue recubriéndose poco a poco de colores oscuros o llamativos, en medias tintas o fuertes contrastes. Las formas humanas hicieron su aparición, aquí plenas de vida, allá bajo el pálido y frío aspecto de la muerte. La idea poética, se mantuvo sumisa al sentido musical, sin suponer nunca un obstáculo para él. Hice, en fin, lo que quería hacer con libertad absoluta para llevarlo a cabo y con tanta facilidad que, al final del segundo mes, la obra estaba ya terminada.
Confieso que sentí entonces la necesidad de descansar. Pero sólo con pensar en la cantidad de minuciosas precauciones que debía tomar para asegurar una buena ejecución de mi obra, el vigor se apoderaba de mí y la fatiga desaparecía. Decidí encargarme de supervisar los cantantes, los músicos, los copistas e incluso los tramoyistas y los decoradores.
Todo se desarrolló como estaba planeado, con la más asombrosa precisión. Esta gigantesca maquinaria musical comenzaba a moverse majestuosamente, cuando un golpe inesperado vino a arruinarla de un soplo y al mismo tiempo a aniquilar la hermosa iniciativa y las legítimas esperanzas de tu desdichado amigo.
El Gran Duque, que por propia iniciativa me había encargado este drama en música; él, que me había hecho abandonar la composición con la que yo esperaba ganar popularidad; él, que había henchido de orgullo el corazón y la imaginación de un artista con áureas palabras, ahora se desentiende de todo lo acordado y ordena al artista que enfríe su imaginación y a su corazón que se calme o que se rompa. ¡Qué le importa a él! Para él no supone nada cancelar la representación de Francesca. Los artistas romanos y milaneses son enviados de vuelta a sus casas. Mi drama no será puesto en escena porque al Gran Duque ya no le apetece. Ha cambiado de idea… La multitud ya congregada en Florencia –atraída no tanto por la celebración nupcial como por el anuncio del festival musical que había excitado el interés y la curiosidad de toda Italia–, esta multitud, ávida de nuevas sensaciones, y ahora decepcionada, se pregunta por el repentino motivo que le priva del espectáculo que había venido a buscar y, al no descubrirlo, no duda en atribuirlo a la incapacidad del compositor. Todo el mundo dice:
No hay duda de que este famoso drama era absurdo. El Gran Duque, informado a tiempo de la verdad, habrá querido evitar que la vana ambición de un artista pudiera verter el ridículo sobre la solemnidad de la ceremonia. No puede haber otra razón. Un príncipe no faltaría así a su palabra. Della Viola sigue siendo el mismo vanidoso extravagante que conocíamos. Su obra no era presentable, pero por consideración hacia él no se nos confiesa la verdad.
¡Oh, Cellini! ¡Mi noble y buen amigo! Reflexiona un instante y, desde tu experiencia, juzga tú mismo lo que debo estar padeciendo por este increíble abuso de poder, por esta violación inaudita de las más formales promesas, por esta horrible afrenta que jamás pude prever, por esta insolente calumnia contra una obra musical que nadie en el mundo, salvo yo mismo, conoce aún.
¿Qué hacer? ¿Qué decir ante esta turba de cobardes imbéciles que ríen al verme? ¿Qué responder a las preguntas de mis admiradores? ¿A quién puedo culpar? ¿Quién está detrás de esta maquinación diabólica? ¿Y de qué manera puedo reaccionar ahora? ¡Cellini! ¡Cellini! ¿Por qué tuviste que marchar a Francia, donde no puedo pedirte consejo ni ayuda? Por Baco, que terminarán volviéndome loco. ¡Oprobio! ¡Vergüenza! Acabo de sentir lágrimas en mis ojos. ¡Atrás, debilidad! La fuerza, la compostura y la sangre fría han de resultarme indispensables, pues quiero vengarme, Benvenuto. Estoy decidido. Cuándo y cómo, no importa, pero me vengaré, lo juro. Sé que tú aprobarás mi proceder. Adiós. Hasta nosotros ha llegado la fama de tus nuevos y brillantes triunfos. Te felicito por ello y me alegro en el alma. Dios quiera que el rey francés te conceda tiempo para responder a tu amigo agraviado y no vengado.
Alfonso della Viola
***
París, 20 de agosto de 1555
Benvenuto a Alfonso
Admiro, querido Alfonso, la franqueza de tu indignación. La mía, puedes estar seguro, también es grande, pero se va calmando. Me he encontrado con demasiada frecuencia con decepciones como la tuya como para sorprenderme con la que tú me cuentas. Convengo en que, para tu joven corazón, la prueba ha sido dura y la rebelión de tu alma contra un insulto tan grave como inmerecido es justa y natural. No obstante, mi pobre muchacho, no has hecho más que comenzar tu carrera. Tu vida retirada, tus meditaciones, tus trabajos solitarios, no van a enseñarte nada de las intrigas que tienen lugar en las regiones más altas del arte, ni del verdadero carácter de los hombres poderosos, que con demasiada frecuencia se erigen en árbitros de la suerte de los artistas.
Algunos sucesos que no te había contado aún bastarán para aclararte que tu situación no es excepcional, sino un hecho ciertamente común.
No temo que mi historia pueda influir en tu decisión. Te conozco demasiado bien. Sé que perseverarás, que alcanzarás tu objetivo, a pesar de todo. Eres como un hombre de hierro: una piedra arrojada a tu cabeza por las bajas pasiones emboscadas en tu camino, lejos de dañar tu noble frente, harán surgir un fuego. Escucha entonces lo que yo he sufrido, y que estos tristes ejemplos de la injusticia de los poderosos te sirvan de lección.
El arzobispo de Salamanca, embajador en Roma, me había encargado un aguamanil de gran tamaño, cuyo trabajo, extremadamente minucioso y delicado, me llevó dos meses. Debido a la utilización de una enorme cantidad de metales preciosos en su composición, me encontraba al borde de la ruina. Su Excelencia no escatimó en elogios sobre la calidad inusual de mi obra. La hizo llevar y estuvo dos largos meses sin hablar del pago, como si se hubiese llevado una simple cacerola o una medalla de Fioretti. La suerte quiso que el recipiente volviera a mis manos para una pequeña reparación. Me negué a arreglarlo.
El maldito prelado, después de haberme injuriado como sólo un cura y un español pueden hacerlo, tuvo la idea de querer obtener de mí un recibo de la suma que aún me debía. Como no soy hombre tan necio como para dejarme caer en semejante trampa, Su Excelencia envió a sus siervos a asaltar mi taller. Yo esperaba esta maniobra, así que cuando toda esa canalla se acercaba a empujar mi puerta, Ascanio, Paolino y yo, armados hasta los dientes, les hicimos un recibimiento tal que, al día siguiente, gracias a mi escopeta y a mi cuchillo, se me pagó lo que se me debía[2].
Más tarde ocurrió algo mucho peor con motivo del célebre botón de la capa del papa, un trabajo maravilloso que no puedo evitar describirte. El diamante más grande lo había situado precisamente en la mitad de la obra y, justo debajo, la figura de Dios Padre en posición sedente, con una actitud tan natural que en absoluto desmerecía respecto a la joya y conformaba con ella una hermosa armonía. Con la mano derecha alzada, impartía su bendición. Dispuse por debajo tres ángeles que lo sostenían en el aire con sus brazos. Uno de ellos, el del medio, lo diseñé en alto relieve, los otros dos, en bajo relieve. Alrededor distribuí unos cuantos angelitos a base de piedras preciosas. Dios portaba un manto que ondulaba, del que salía un gran número de querubines y ornamentos mil de un admirable efecto.
Clemente VII, pleno de entusiasmo cuando lo vio, prometió pagarme cuanto le pidiera. Sin embargo, este compromiso nunca fue más allá y cuando en otra ocasión rechacé el encargo de un cáliz, siempre sin adelantarme dinero, este buen papa montó en cólera como una bestia feroz y me hizo encarcelar durante seis semanas. Eso fue todo lo que obtuve[3]. No llevaba ni un mes en libertad cuando me encontré a Pompeo, ese miserable orfebre tan insolente como para tener envidia de mí y con el cual, durante largo tiempo, tuve no pocos problemas para defender mi pobre vida. Mi desprecio por él era demasiado grande como para sentir odio, pero, debido a mi estado de amargura, el aire de burla que adoptó nada más verme me resultó imposible de soportar. En cuanto hice amago de golpearle en la cara, el miedo le hizo volver la cabeza de tal modo que mi puñalada impactó justo debajo de la oreja. Sólo le apuñalé dos veces porque al primer golpe ya caía muerto al instante. Mi intención no era la de matarlo, pero, en el estado en que me encontraba, uno nunca se detiene a reflexionar sobre las consecuencias de estos golpes. Así pues, después de haber sufrido una infame pena de prisión, heme aquí obligado a darme a la fuga por haber pisoteado un escorpión bajo el impulso de la justa cólera causada por la mala fe y la avaricia de un papa.
Pablo III, que me agobiaba con todo tipo de encargos, no los pagaba mejor que su predecesor. Sólo por querer atribuirme todo tipo de maldades, ideó un plan verdaderamente atroz, digno de él. Los enemigos que yo tenía en gran número en torno a Su Santidad, en una ocasión me acusaron, a instancias de éste, de haber robado joyas a Clemente. Pablo III, que conocía bien la verdad, fingió considerarme culpable y me hizo encerrar en el castillo de Sant’Angelo, la fortaleza que tiempo atrás había yo defendido con bravura, durante el sitio de Roma, bajo las mismas almenas desde las que disparé más cañonazos que todos los artilleros juntos, y desde donde, para regocijo del papa, yo mismo maté al condestable de Borbón. Acababa de escaparme cuando, en la parte exterior de la muralla, quedé suspendido de una cuerda por encima del foso. Me dejé caer y grité a Dios, conocedor de la justicia de mi causa:
—¡Ayúdame, Señor, como yo mismo intento ayudarme!
Dios no me escucha y, al caer, me rompo una pierna. Exhausto, moribundo, cubierto de sangre, consigo arrastrarme con manos y piernas hasta el palacio de mi íntimo amigo, el cardenal Cornaro. Este infame me traiciona y me entrega al papa con la esperanza de obtener de él como recompensa un obispado.
El papa Pablo me condena a muerte. Después, como si se arrepintiera de liberarme así de mi suplicio con demasiada prontitud, me hace encerrar en una mazmorra fétida llena de tarántulas y de insectos venenosos. No es hasta al cabo de seis meses de tortura que, ebrio de vino, durante una noche de orgía, acuerda mi indulto con el embajador francés[4].
Son estos, Alfonso, sufrimientos terribles y persecuciones difíciles de soportar. No pienses que el daño causado en tu amor propio pudiera darte una idea aproximada de ellos. Por otra parte, aunque la injuria dirigida a la obra y al genio de un artista te parece más dolorosa que un ultraje cometido sobre su propia persona, dime si acaso crees que no tuve que padecer este último en la corte de nuestro excelentísimo Gran Duque, con motivo de mi Perseo. Supongo que no habrás olvidado los apodos grotescos que me dedicaba, ni los insolentes sonetos que colgaba cada noche en mi puerta, ni las cábalas mediante las cuales supo persuadir a Côme de que era una locura confiarme una cantidad de metal, porque mi nuevo procedimiento de fundición no habría de tener éxito. Incluso aquí mismo, en esta brillante corte de Francia, donde conseguí hacer fortuna, donde soy poderoso y admirado, debo soportar una batalla constante, si no con mis rivales (están todos fuera de combate), sí en cambio con la favorita del rey, madame d’Étampes, que me odia, aunque ignoro el motivo. Esta perra malvada difama mis obras en cuanto tiene ocasión[5] y busca por todos los medios posibles crearme mala fama a los ojos de Su Majestad. En verdad, comienzo a estar tan cansado de oír sus ladridos en mis talones que, si no fuera porque acabo de comenzar una gran obra con la que espero alcanzar más honores que con todos mis trabajos precedentes, ya me encontraría camino de Italia.
Te digo que he conocido todos los tipos de mal que el destino puede infligir a un artista. Y, sin embargo, sigo vivo. Y tal como esperaba, mi gloria es el tormento de mis enemigos. Ahora puedo enterrarlos con mi desprecio. Esta venganza marcha a paso lento, ciertamente, pero para un hombre inspirado, seguro de sí mismo, paciente y fuerte, es una realidad. Date cuenta, Alfonso, de que he sido insultado más de mil veces, pero no he matado más que a siete u ocho hombres. Sólo de pensar en ellos entro en cólera. La venganza directa y personal es un fruto raro que no todo el mundo puede probar. No he dado su merecido a Clemente VII, ni a Pablo III, ni a Cornaro, ni a Côme, ni a madame d’Étampes, ni a cientos de cobardes poderosos. ¿Cómo, pues, vas a vengarte tú de este mismo Côme, de este Gran Duque, de este ridículo mecenas que no comprende tu música mejor que mi escultura y que con tal bajeza nos ha ofendido a ambos? No pienses, al menos, en matarlo. Sería una insigne locura de indudables consecuencias. Continúa con tu carrera y conviértete en un gran compositor. Que tu nombre sea ilustre y si algún día su estulta vanidad le lleva a ofrecerte sus favores, recházalos, jamás aceptes ni hagas nada por él. Éste es mi consejo; es la promesa que te exijo y, créeme, pues te hablo desde mi experiencia, es la única venganza que está a tu alcance.
Te acabo de contar que me hice rico gracias al rey de Francia, más generoso y noble que nuestros soberanos italianos. Me corresponde, como artista que te comprende, te ama y te admira, tomar la iniciativa de ese príncipe sin talento y sin corazón que te ignora. Te envío diez mil coronas. Creo que con esta suma podrás montar dignamente tu drama en música. No pierdas un instante. Que sea en Roma, Nápoles, Milán, Ferrara, en cualquier ciudad, excepto en Florencia. Es fundamental que ni un solo rayo de tu gloria pueda iluminar al Gran Duque. Adiós, querido muchacho. La venganza es bella; por ella podemos estar tentados a morir. Pero el arte es aún más bello. No olvides jamás que, a pesar de todo, es preciso vivir para él.
Tu amigo,
Benvenuto Cellini
***
París, 10 de junio de 1557
Benvenuto Cellini a Alfonso della Viola
¡Miserable! ¡Bufón! ¡Saltimbanqui! ¡Pedante! ¡Castrado! ¡Flautista![6][7]... ¿Merecía la pena lanzar tantos gritos, estallar en llamas, hablar tanto de ofensa y de venganza, de cólera y de ultraje, de invocar al cielo y al infierno, para llegar a una conclusión tan vulgar? ¡Hombre sin alma ni vísceras! ¿Acaso era necesario proferir tales amenazas, siendo tu resentimiento de naturaleza tan frágil que, apenas dos años después de haber sido insultado a la cara, te arrodillas cobardemente para besar la mano que te humilló?
¡Por Dios Santo! Ni tu promesa, ni las miradas de toda Europa fijas en ti, ni tu dignidad como hombre y como artista, han podido mantenerte firme ante el canto seductor de esta corte en la que reinan la intriga, la avaricia y la mala fe; de esta corte en la que fuiste vilipendiado, despreciado y tratado como un siervo infiel. ¡Es cierto, entonces! ¡Estás componiendo para el Gran Duque! Según dicen, se trata de una obra más importante incluso, y más audaz, que cualquiera de las que hayas compuesto hasta ahora. Toda la Italia musical tomará parte en el festival. Se han dispuesto los jardines del palacio Pitti; quinientos músicos virtuosos, reunidos en un hermoso pabellón decorado por Miguel Ángel, derramarán sus armonías sobre una multitud enfervorizada y entusiasmada[8]. ¡Admirable! Y todo por el Gran Duque, por Florencia, por el hombre y la ciudad que te trataron con tal indignidad. ¡Oh, qué ridícula bondad la mía cuando traté de calmar tu pueril cólera de un solo día! Maravillosa simplicidad la que me hizo predicar la castidad a un eunuco, la lentitud a un caracol. No soy más que un necio.
¿En virtud de qué poderosa pasión has llegado a rebajarte de este modo? ¿La sed de oro? En la actualidad eres más rico que yo. ¿Amor a la fama? Nadie fue nunca tan popular como Alfonso, desde el éxito prodigioso de la tragedia sobre Francesca y el no menos importante de los otros tres dramas líricos que la siguieron. ¿Qué te impidió, además, elegir otra capital para el estreno de tu nuevo triunfo? Ningún soberano te hubiera negado lo que el gran Côme te ha ofrecido. Tus obras son, en todo lugar, amadas y admiradas. Se interpretan a lo largo y ancho de Europa. Se escuchan en ciudades, cortes, en el ejército, en la Iglesia… El rey francés las canta continuamente. La misma madame d’Étampes opina que no te falta talento a pesar de ser italiano. La misma justicia se te hace en España. Las mujeres y, sobre todo, los curas profesan generalmente una devoción especial por tu música. Si hubieras querido ofrecer a los romanos la obra que preparas para los toscanos, el gozo del papa, de los cardenales y de toda esa colmena de monsignori, sólo hubiera sido sobrepasado por los arrebatos de locura de sus numerosas rameras.
No puedo imaginar qué te ha seducido… el orgullo… vanidad… alguno de esos títulos fatuos.
De cualquier manera, ten esto en mente: has faltado a tu nobleza, has faltado a tu orgullo, has faltado a tu fe. El hombre, el artista y el amigo han caído ante mis ojos. Y yo sólo sabría conceder mi afecto a gente coherente, incapaz de acometer una acción vergonzosa. Tú no eres uno de éstos; mi amistad ya no te pertenece. Te presté dinero y sí, tuviste la intención de devolverlo. Estamos en paz, pues. Parto de París. En un mes atravesaré Florencia. Olvida que me has conocido y no intentes volver a verme porque, aunque nos encontrásemos en tu día de mayor gloria, delante de todo un pueblo, en presencia de príncipes y ante la congregación –para mí mucho más respetable– de tus quinientos artistas, si tú me abordases ese día, te volvería la espalda.
Benvenuto Cellini
***
Florencia, 23 de junio de 1557
Alfonso a Benvenuto
Sí, Cellini, es cierto. Adeudo al Gran Duque una imperdonable humillación, mientras que a ti te debo mi fama, mi fortuna y, posiblemente, mi vida. Juré que habría de vengarme de él y no lo he hecho. Te prometí solemnemente no aceptar jamás trabajos ni honores que vinieran de él y no he mantenido mi palabra. Gracias a ti, se pudo escuchar y aplaudir Francesca, por vez primera, en Ferrara. En Florencia, sin embargo, fue denostada como obra carente de sentido e inspiración. Con todo, no sólo no he correspondido a la ciudad de Ferrara, desde donde recibí otro encargo, sino que rindo homenaje al Gran Duque. Sí, los toscanos, que mostraron otrora su desdén hacia mí, hoy se congratulan de la preferencia que he mostrado por ellos. Están orgullosos de ello. El nivel de fanatismo que muestran por mí supera todo lo que me cuentas del de los franceses.
En la mayor parte de las villas toscanas se prepara una verdadera emigración. Los pisanos y los sieneses, olvidando sus seculares rencillas, solicitan de los florentinos su hospitalidad para el gran día con mucha antelación. Côme, encantado con el éxito de aquel al que llama su artista, alberga grandes esperanzas en los resultados que pueda obtener de esta renovación de relaciones amistosas entre los tres pueblos rivales, en cuanto a sus ambiciones políticas. Me abruma constantemente con prebendas y adulaciones. Ayer ofreció en el palacio Pitti una magnífica recepción en mi honor, en la que se encontraban reunidas todas las familias nobles de la ciudad. La bella condesa de Vallombrosa me prodigó sus sonrisas más dulces. La Gran Duquesa me hizo el honor de cantar un madrigal conmigo. Della Viola es el hombre del momento, el hombre de Florencia, el hombre del Gran Duque, el protagonista absoluto…
Soy absolutamente culpable, despreciable, vil, ¿no es cierto? Pues bien, Cellini, si pasas por Florencia el próximo 28 de julio, espérame entre las ocho y las nueve de la tarde ante la puerta del Baptisterio. Yo te iré a buscar. Si con mis primeras palabras no consigo justificarme completamente de todas las acusaciones que me reprochas; si la explicación de mi conducta no te satisface de forma total, entonces redobla tu desprecio, trátame como al último de entre los hombres, encadéname los pies, golpéame con tu látigo, y escúpeme a la cara, porque reconozco de antemano que lo tendré merecido. Hasta entonces, conserva tu amistad por mí. Verás que no habrá sido en vano.
Con toda mi amistad,
Alfonso della Viola
***
El 28 de julio, un hombre alto, de aspecto sombrío y taciturno se dirigía, a través de las calles de Florencia, hacia la plaza del Gran Duque. Al pasar ante la estatua en bronce de Perseo, se detuvo y la contempló durante un tiempo con gran detenimiento. Se trataba de Benvenuto. A pesar de que la respuesta y los argumentos de Alfonso apenas habían producido efecto en su corazón, la amistad que le unía al joven compositor desde tiempo atrás era demasiado viva y sincera como para poder deshacerse para siempre en unos pocos días. Por ello, no tuvo valor para negarse a escuchar lo que Della Viola tuviera que alegar en su defensa. En su camino hacia el Baptisterio, donde Alfonso se reuniría con él, Cellini quiso volver a contemplar la obra maestra que en su día le costó tantas penas y fatigas. La plaza y las calles adyacentes estaban desiertas, el silencio más profundo reinaba en este barrio, tan frecuentado y ruidoso de ordinario. El artista contemplaba su obra preguntándose si la mediocridad y una inteligencia común no hubieran sido preferibles a la gloria y el genio.
—¡Ojalá hubiera sido un boyero de Neptuno o de Porto Anzio! –pensaba–. De igual modo que los animales a mi cuidado, llevaría una existencia tosca y monótona, pero impermeable ante las agitaciones que, desde mi infancia, han atormentado mi vida. Rivales pérfidos y envidiosos… príncipes injustos o ingratos… críticas feroces… aduladores imbéciles… la constante alternancia entre éxito y fracaso, entre esplendor y miseria… trabajo incesante y excesivo… ni un día de descanso o de ocio… ofreciéndome como un mercenario y sentir constantemente mi alma arder o estremecerse… ¿Es esto vivir?
Las ruidosas exclamaciones de tres jóvenes artesanos que entraban apresuradamente en la plaza interrumpieron su meditación.
—¡Seis florines! –dijo uno–. Un precio caro.
—Aunque costara diez –replicó el otro–, también lo pagaríamos. Estos malditos pisanos se han llevado todos los asientos. Además, tú piensa, Antonio, que la casa del jardinero sólo está a veinte pasos del pabellón. Sentados en el tejado, podremos escuchar y ver todo estupendamente: la puerta del canalillo subterráneo estará abierta y llegaremos sin dificultad.
—¡Bah! –añadió el tercero–. Con ayunar un poco durante algunas semanas, nos lo podemos permitir. Ya sabéis el efecto que causó ayer el ensayo. Sólo la corte tenía acceso. El Gran Duque y su séquito no paraban de aplaudir. Los músicos llevaron a Della Viola triunfalmente en volandas y, en medio de este éxtasis, la condesa de Vallombrosa lo besó. Ha de ser milagroso.
—Fijaos cómo están las calles de vacías. Toda la ciudad se encuentra reunida en el palacio Pitti. ¡Apresurémonos o llegaremos tarde!
Sólo entonces, Cellini se dio cuenta de que estaban hablando de la gran fiesta musical, y de que habían llegado el día y la hora del estreno. Esto no encajaba con la elección de Alfonso de citarse esa misma tarde. ¿Cómo es posible que, en un momento así, el maestro pudiera abandonar su orquesta y el puesto al que le unía tan gran interés? Era difícil de comprender. El escultor, no obstante, se dirigió al Baptisterio, donde encontró a sus dos aprendices, Paolo y Ascanio, con dos caballos: Esa misma noche debía partir hacia Livorno y, desde allí, embarcarse por la mañana rumbo a Nápoles.
Tan sólo llevaba unos minutos esperando cuando Alfonso, pálido y con los ojos ardientes, se presentó ante él con un tipo de calma afectada, nada ordinaria en él.
—¡Cellini! ¡Has venido! Gracias.
—¿Y bien?
—¡El día ha llegado!
—Lo sé. Pero háblame. Estoy esperando la explicación que me prometiste.
—El palacio Pitti, los jardines, los paseos, están abarrotados. La multitud se agolpa contra los muros, abarrota los estanques a medio llenar, los tejados, los árboles… absolutamente todo.
—Lo sé.
—Incluso han venido los pisanos y los sieneses.
—Lo sé.
—El Gran Duque, la corte y la nobleza están allí. La orquesta, inmensa, está preparada.
—Lo sé.
—¡Pero la música no está allí! –gritó Alfonso abalanzándose sobre él–. ¡Y el maestro tampoco está! ¿Te das cuenta?
—¡Cómo! ¿Qué quieres decir?
—No está la música porque me la he llevado. No hay director, porque estoy aquí. No habrá festival porque la obra y el autor han desaparecido. Una nota acaba de informar al Gran Duque de que mi obra no será interpretada. Ya no me apetece, le he escrito, utilizando sus mismas palabras. También yo, esta vez, HE CAMBIADO DE IDEA. ¿Puedes imaginar la cólera de esa turba decepcionada por segunda vez? ¡Esas gentes han abandonado su ciudad, sus trabajos, han gastado su dinero para escuchar mi música y no aceptarán excusas! Antes de venir a encontrarme contigo, estuve espiando. La impaciencia comenzaba a apoderarse de ellos y responsabilizaban de todo al Gran Duque. ¿Comprendes mi plan, Cellini?
—Lo veo.
—Ven, acompáñame más cerca del palacio. Veamos cómo explota la mina. ¿Escuchas los gritos, el tumulto, las imprecaciones? ¡Oh, bravos pisanos! ¡Os reconozco por las injurias que lanzáis! ¿Ves aquellas gentes lanzando piedras, arrancando ramas de árboles y rompiendo cristales? Sólo los sieneses saben hacerlo de ese modo. Ten cuidado, no vayan a descubrirnos. ¡Fíjate cómo corren! Ésos son los florentinos. Van a asaltar el pabellón. ¡Bien, ahí va un buen envío de barro sobre el palco ducal! Ya se ha cuidado el gran Côme de escapar a tiempo. ¡Abajo las gradas, los atriles, las bancadas, las ventanas! ¡Abajo los palcos! ¡Abajo el pabellón entero! ¡Mira cómo se derrumba! ¡Lo están destrozando todo, Cellini! ¡Es un motín magnífico! ¡¡¡Honor al Gran Duque!!! ¡Maldita sea! ¡Y tú que me tomabas por un cobarde! Dime, ¿estás satisfecho con esta venganza?
Cellini, con los dientes apretados y los orificios nasales dilatados, contemplaba sin responder el terrible espectáculo de esta locura popular. En sus ojos brillaba un fuego siniestro. Su frente cuadrada estaba surcada por grandes gotas de sudor que, junto con el temblor casi imperceptible de sus labios, delataban la salvaje intensidad de su gozo. Finalmente, tomó a Alfonso por el brazo.
—Parto inmediatamente hacia Nápoles. ¿Vienes conmigo?
—Hasta el fin del mundo.
—Dame un abrazo y ¡a caballo! Eres un héroe.
Siedler: ¡Caramba! ¿Creéis que si Corsino tuviera ocasión de vengarse de la misma manera, la dejaría pasar? Entiendo que un hombre célebre pueda descuidar su fama como si fuera cama para los caballos, como diría Napoleón. Sin embargo, no podría creer que un principiante o incluso un artista relativamente conocido se permitiera un lujo semejante. No, no hay nadie lo bastante loco ni vengativo. Con todo, el chiste es bueno. Me admira la moderación de Benvenuto con el puñal: «Sólo le apuñalé dos veces, porque al primer golpe cayó muerto». Verdaderamente impactante.
Winter: ¿Es que esta maldita ópera no va a acabar nunca? (La cantante principal dispara unos gritos desgarradores.) ¿Alguien conoce alguna historia divertida que nos haga olvidar los graznidos de esa criatura?
—Yo sé una –replica Turuth, el segundo flauta–. Os puedo contar un drama corto que presencié en Italia, pero no tiene nada de gracioso.
—Ya sabemos que eres un alma sensible; el más sensible de los galardonados que el Instituto Francés ha enviado a Roma en los últimos veinte años para desaprender música (en el caso de que alguno de estos supiera algo antes de ir allí)[9].
—De acuerdo. Si el género francés es así, sentimental, nos dejaremos enternecer. Tenemos diez minutos por delante para la sensibilidad. ¿Nos aseguras que tu historia es cierta?
—Tan cierta como que es cierto que respiro.
—Mirad qué pedante, que no dice, como todo el mundo: Tan cierto como que respiro.
—¡Chssssss! ¡Al grano! ¡Al grano!
—Allá va.
VINCENZA[10]. UNA HISTORIA SENTIMENTAL
Un amigo mío, G***, gran pintor, había inspirado un amor profundo a una joven campesina de Albano, llamada Vincenza que, de vez en cuando, venía a Roma para ofrecer como modelo su virginal cabeza a los pinceles de los más avezados dibujantes. La inocencia de esta muchacha de la montaña y la expresión cándida de sus rasgos, que le habían hecho ganar una especie de culto entre los pintores, se justificaban completamente mediante su conducta decente y reservada.
Desde el día en que G*** pareció tomar placer en verla, Vincenza no volvió a abandonar Roma. Albano, su hermoso lago, sus preciosos lugares, fueron sustituidos por una pequeña habitación sucia y oscura en el Trastevere, en la casa de la mujer de un artesano a cuyos hijos ella cuidaba. Nunca le faltaban excusas para realizar frecuentes visitas al taller de su bello francese. Allí la conocí un día. G*** estaba sentado ante su caballete con semblante serio, brocha en mano. Vincenza, arrodillada a sus pies, como un perrillo a los de su amo, contemplaba su mirada, aspiraba cada una de sus palabras, en ocasiones se levantaba de un salto, se situaba delante de G***, le contemplaba con delirio y se lanzaba a su cuello con explosiones de risa compulsiva, sin pretender en absoluto disimular su delirante pasión.
Durante varios meses, la felicidad de la joven albanesa permaneció limpia de nubarrones, pero los celos vinieron a poner fin a esta situación. Alguien hizo concebir a G*** serias dudas sobre la fidelidad de Vincenza. Desde este momento, le cerró su puerta y se negó obstinadamente a verla. Vincenza, golpeada mortalmente por esta ruptura, cayó en un estado de terrible desesperación. En ocasiones, permanecía durante días enteros en el camino de Pincio, donde esperaba encontrarle, rechazaba todo consuelo y se volvía cada vez más siniestra en sus comentarios y brusca en sus modales. En vano había yo intentado hacer que volviese con ella su obstinado amante. Cuando un día me la encontré, ahogada en llanto y taciturna, no pude más que desviar la mirada y alejarme suspirando. Más tarde volví a encontrarla caminando con una extraordinaria agitación al borde del Tíber, sobre una elevación escarpada a la que llaman paseo de Poussin…
—¡Vincenza! ¿A dónde va? ¡Respóndame! No la dejaré ir más lejos. Temo que cometa alguna locura…
—Déjeme, señor, no me detenga.
—¿Qué hace aquí sola?
—¡Él ya no quiere verme! No me ama, cree que le engaño. ¿Cómo puedo vivir de este modo? Estoy decidida a ahogarme en el Tíber.
En ese momento comenzó a lanzar gritos desesperados. La vi arrojarse al suelo, arrancarse los cabellos, proferir imprecaciones furiosas contra los autores de su mal. Cuando se hubo calmado un poco, le rogué que me prometiera permanecer tranquila hasta el día siguiente. Yo me comprometí a realizar una última tentativa con G***.
—Escúcheme bien, mi querida Vincenza. Le veré esta tarde. Le hablaré de su infelicidad y, para conseguir su perdón, le contaré hasta qué punto me inspira usted piedad. Venga mañana por la mañana a mi casa. Le comunicaré el resultado de mi gestión y lo que debe hacer para terminar de convencerlo. Si no obtengo éxito, no tendré nada mejor que ofrecerle… el Tíber seguirá en su sitio.
—¡Oh, señor! Es usted muy bueno. Haré lo que me diga.
Efectivamente, por la tarde tuve una conversación en privado con G***. Le conté la escena de la que había sido testigo y le supliqué que accediera a recibir a esta desdichada, puesto que era la única forma de salvar su vida.
—Infórmate adecuadamente –le dije al final–. Apostaría mi brazo derecho a que habéis sido víctimas de un error. Y, por si todos mis razonamientos carecieran de fuerza, te puedo asegurar que su desesperación es extraordinaria. Vi una de las escenas más dramáticas que puedan contemplarse. Considérala como objeto artístico.
—Caramba, mi querido Mercurio. Eres un magnífico abogado. Me rindo. En dos horas iré a ver a alguien que puede esclarecer este estúpido asunto. Si me he equivocado, que venga aquí. Dejaré la llave puesta por fuera. Si, por el contrario, la llave no está puesta, será que he adquirido la certeza de que mis suposiciones eran fundadas. Ahora, te lo ruego, no hablemos más de este tema. ¿Cómo encuentras mi nuevo taller?
—Incomparablemente mejor que el antiguo. Pero la vista no es tan hermosa. Yo, en tu lugar, me hubiera quedado con la mansarda, aunque sólo fuera para poder ver San Pedro y la tumba de Adriano.
—Sigues igual que siempre, con la cabeza en las nubes. Hablando de nubes, este es buen momento para encender un buen cigarro. En fin, nos despedimos, pues. Veremos si averiguo algo. Puedes comunicar a tu protegida mi última resolución. Tengo curiosidad por comprobar cuál de los dos está equivocado.
Al día siguiente, Vincenza entró en mi casa bien temprano. Yo dormía aún. Al principio no quería interrumpir mi sueño, pero no pudo resistir su ansiedad. Tomó mi guitarra y tocó tres acordes que me hicieron despertar. Al volverme, la contemplé a la cabecera de mi cama, ansiosa de emoción. ¡Qué hermosa estaba! La esperanza hacía resplandecer su encantadora figura. A pesar del tono cobrizo de su piel, la pasión le otorgaba un bonito rubor. Todos sus miembros temblaban.
—Bien, Vincenza. Creo que la recibirá. Si la llave está en la puerta es que la ha perdonado y…
La pobre niña me interrumpe con un grito de alegría, se lanza sobre mi mano y la besa con arrebato cubriéndola de lágrimas, sollozando y gimiendo. Se apresuró entonces en salir de mi habitación dedicándome una sonrisa de agradecimiento que me iluminó como un rayo celestial.
Unas horas más tarde, acababa de vestirme cuando llegó G*** y me dijo con gravedad:
—Tenías razón. He descubierto la verdad, pero ¿por qué no ha venido? La he estado esperando.
—¿Cómo que no ha ido? Salió de aquí esta mañana medio loca con la esperanza que le di. Debe de haber llegado a tu casa en dos o tres minutos.
—No la he visto y, sin embargo, la llave estaba bien visible en la puerta.
—¡Maldición! ¡Olvidé decirle que te habías cambiado de taller! Habrá subido al cuarto piso ignorando que estabas en el primero.
—¡Corramos!
A toda prisa, llegamos al ático. La puerta del estudio estaba cerrada. En la madera se encontraba clavada con fuerza la horquilla de plata que Vincenza portaba en sus cabellos y que G*** reconoció con horror. Él se la había regalado. Corrimos al Trastevere, a su casa, al paseo de Poussin, preguntando a todos los paseantes. Nadie la había visto. Finalmente, escuchamos dos voces que discutían con violencia… Llegamos al lugar de la escena… Dos boyeros se peleaban por el pañuelo blanco de Vincenza, que la infeliz albanesa había desprendido de su cabeza para dejarlo en la orilla antes de precipitarse…
***
El primer violín emitía entre dientes un silbido de desaprobación:
—¡Ssssss! ¡Ssssss! Tu historia es corta y mala. Además, no tiene nada de conmovedora. Ya sabes, flautista sensiblero: mejor dedícate a tus tubos. Prefiero la sensibilidad mucho más original de nuestro timbalero, ese bruto de Kleiner, cuya única ambición es ser el número uno de la ciudad en el trémolo cerrado y en fumar más pipas que nadie. Un día…
—Espera, guarda tu historia para mañana, que la obra ya ha terminado.
—Es muy breve. La escuchamos de un trago. Un día, os decía, me encontré a Kleiner acodado en la barra de un café, solo, como siempre. Tenía un aspecto más sombrío que de costumbre. Me acerco y le digo:
—Pareces triste, Kleiner. ¿Te pasa algo?
—¡Oh! ¡Qué contrariedad!
—¿Contrariedad? ¿Has vuelto a perder once partidas de billar, como la semana pasada? ¿Has roto un par de baquetas nuevas o has vuelto a quemar otra pipa?
—No. He perdido… mi madre…
—Lo siento camarada. Siento no haberte tomado en serio. ¡Qué mala noticia!
—(Kleiner dirigiéndose al camarero:) ¡Camarero! Una crema bávara.
—Ahora mismo, señor.
—(Entonces continúa:) Sí, amigo. Tremenda contrariedad. Mi madre murió anoche, tras una agonía horrible de catorce horas.
—(Vuelve el camarero.) Señor, no quedan cremas bávaras.
—(Kleiner golpea violentamente la mesa con el puño, arrojando al suelo con estrépito dos cucharas y una taza:) ¡Maldición! ¿Es que en esta vida todo son contrariedades?
Eso es sensibilidad en estado puro.
Los músicos rompen a reír de tal manera que el director de la orquesta, que les estaba escuchando, se ve obligado a llamarles la atención y a dirigirles, con un ojo, una mirada enojada. Su otro ojo sonríe, mientras sale sin decir palabra.
[1] Llama poderosamente la atención que la figura de Alfonso della Viola fuese conocida por Berlioz. Se trata de un personaje histórico prácticamente olvidado en la actualidad. Su biografía, no obstante, es en parte accesible en fuentes muy especializadas. Alfonso della Viola (Ferrara, ca. 1508-ca. 1573) fue el compositor más representativo de la ciudad de Ferrara durante varios lustros a mediados del siglo XVI y a él se deben los primeros ejemplos de declamación acompañada. Desconocemos cómo Berlioz accedió a su conocimiento. No sería descabellado pensar que fuese a través de la autobiografía de Benvenuto Cellini, pero éste no lo menciona ni una sola vez en dicha obra. Suponemos por añadidura que las fuentes documentales de la época no serían especialmente numerosas. No obstante, Berlioz, desde su puesto de bibiliotecario del Conservatorio de París, en que trabajaba desde 1839, gozaba de una posición privilegiada para satisfacer su curiosidad cultural y su iniciativa investigadora. Podemos afirmar con casi total seguridad que en dicha biblioteca dispondría de libertad para consultar algún manual de referencia de historia de la música. En el año 1848, Auguste L. Blondeau había publicado su magna Histoire de la Musique Moderne, Depuis le premier siècle de l’ère chrétiene jusqu’à nos jours. Es más que probable que el compositor conociera bien esta obra y otras similares. En ella, la referencia a Della Viola tiene lugar en el segundo volumen. El hecho de que el autor, Pierre Auguste Louis Blondeau (1784-1865), fuera uno de los miembros de la Academia de Francia en Roma (el premio que marcó la formación de Berlioz en su juventud) no hace más que impulsar la idea de que Berlioz pudo haber mostrado especial interés en su obra.
[2] Histórico. [Nota de Berlioz]
[3] Idem. [Nota de Berlioz]
[4] Histórico. [Nota de Berlioz]
[5] Idem. [Nota de Berlioz]
[6] Se sabe que Cellini profesaba una aversión singular por este instrumento. [Nota de Berlioz]
[7] Berlioz parece complacerse humorísticamente en el hecho de que él mismo fue un flautista de cierta habilidad.
[8] Los efectivos instrumentales y vocales que requerían las primeras representaciones florentinas de drama per musica eran mucho más modestos que los descritos por Berlioz para la obra de Della Viola. Hasta que Monteverdi hizo emplear en su Orfeo de 1607 una formación de veintidós instrumentos de cuerda y dieciocho de viento, apenas podía hablarse de «orquesta» tal como entendemos hoy el término. Un dato acertado por parte de Berlioz es la elección de los florentinos jardines de Boboli como escenario, pues en ellos tuvo lugar en 1600 el estreno real de la primera ópera de la historia, la Eurídice de Peri.
[9] Berlioz fue galardonado con el Premio de Roma en su edición de julio de 1830. Se trata, pues, de una referencia irónica a la mediocridad de todos los aspectos que rodean dicha institución, aspirantes, organización y jurado. En los capítulos 14, 22, 25, 29 y 30 de sus memorias describe, con su característico sentido del humor, todo el procedimiento del concurso.
[10] El presente relato apareció publicado en la Revue Pittoresque en 1843 (tomo primero, pp. 302-305), bajo el título «Un pensionnaire de Rome»