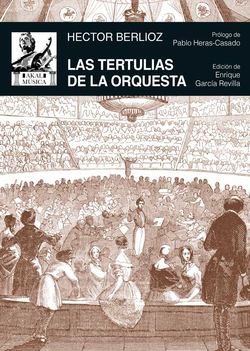Читать книгу Las tertulias de la orquesta - Hector Berlioz - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSexta tertulia
Estudio astronómico, revolución del tenor alrededor del público. Contrariedad de Kleiner el menor
Hoy representan una ópera alemana moderna muy aburrida.
Conversación general.
—¡Por Dios santo! –grita Kleiner el menor al entrar al foso–. ¿Cómo soportar semejantes contrariedades? ¿Acaso no es bastante intentar sobrevivir a esta ópera, como para que además nos la cante este infernal tenor? ¡Qué voz! ¡Qué estilo! ¡Qué falta de musicalidad y qué pretensiones!
—¡Calla, misántropo! –replica Dervinck, el primer oboe–. Acabarás siendo tan bruto como tu hermano, puesto que coincidís en gustos y en ideas. ¿Acaso no sabes que un tenor es un ser aparte, que ostenta derecho sobre la vida y la muerte de las obras que canta, sobre los compositores y, en consecuencia, sobre nosotros (¡pobres diablos!), los músicos? No es un habitante del mundo, es un mundo en sí. Más aún, los diletantes[1] lo tienen divinizado y él se tiene por un dios hasta el extremo de que habla en todo momento de sus creaciones. Tengo en este librito que acabo de recibir de París la explicación de cómo dicho astro luminoso realiza su revolución alrededor del público. Tú, que andas siempre estudiando el Cosmos de Humboldt, comprenderás bien este fenómeno.
—Léenoslo, Kleiner –dicen casi todos los músicos–. Si lo lees bien, te invitamos a una crema bávara.
—¿En serio?
—En serio.
—Entonces allá va.
EL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DEL TENOR ALREDEDOR DEL PÚBLICO. ANTES DEL AMANECER
El futuro gran tenor[2] se encuentra en las manos de un profesor competente, dotado de ciencia, paciencia, sensibilidad y buen gusto, quien, con un método consistente, hace de él un hábil lector a primera vista, un buen armonista, y le inicia en las bellezas de las obras de arte. Le forma, en fin, en el gran estilo del canto. En cuanto ha intuido su innata capacidad para emocionar, el tenor ya aspira al trono. Quiere, a pesar de las recomendaciones de su maestro, debutar y reinar: su voz, no obstante, aún no está formada. Un teatro de segunda fila le abre las puertas. Debuta y es silbado. Indignado por este ultraje, el tenor obtiene permiso para romper su contrato y, con el corazón lleno de desprecio hacia sus compatriotas, parte cuanto antes hacia Italia.
Para debutar allí, encuentra terribles impedimentos que termina superando. Llega, incluso, a ser relativamente bien recibido. Su voz se transforma, se vuelve plena, fuerte, mordiente, muy correcta tanto en la expresión de pasiones vivas como en los sentimientos más dulces. El timbre de esta voz gana poco a poco en pureza, en frescura y en un candor delicioso, cualidades estas que constituyen finalmente un talento de primer orden, cuyo efecto es irresistible. Llega el éxito. Los directores italianos, que saben hacer negocios, venden, recompran y revenden al pobre tenor, cuyo modesto sueldo permanece inmutable, a pesar de que cada año enriquezca a dos o tres teatros. Se le explota, se le presiona de mil formas hasta tal punto que vuelve a considerar regresar a la patria. Ya ha perdonado. Confiesa que ésta tenía razón para mostrarse severa en cuanto a sus primeras actuaciones. Sabe que el director de la Ópera de París le ha echado el ojo. En cuanto le llega una propuesta, no duda en aceptarla y vuelve a cruzar los Alpes.
El ascenso heliaco
El tenor debuta de nuevo, pero esta vez lo hace en la Ópera y ante un público condicionado en su favor por sus triunfos en Italia. Su primera melodía es recibida con exclamaciones de sorpresa y placer. Desde este momento, su éxito ya está decidido. No es más que el preludio de las emociones que va a despertar durante la velada. En este pasaje, destacan su sensibilidad y su capacidad técnica, unidas a una emisión de encantadora dulzura. Queda por conocer la expresión dramática, el grito de la pasión. Se presenta un fragmento en el que el audaz artista lanza varias notas agudas, con su voz de pecho, acentuando cada sílaba, con una potencia en la vibración, una expresión desgarrada de dolor y una belleza de sonido de la que, hasta ahora, nadie se había hecho idea. Un silencio de estupor reina en la sala. La gente aguanta la respiración. El asombro y la admiración se confunden en un sentimiento bastante similar al del temor. De hecho, ese temor está justificado mientras dura la extraordinaria frase, pero cuando ésta llega a su triunfante final… hay que ver el entusiasmo del público.
Llega el tercer acto[3]. Un huérfano regresa a la choza del padre. Su corazón carga con el peso de un amor desesperanzado. Sus sentidos, alterados por las escenas sangrientas que la guerra ha puesto ante sus ojos, sucumben abrumados bajo el peso del golpe más desolador: su padre ha muerto. La cabaña está desierta. Reinan el silencio y la calma. La paz y la muerte. El hombro sobre el que en ese momento desearía derramar sus lágrimas filiales, no está allí. Tampoco el corazón junto al que el suyo podría latir con menor dolor. El infinito los separa… Ella nunca le pertenecerá… El compositor refleja dignamente la desgarradora situación. Aquí, el cantante se eleva a una altura que nunca nadie le creyó capaz de alcanzar. Verdaderamente sublime. Dos mil gargantas anhelan lanzar una de esas ovaciones que un artista escucha sólo dos o tres veces en su vida y que por sí solas compensan los sacrificios y las decepciones sufridas.
Es momento para los ramos de flores y las llamadas a escena. Al día siguiente, la prensa, desbordando entusiasmo, se encarga de lanzar el nombre del radiante tenor hacia todos los puntos del orbe en los que ha penetrado la civilización.
Si yo fuese un moralista, tomaría ahora licencia para dedicar una homilía al triunfador, en el género de discurso que dirigió don Quijote a Sancho, en el momento en que el digno escudero se proponía a tomar posesión del gobierno de Barataria[4]:
—Lo ha conseguido –le diría–. Dentro de varias semanas será usted famoso. Recibirá todo tipo de reconocimientos y contratos interminables. Los autores le cortejarán, los gerentes no volverán a hacerle esperar fuera de sus despachos y, si usted les escribe, ellos le responderán. Muchas mujeres a las que no conoce, hablarán de usted como de un protegido o como de un amigo íntimo. Se le dedicarán libros en prosa y en verso. Por Navidad, se verá obligado a dar cien francos al portero en lugar de cien céntimos. Será usted dispensado de realizar el servicio de la Guardia Nacional. De tiempo en tiempo, disfrutará de unas vacaciones durante las cuales las ciudades de provincias se disputarán sus representaciones. Le serán cubiertos los pies con flores y sonetos. Cantará en las veladas del prefecto y la mujer del alcalde le enviará albaricoques. En fin, está usted en el umbral del Olimpo, puesto que si los italianos llaman a las cantantes divas (diosas), es evidente que los grandes cantantes son dioses. Bien, a pesar de que ha llegado usted a dios, sea también un buen tipo, y no desprecie demasiado a las gentes que le ofrecen sabios consejos.
»Recuerde que la voz es un instrumento frágil, que se altera o se estropea en un instante, a menudo sin causa aparente. Un simple accidente basta para derrocar de su trono elevado al más grande de los dioses y reducirlo a su condición de hombre o incluso más abajo.
»No sea demasiado duro con los pobres compositores.
»Cuando, desde su elegante cabriolé, divise usted en la calle a Meyerbeer, Spontini, Halevy o Auber, no les dedique como saludo un pequeño gesto de condescendiente amistad: provocaría su hilaridad y los peatones mostrarían su indignación ante tal impertinencia. No olvide que varias de sus obras serán admiradas y gozarán de vida plena cuando el recuerdo de su do de pecho haya desaparecido para siempre.
»Si vuelve a Italia, no vaya a apasionarse por un tejedor de cavatinas cualquiera, de tal modo que a su vuelta traiga la opinión (que emitirá con pretendida imparcialidad) de que Beethoven tenía también cierto talento[5]. En ocasiones, los dioses hacen el ridículo de forma espantosa.
»Cuando acepte nuevos papeles, no permita que se modifique la representación sin el consentimiento del autor. Sepa que una sola nota añadida, suprimida o transportada, puede deslucir una melodía o desnaturalizar la expresión. Se trata de un derecho que, en ningún caso, le pertenece a usted. Modificar la música que se canta o el libro que se traduce sin comunicarlo a quien lo escribió, es cometer un indigno abuso de confianza. A quienes toman prestado sin permiso, se les llama ladrones; a los intérpretes que se saltan las reglas de la fidelidad, ladrones y asesinos.
»Si, por ventura, le llega un emulador cuya voz tenga mayor mordente y fuerza que la suya, no se juegue los pulmones en un dúo con él. Recuerde que no conviene luchar contra un recipiente de hierro, máxime cuando uno es un jarrón de porcelana china. En sus tournées nacionales, guárdese de decir a los provincianos, al hablar de Opéra y de sus efectivos corales e instrumentales: Mi teatro, mis coros, mi orquesta. No hay cosa que disguste más a las gentes de provincias que los parisinos que les toman por bobos. Ellos saben muy bien que el teatro no le pertenece a usted y encontrarían su fatuo lenguaje absolutamente grotesco.
»Ahora, amigo Sancho, recibe mi bendición. Ve a gobernar Barataria. Es una isla bastante llana, la más fértil que pueda encontrarse en tierra firme[6]. Tu nuevo pueblo está a medio civilizar. Trata de fomentar la instrucción pública. Que en un plazo de dos años, los que saben leer ya no sean sospechosos de brujería. No creas todas las adulaciones de aquellos a quienes permitirás sentarse a tu mesa. Olvida tus malditas máximas. No te preocupen los discursos que tengas que pronunciar. Nunca faltes a tu palabra. Que aquellos que te confiaron sus intereses puedan estar seguros de que no les traicionarás. ¡Y que tu voz sea justa con todo el mundo!
El tenor en su cénit
Posee un sueldo de cien mil francos y un mes de vacaciones. Tras su primer papel, con el que obtuvo un brillante éxito, el tenor prueba con otros en los que obtiene diversa suerte. También acepta papeles nuevos, que abandona después de tres o cuatro representaciones si no obtiene el mismo éxito que con los antiguos. Con este proceder, podría estropear la carrera de un compositor, destruir una obra maestra, arruinar a un editor y provocar un enorme perjuicio al teatro. No obstante, estas consideraciones no existen para él. Para él, el arte se reduce a oro y laureles; y el medio más adecuado para obtenerlos de forma rápida es el único que se preocupa en emplear.
Se ha dado cuenta de que ciertas fórmulas melódicas, ciertas vocalizaciones, ciertos ornamentos, ciertos brillos de la voz, ciertos finales banales, ciertos ritmos simplones… tenían la propiedad de excitar el aplauso de forma instantánea. Este motivo le parece más que suficiente para desear el empleo de estos recursos e incluso para exigirlos en los papeles que le son confiados, en detrimento de todo respeto por la expresión, la originalidad y la dignidad del estilo. Se trata de su manera de justificar su hostilidad hacia aquellas producciones de naturaleza independiente y elevada. Conoce el efecto de los viejos procedimientos que emplea habitualmente. Sin embargo, ignora el de los métodos nuevos que se le proponen y, no considerándose un intérprete desinteresado en la cuestión, ante la duda, se abstiene mientras puede.
La debilidad de algunos compositores que se plegaron a sus exigencias le hace soñar con la introducción en nuestros teatros de las costumbres musicales de Italia. En vano, se le advierte:
—El maestro es el Maestro. Este nombre no ha sido concedido injustamente al compositor. Su pensamiento es el que debe comunicarse, entero y libre, al oyente, a través del cantante, que no es más que un intermediario. Él es quien dispensa la luz y proyecta las sombras. Él es quien, como rey, responde de sus actos. Él propone y dispone. Sus ministros no deben tener otro objetivo ni ambicionar otros méritos que los de comprender sus planes y asegurar una ejecución basada en su exacto punto de vista.
(Aquí todo el auditorio del lector grita «¡Bravo!» y se lanza a aplaudir, olvidándose de dónde está. El tenor sobre el escenario, que en ese momento desafinaba a gritos más que de costumbre, toma estos aplausos como propios y dedica una mirada de satisfacción a la orquesta.) El lector continúa:
»El tenor no escucha. Le place vociferar en tono de tambor-mayor. Diez años actuando en todos los teatros ultramontanos le han convertido a las melodías simplonas, entrecortadas por pausas durante las cuales puede escuchar el aplauso, secarse la frente, componerse los cabellos, toser o engullir un caramelo. Exige, además, poder lucir sus vocalizaciones sin sentido, teñidas de cierta expresión de amenaza, de furor, de alegría o de ternura, enlazadas con notas graves, sonidos agudos, gorjeos de colibrí, gritos de gallina de Guinea y todo tipo de pasajes rápidos en fusas, arpegios y trinos. Independientemente del sentido del texto, del carácter del personaje o de la situación, se permite acelerar o ralentizar el tempo, añadir matices en todos los sentidos y bordados de toda especie, por no mencionar los ¡ah! y los ¡oh!, que dan a cada frase un sentido grotesco. Se detiene sobre las sílabas átonas, corta la frase en las tónicas, destruye las sinalefas, coloca haches aspiradas donde no las hay y respira en medio de las palabras. Nada le resulta chocante. Todo vale con tal de que sirva para favorecer la emisión de su nota preferida. En este sentido, cualquier elemento absurdo que acompañe tan bello sonido será convenientemente subrayado. La orquesta no dice nada o sólo dice lo que él quiere. El tenor domina, arrolla todo. Se pavonea por el teatro con un aire triunfante. Su cabeza coronada brilla soberbia, plena de gloria. Es un rey, un héroe, un semidiós, ¡es un dios! El único problema es que no puede adivinarse si en su canto llora, ríe, si está enamorado o furioso, porque ya no hay melodía ni expresión, ya no hay sentido común ni drama ni música. Sólo hay emisión de voz, que es lo único importante, pues en eso consiste el gran negocio. El espectáculo en el teatro consiste en hacerse con el público como quien va al bosque a cazar ciervos. ¡Avancen, juntos! ¡A la señal! ¡Auuuuu! Hagamos una sangría al arte.
Pronto, semejante ejemplo de fortuna vocal vuelve imposible la explotación del teatro: el tenor despierta y excita en todos los cantantes mediocres una serie de esperanzas y ambiciones vanas.
—Si el primer tenor gana cien mil francos, ¿por qué –dice el segundo– he de conformarme yo con ochenta mil?
—¿Y yo con cincuenta? –replica un tercero.
El gerente, para calmar estos orgullos heridos y para subsanar estas diferencias, realiza, en vano, unos recortes en los presupuestos de la compañía que comprenden la asimilación de los salarios de orquesta y coros a los de los conserjes. Sus esfuerzos y sacrificios son inútiles. Un día, queriendo hacerse una idea exacta de la situación, trata de comparar lo desproporcionado del salario con el trabajo realizado por el cantante y se estremece al alcanzar este curioso resultado:
El primer tenor, con un contrato de cien mil francos, canta unas siete veces al mes, lo que hace aproximadamente ochenta y cuatro representaciones anuales. De este modo, toca a poco más de mil cien francos por actuación. Suponiendo que uno de sus roles esté compuesto por unas mil cien notas o sílabas, el tenor ganará un franco por sílaba. Así, en Guillermo Tell:
Mi (1 fr.) presencia (3 fr.) un ultraje puede pareceros (9 fr.)
Mathilde, (3 fr.) mi indiscreción (100 sous[7])
me conduce a abrirme camino para veros (13 fr.).
Total: 34 francos. ¡Tus palabras son oro, mi señor!
Dado que los emolumentos de una prima donna apenas llegan a los cuarenta mil francos, la respuesta de Mathilde resulta ostensiblemente más barata (en términos comerciales), ya que cada sílaba vendrá a costar una media de ocho sous. Con todo, el resultado no está mal:
Es fácil perdonar (2 fr. y 8 sous) cuando uno tiene culpa (2 fr. y 16 sous).
Arnold (16 sous), yo… (8 sous) te esperaba (32 sous).
Total: 8 francos.
Así pues, el gerente paga y vuelve a pagar una y otra vez, hasta que llega el día en que no puede pagar más y no tiene más remedio que cerrar su teatro. Sus ilustres colegas, gerentes de otros teatros, no disfrutan de mejor situación. Algunos de ellos tienen que resignarse a enseñar solfeo (los que saben) o a cantar en plazas públicas acompañándose de una guitarra con cuatro velas y una alfombra verde.
El sol se pone. Cielo tormentoso
El tenor está en franca decadencia. Su voz ya no alcanza los sonidos agudos ni los graves. Tiene necesidad de decapitar cada frase y cantar únicamente aquellas partes que se mueven en el registro medio. Realiza estragos en las partituras clásicas e impone una insoportable monotonía como condición para la existencia de obras nuevas. Sus admiradores están desconsolados.
Los compositores, poetas o pintores que han perdido su sentido de la belleza y de la verdad; aquellos a quienes la vulgaridad no afecta negativamente; que carecen de fuerza o tesón incluso para perseguir unas ideas que no son capaces de capturar y cuyo único placer consiste en tender trampas a los pies de rivales artísticamente activos y florecientes, están, todos ellos, muertos y bien muertos. Sin embargo, ellos creen que aún viven. Una vaga esperanza sostiene sus ilusiones: confunden agotamiento con fatiga, e impotencia con moderación. No obstante, se trata de la pérdida de uno de los órganos corporales. ¿Quién podría engañarse a sí mismo sobre semejante desgracia, especialmente cuando se arruina una voz maravillosa por su extensión, por su fuerza, por la belleza de sus inflexiones, los matices de su timbre, su expresión dramática y su pureza absoluta? ¡Ah! En ocasiones me he emocionado. He sentido una profunda aflicción por estos desafortunados cantantes y una gran indulgencia por los caprichos, la vanidad, las exigencias, la ambición desmesurada, las pretensiones exorbitantes y los ridículos infinitos de algunos de ellos. Sólo han vivido un día, pero mueren para siempre. Apenas perdura el nombre de los más célebres, pero incluso éstos deben el hecho de ser rescatados del olvido a los compositores ilustres cuyas obras interpretaron algún día, mostrando, con demasiada frecuencia, escaso respeto por ellos. Conocemos a Cafforiello porque cantó algún día en Nápoles el Tito de Gluck. El recuerdo de madame Saint-Huberti y de madame Branchu se ha conservado en Francia porque crearon, entre otros, los roles de Dido, de la Vestal y de Ifigenia en Táuride. ¿Quién, entre nosotros, hubiera oído siquiera mencionar a la diva Faustina, de no haber sido por Marcello, que fue su maestro, y por Hasse, su esposo? Perdonemos, pues, a estos dioses mortales por haber hecho brillar su Olimpo tanto como les fue posible, por haber impuesto largas y duras pruebas a los héroes del arte y por haberse complacido en el sacrificio de las ideas.
Les resulta muy cruel ver cómo la estrella de su fama y fortuna cae irremediablemente sobre el horizonte. ¡Cuán angustiosa es la actuación de su despedida! ¡Cuán abrumado ha de estar el corazón de un gran artista al pisar por última vez la escena y los rincones secretos del teatro del que fue durante mucho tiempo el espíritu protector, el rey y soberano absoluto!
Mientras se arregla en su camerino, se dice:
—Ya no volveré a entrar aquí. Este casco con su brillante penacho, nunca más ornará mi cabeza[8]. Este misterioso joyero no guardará más billetes perfumados de mis bellas admiradoras.
Llaman a la puerta. Es el asistente, que viene a anunciar el comienzo de la obra.
—¡Pobre muchacho! ¡Cuánto has padecido por mi mal carácter! Ya no has de temer más insultos, ni más golpes. No volverás a anunciarme: «Señor, la obertura ha comenzado; señor, se ha alzado el telón; señor, la escena primera ha terminado; señor, a escena; señor, le están esperando». ¡Claro que no! Ahora soy yo quien sólo puede decirte: ¡Santiquet!, borra mi nombre, que aún se lee en esta puerta; ¡Santiquet!, lleva estas flores a Fanny, pero hazlo ahora mismo: mañana ya no las querrá; ¡Santiquet!, bebe este vaso de vino de Madeira y llévate la botella: ya no tendrás que cazar a los niños del coro que me la quieren beber; ¡Santiquet!, guarda en un paquete esas viejas coronas, llévate mi pequeño piano, apaga la lámpara y cierra la puerta. Todo se acabó.
Entre bastidores, el virtuoso camina bajo el peso de estos tristes pensamientos. Allí encuentra al segundo tenor, su enemigo íntimo, su suplente, que llora visiblemente, pero estalla en lágrimas de risa en su interior.
—¡Ah, viejo amigo! –dice el semidiós con una voz doliente–, ¿así que nos abandonas? Todavía te espera un gran triunfo esta noche. Será un momento muy hermoso.
—Sí, para ti –responde el divo con un ademán sombrío. Y volviéndole la espalda–: Delphine –dice a una bonita bailarina a quien ha permitido ser su adoradora–, alcánzame mi bombonera.
—¡Oh! Mi bombonera está vacía –responde la frívola volteándose sobre un pie–. Di todos los caramelos a Víctor.
No obstante, debe reprimir su sufrimiento, su desesperación, su rabia: es preciso sonreír. Hoy debe cantar. El virtuoso sale a escena. Por última vez, representa la obra con la que alcanzó el éxito, el papel que él creó. Dirige una última mirada a los decorados que reflejaron su gloria, sobre los que tantas veces resonaron sus sentimientos de ternura y sus arrebatos de pasión. Contempla el lago en cuya orilla esperaba a Mathilde, en el Grütli, desde donde gritó ¡libertad! bajo el pálido sol que durante tantos años vio alzarse cada noche a las nueve en punto[9]. De buena gana rompería en sollozos, pero es llamado a escena y no debe permitir el más mínimo temblor en su voz ni que los músculos de su rostro muestren más emoción que la que requiere su papel. El público está preparado. Miles de manos están dispuestas a aplaudir al desafortunado ídolo. En el caso de que estas manos permaneciesen inmóviles, ¡oh!, entonces reconocerías que el sufrimiento que acabas de padecer en soledad no es nada comparado con la horrible aflicción causada por la frialdad del público en semejante circunstancia. El público, otrora tu esclavo, hoy tu señor… Por ahora te aplaude, inclínate para saludar… Moriturus salutat.
Verdaderamente, el tenor consigue cantar y, con un esfuerzo sobrehumano, reencontrando tanto su voz como su inspiración juvenil, excita emociones desconocidas hasta entonces. El escenario se cubre de flores como una tumba recién sellada. Con el pálpito de mil sensaciones contrarias, se retira con pasos lentos, pero enseguida es reclamado con una gran ovación. Se le quiere ver por última vez. ¡Qué angustia, dulce y cruel para él, hay en este postrer clamor de entusiasmo! Se le puede perdonar que prolongue un poco este momento. Su gozo, su gloria, su amor, su genio y su vida se estremecen al extinguirse a la vez. Vuelve, pues, pobre gran artista, meteoro brillante en el fin de tu carrera. Sal a escuchar la expresión suprema de nuestra admiración y nuestro afecto por las alegrías que nos has proporcionado durante tanto tiempo. Ven y saboréalo. Alégrate, muéstrate orgulloso. Recordarás este momento siempre… y nosotros lo habremos olvidado mañana. El tenor avanza dubitativo. Su corazón llora… Una sonora aclamación estalla ante su vista. El pueblo bate sus manos, le lanza los calificativos más bellos y cariñosos. El césar le corona. Pero finalmente el telón desciende, como la fría y pesada hoja de la guillotina. Un abismo separa al triunfador de su carro triunfal. Un abismo infranqueable y agrandado por el tiempo. Todo está consumado. El que era dios, ha dejado de serlo.
Noche profunda.
Noche eterna.
—Convendrán conmigo en que, a pesar de que se trata de un retrato algo benévolo, guarda un parecido prodigioso con el dios-cantante –exclama Corsino–. ¿No se indica el nombre del autor?
—No.
—Tiene que ser un músico. El relato es amargo pero cierto. Yo incluso diría que trata de contener su cólera.
—Es el momento de cumplir nuestra promesa con Kleiner-pequeño, que ha hecho bien su trabajo. Se debe haber quedado ronco.
—Sí, y también estoy helado.
—¡Carlo!
—¿Señor?
—Ve a buscar para el señor Kleiner una crema bávara con leche bien caliente.
—Voy corriendo, señor.
(El asistente de la orquesta sale.) Dimski toma la palabra:
—Hay que hacer justicia a los instrumentistas: a pesar de algunas excepciones que se podrían citar, son mucho más fieles que los cantantes, más respetuosos con los compositores, mucho mejores en su trabajo y, en consecuencia, están mucho más cercanos a la verdad. ¿Qué opinaríamos si, en un cuarteto de Beethoven, por ejemplo, el primer violín decidiese desarticular las frases, como hacen los cantantes, o cambiase la disposición rítmica y la acentuación? Opinaríamos que el cuarteto es imposible o absurdo. Y tendríamos razón. Sin embargo, esta parte de violín primero es tocada en todas partes por virtuosos de una reputación y un talento inmensos, que se consideran, en música, hombres soberanamente inteligentes, y que lo son, en efecto, mucho más que todos los dioses del canto. Precisamente por ello se guardan de cometer tales errores.
(El muchacho de la orquesta vuelve:)
—Señores, es demasiado tarde, no quedan bávaras con leche.
Risa general.
(Kleiner, rompiendo el arco de su violonchelo contra el atril:)
—¡Decididamente, hay una maldición especial de contrariedad predestinada a mi familia! ¡Y he destrozado un arco excelente! ¡Nada! Beberé agua, ¡y no se hable más!
Abajo el telón.
Ya nadie se acuerda del tenor. Apenas se aplaudió su último grito. Escena de rabia y desesperación en el postcenio. El semidiós se tira de los pelos. Los músicos, al pasar cerca de él, se encogen de hombros y se alejan.
[1] En el ámbito operístico decimonónico se empleaba el término diletante para designar al aficionado a la ópera cuyo gusto por el espectáculo era sustancialmente superior a sus conocimientos musicales. A pesar de su franco desuso, mantenemos el término original, empleado frecuentemente por Berlioz, al considerarlo mucho más elocuente que los adjetivos actuales equivalentes.
[2] El presente relato está, en parte, basado en la carrera del tenor francés Gilbert Duprez (1806-1896). El profesor en cuyas manos se encuentra el joven tenor es el señor Choron (véanse las referencias a Choron en las notas de las tertulias decimosexta, sobre Paganini, y vigesimoprimera, como maestro de coros; el teatro «de segunda fila» en el que es silbado es el Odeón (1 de octubre de 1825); a instancias de Duponchel, director de la Ópera, debuta en dicho teatro el 17 de abril de 1837.
[3] Guillermo Tell de Rossini.
[4] El autor parodia a Cervantes en los consejos «corporales y teologales» de los capítulos XLII y XLIII de la segunda parte del Quijote. En sus Mémoires, considera al escritor español como uno de los autores que más huella dejaron en él durante su adolescencia: «Allí estaba el campo de maíz en el que, en la época de mi primer sufrimiento amoroso, solía esconder mi tristeza. Fue al pie de este árbol donde comencé a leer a Cervantes» (Mémoires, capítulo LVIII).
[5] Una referencia a la tradición italiana, según la cual la ópera tendía a perder su esencia dramática y a convertirse en un espectáculo para el lucimiento personal de los divos, mediante la yuxtaposición de arias y cavatinas.
[6] «Mirad, amigo Sancho […]. Lo que puedo dar os doy, que es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada y sobremanera fértil y abundosa, donde, si vos os sabéis dar maña, podéis con las riquezas de la tierra granjear las del cielo» (Quijote, segunda parte, capítulo XLII). Se trata de una isla fluvial, situada en torno a la localidad de Alcalá de Ebro. De ahí que se encuentre en «tierra firme».
[7] Un sou era una pequeña moneda con hendidura circular en medio con el valor de la vigésima parte de un franco, es decir, cinco céntimos. Hasta la llegada del euro, se hablaba familiarmente de cien sous para hacer referencia a la cantidad de cinco francos.
[8] Véase, al respecto, el posfacio de sus Mémoires, donde Berlioz introduce una anécdota humorística a propósito del empleo del casco en la ópera. Se trata de una ridiculización del criterio dramático de los gerentes teatrales en torno a un grotesco debate sobre si el personaje de Eneas debe aparecer en escena con o sin casco. En ambos casos, la referencia gira en torno a la ópera Dido, de Piccini.
[9] Todos estos datos que ofrece el autor permiten identificar con facilidad que se trata de la ópera Guillermo Tell de Rossini, en cuyo acto segundo, que se desarrolla en las praderas del Rütli (colina sobre el lago Lucerna), se produce un célebre encuentro operístico entre Mathilde (soprano) y Arnold (tenor). De hecho, la especial fortaleza que requiere el papel de tenor principal es capaz de encumbrar a un cantante ante un público ávido de prodigios vocales. Con toda probabilidad, el tenor que protagonizó el estreno es también el divo que inspiró esta última parte del relato: Adolphe Nourrit (1802-1839), cuyo ascenso fue tan fulgurante como corta su carrera, estableció la costumbre de emitir el do de pecho precisamente en el papel del Arnold rossiniano, desde su estreno en París en 1829, bajo la dirección de Habeneck, con Berlioz como testigo.