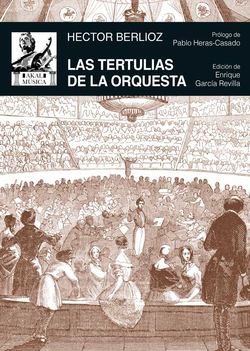Читать книгу Las tertulias de la orquesta - Hector Berlioz - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCuarta tertulia
Un debut en El cazador furtivo. Un relato necrológico. Marescot. Un estudio sobre el descuartizador
Hoy tocan una ópera italiana moderna. Muy aburrida.
Los músicos no han hecho más que llegar, y la mayor parte de ellos, dejando sus instrumentos, me reclaman mi promesa de la víspera. Se forma un círculo a mi alrededor. Los trombones y el bombo trabajan con ardor. Todo está en orden. Tenemos por delante, al menos, una hora de dúos y coros al unísono. No puedo negarles la historia que me reclaman.
El director de la orquesta, que siempre finge ignorar nuestro esparcimiento literario, se reclina ligeramente para poder escuchar mejor. La prima donna ha gritado un re agudo tan terrible que hemos creído que estaba pariendo allí mismo. El público patalea de gozo. Dos enormes ramos de flores caen sobre el escenario. La diva saluda y sale. Es reclamada, vuelve a entrar, vuelve a saludar y vuelve a salir. De nuevo es llamada a escena, aparece otra vez, saluda otra vez y sale otra vez. Se le reclama una vez más, se apresura en aparecer y en saludar… y como no sabemos cuándo acabará la comedia, comienzo mi relato:
UN DEBUT EN EL CAZADOR FURTIVO
En 1822, yo vivía en el barrio latino de París, donde se supone que debía estar estudiando medicina. Cuando llegaron al Odeón las representaciones de El cazador furtivo, adaptado, como es sabido, por el señor Castil-Blaze bajo el título de Robin de los bosques, decidí asistir cada tarde, a pesar de todo, a escuchar la mutilada obra maestra de Weber[1]. Por aquel entonces, poco me faltaba para deshacerme para siempre del escalpelo lanzándolo a unos arbustos. Uno de mis excondiscípulos, Dubouchet, que más tarde llegaría a ser uno de los médicos con mayor clientela de París, solía acompañarme al teatro, pues compartía mi fanatismo musical. Durante la sexta o séptima representación, un pelirrojo alto y con pinta de bobalicón, sentado en el patio de butacas a nuestro lado, se atrevió a silbar con desaprobación el aria de Ágata del segundo acto, so pretexto de ser ésta una música barroca, una ópera en la que nada había de bueno salvo el vals y el coro de los cazadores. Como pueden imaginar, arrojamos al diletante hasta la puerta: así discutíamos nosotros entonces. Dubouchet, reajustándose el nudo de la corbata, arrugada tras el forcejeo, gritó con voz potente:
—¡No se extrañe nadie, pues le conozco! ¡Es el empleado de un tendero en la rue Saint-Jacques!
Todo el patio de butacas le aplaudió.
Seis meses más tarde, después de haber dado buena cuenta del banquete de bodas de su patrón, el pobre diablo (el muchacho) cae enfermo. Se le lleva al hospital de la Piedad; se le atiende debidamente, muere, pero como habrá podido suponerse, no es enterrado.
Nuestro joven, debidamente atendido y bien muerto, pasa por azar bajo la mirada de Dubouchet, que le reconoce. El despiadado alumno de la Piedad, en lugar de dedicar una lágrima a su enemigo derrotado, se apresura a comprarlo e indica al asistente del quirófano:
—François –le dice–, te traigo material para secar, pero hazlo con cuidado que es un conocido mío.
Pasan quince años (¡quince años!, ¡qué larga es la vida cuando no se tiene nada que hacer!). El director de la Ópera me confía la composición de los recitativos para El cazador furtivo y la tarea de poner la obra maestra en escena. Duponchel estaba entonces a cargo de la dirección del vestuario…
—¡Duponchel! –gritaron a la vez cinco o seis músicos–. ¿El célebre inventor del dosel? ¿El que introdujo el dosel en todas las óperas como principal elemento de éxito? ¿El autor del dosel de La judía, del de La reina de Chipre y de El profeta[2]? ¿El creador del dosel flotante, del dosel milagroso, del dosel de los doseles?
El mismo, señores. Y puesto que Duponchel estaba entonces a cargo de la dirección del vestuario, de las procesiones y de los doseles, me dirigí a él para conocer sus proyectos relativos a la escena infernal, en la que, desgraciadamente, su dosel no podía figurar.
—Por cierto –le dije–, necesitamos una calavera para la evocación de Samiel y esqueletos para las apariciones. Confío en que no nos dé una calavera de cartón ni esqueletos en tela pintada como los que nos dio en Don Giovanni.
—Pero, amigo mío, no se puede hacer de otra manera. Es el único procedimiento conocido.
—¡Cómo el único! Y si yo le consigo, al natural, una cabeza de verdad y un verdadero hombre, sin carne, sólo en hueso, ¿qué me diría usted?
—¡Caramba! En ese caso… diría… ¡Excelente!, ¡perfecto! Habrá usted procedido admirablemente.
—¡Cuente conmigo, entonces! Tendrá su esqueleto.
Monto entonces en un cabriolé y me dirijo a la casa del doctor Vidal, otro de mis antiguos compañeros del anfiteatro de quirófano. También él consiguió hacer fortuna. ¡Parece que sólo los médicos lo consiguen!
—¿No tendrás un esqueleto para prestarme?
—No, pero tengo una calavera bastante buena que perteneció, según se dice, a un médico alemán que murió de miseria y mal de amores. Que no se te estropee, que la quiero mucho.
—Tranquilo– le respondo.
Meto la cabeza del doctor en mi sombrero y me voy satisfecho.
El azar, que a veces ocasiona buenos golpes, hace que me reencuentre en el bulevar con Dubouchet, al que ya había olvidado. Nada más verle, se me ocurre una idea luminosa:
—¡Hombre, amigo!
—¡Cuánto tiempo! Bien, ¿y tú?
—Bien, gracias. Yo muy bien. Óyeme, ¿qué tal se porta nuestro aficionado?
—¿Qué aficionado?
—Ya sabes, el tendero que echamos del Odéon por haber pitado la música de Weber y que François preparó tan bien.
—¡Ah! Ya te comprendo. Se porta de maravilla. Está en mi despacho, limpio y bien cuidado, muy orgulloso de lucir tan artísticamente ensamblado y articulado. No le falta ni una falange. Es una obra maestra. Sólo la cabeza está un poco dañada.
—Préstamelo, entonces. Es un muchacho con gran futuro. Quiero llevarle a la ópera. Hay un papel para él en la próxima representación.
—¿Qué quieres decir?
—Ya lo verás.
—Vamos, que es un secreto de comedia. Puesto que pronto lo sabré, no te insisto más. Te envío el aficionado.
Sin pérdida de tiempo, el muerto es enviado a la Ópera, aunque en una caja demasiado corta. Me dirijo entonces al mozo transportista:
—¡Oiga, Gattino!
—Señor.
—Abra esta caja. ¿Ve bien a este joven?
—Sí, señor.
—Mañana debuta en la ópera. Prepárele un pequeño cajón donde pueda estar cómodo y estirar las piernas.
—Sí, señor.
—En cuanto a su vestuario, coja usted una varilla de hierro e introdúzcala entre las vértebras, de modo que pueda mantenerse tan tieso como el señor Petipa cuando medita cómo hacer una pirueta.
—Sí, señor.
—Después, colóquele cuatro velas encendidas en su mano derecha. No se preocupe, que es tendero. Él sabrá como sujetarlas.
—Sí, señor.
—Pero mire, como tiene la cabeza un poco mal, se la vamos a cambiar por esta otra.
—Sí, señor.
—Perteneció a un hombre sabio, ¡no importa!, que murió de hambre, ¡tampoco importa! En cuanto a la otra cabeza, la del tendero, que murió de indigestión, hágale una pequeña muesca arriba del todo (no se preocupe, que no saldrá nada de dentro) para que pueda recibir la punta de la espada de Gaspard en la escena de la evocación.
—Sí, señor.
Y así se hizo. Desde entonces, en cada representación de El cazador furtivo, en el momento en que Samiel grita «¡Estoy aquí!», estalla un rayo, un árbol se resquebraja y nuestro tendero, enemigo de la música de Weber, aparece entre las luces rojas de las bengalas agitando, pleno de entusiasmo, su antorcha encendida.
¿Quién hubiera podido imaginar la vocación dramática de este buen mozo? ¿Quién hubiera pensado que debutaría precisamente en esta obra? Ahora tiene mejor cabeza y más sentido común. Ya no silba las representaciones:
Alas! poor Yorik![3]
***
—Me parece una historia muy triste –dice Corsino con ingenuidad–. Aunque no fuese más que un tendero, el debutante era casi un hombre, después de todo. No me gusta que se tome la muerte con tanta ligereza. Aunque hubiera pitado con ganas la obra de Weber, conozco individuos con culpa mucho mayor a cuyos restos, sin embargo, no se ha vilipendiado con esta cínica impiedad. Yo también vivo en el barrio latino de París, y allí he visto cómo se desenvolvía uno de estos desgraciados que se aprovechan de la impunidad que les permite la ley francesa para realizar excesos infames sobre las obras musicales. En este París nuestro hay gente para todo. Hay gente que se gana el pan pidiendo por las esquinas de las calles. Otros por la noche, con una linterna en una mano y un gancho en la otra. Algunos de éstos rebuscan lo que pueden en el fondo de los cursos de agua de las calles. Otros se dedican a arrancar carteles que revenden a los marchantes de papel. Otros realizan un trabajo más útil matando y descuartizando viejos caballos en Montfaucon. El tipo al que me refiero mataba y descuartizaba las obras de compositores famosos.
Se llamaba Marescot y su oficio era el de arreglar y publicar todo tipo de música para dos flautas, para una guitarra y, sobre todo, para dos flageolets[4]. Puesto que la música de El cazador furtivo no le pertenecía (todo el mundo sabe que pertenece al autor de los textos y mejoras que debió sufrir para ser una obra digna de aparecer, como Robin de los bosques, en el Odeón[5]), Marescot no se atrevía a practicar su oficio con ella, lo cual suponía un suplicio para él. Tenía una idea, decía, que aplicada a un fragmento concreto de esta ópera, le podría proporcionar una fortuna. Yo me encontraba con este practicante en todas partes y, no sé por qué, me había tomado afecto. Nuestros gustos musicales no eran precisamente los mismos, como (eso espero) podréis suponer. En consecuencia, se me ocurrió dejarle sospechar que yo le apreciaba. Así pues, en una ocasión, en confianza, casi le digo una mínima parte de mi opinión sobre su trabajo. Esto nos enemistó un poco y estuve entonces seis meses sin poner el pie en su estudio.
A pesar de la cantidad de atentados por él cometidos sobre los grandes maestros, tenía un aspecto miserable y unas ropas bastante deterioradas. Pero he aquí que un buen día me lo encuentro caminando a un paso ligero bajo los soportales del Odeón, todo vestido de negro, con botas altas y corbata blanca. Creo, incluso, que aquel día, gracias a una gran intervención de la fortuna, hasta tenía las manos limpias.
—¡Santo cielo! –me dije, deslumbrado, al verle–, ¿ha tenido la desgracia de perder un tío rico en América? ¿O acaso ha conseguido colaborar con alguien en una nueva ópera de Weber? Le veo tan peripuesto, rutilante e inverosímil…
—¡Colaborador! ¿Yo? No tengo necesidad de colaborar con nadie. Yo elaboro la música de Weber por mí mismo. Y lo hago con soltura. Veo que está intrigado. Sepa usted que he llevado a cabo mi idea y que no me equivocaba cuando le aseguraba que me proporcionaría una fortuna. Una enorme fortuna. Schlesinger, el editor de Berlín, es quien posee la música de El cazador furtivo en Alemania. Ha cometido la estupidez de comprarla. ¡Qué necio! Aunque es verdad que no le ha salido excesivamente cara. Ahora bien, esta música barroca, antes de que la publicara Schlesinger, pertenecía en Francia al autor de Robin de los bosques en virtud al texto y a las mejoras por él introducidas, por lo que no podía trabajar sobre ella. Sin embargo, una vez publicada en Berlín, la música ha pasado en Francia a ser de dominio público, porque ningún editor francés, como puede imaginar, ha querido pagar al editor prusiano una parte de la propiedad por semejante composición. He podido asimismo esquivar los derechos del autor francés y publicar, según mi idea, el fragmento sin texto. Se trata de la plegaria en la bemol de Ágata del tercer acto de Robin de los bosques. Como usted sabrá, se trata de un compás ternario, en tempo tranquilo, acompañado por unas síncopas del coro, muy difíciles y sin sentido, como todo. Me planteé que, poniendo el coro en compás de seis por ocho, con la indicación de allegretto y con un acompañamiento inteligible, es decir, con el ritmo apropiado para este compás (una negra seguida de una corchea, el ritmo de los tambores para el paso ligero), resultaría una cosa bonita que tendría éxito. Escribí así este fragmento para guitarra y flauta y lo publiqué, permitiendo que apareciese en él el nombre de Weber. Ha sido tan bien acogido que lo vendo no a cientos, sino a millares, y cada día aumentan las ventas. Ganaré más con este fragmento de lo que ese atontado de Weber habrá ingresado por la ópera completa. Superaré incluso a Castil-Blaze que, no obstante, es un hombre muy hábil. ¡Esto es tener ideas!
—¿Qué me dicen de esto, señores? Estoy casi seguro de que no me creerán, de que me tomarán por un cuentista. Y, sin embargo, es perfectamente cierto. Conservo desde hace tiempo un ejemplar de la plegaria de Weber transfigurada por la idea y por la fortuna del señor Marescot, editor francés de música, profesor de flauta y de guitarra, establecido en la rue Saint-Jacques, haciendo esquina con la rue des Mathurins, en París.
La ópera ha terminado. Los músicos se retiran dirigiendo sus miradas a Corsino con un aire socarrón. Incluso algunos dejan escapar esta vulgar expresión:
—¡Guasón!
No obstante, puedo garantizar la autenticidad de su relato, porque yo mismo conocí a Marescot y sé de otras historias similares sobre sus perfectionnements.
[1] En diciembre de 1824 (Berlioz comete aquí un error de datación, algo no infrecuente en sus escritos de carácter autobiográfico) se presentó esta obra en París, bajo el título de Robin de los bosques, con unas modificaciones significativas y muy criticadas por Berlioz realizadas por François-Henri-Joseph Castil-Blaze (1784-1857), un crítico y músico no brillante, consistentes en la reorquestación y supresión de fragmentos, el traslado de la acción del libreto e incluso la introducción de un dueto tomado de otra ópera (Eurianthe).
[2] Las dos primeras son de Hálevy, mientras que El profeta es una de las óperas más importantes de Meyerbeer.
[3] Hamlet, acto V, escena 1.ª. Hamlet reflexiona sobre el sentido de la vida ante el cráneo de un personaje tan jovial y dinámico como Yorik. Berlioz se complacía en citar con frecuencia a Shakespeare, Virgilio y a otros autores como La Fontaine.
[4] Se trata de un guiño autobiográfico y una prueba más de que el personaje de Corsino representa al propio compositor. Una de las constantes críticas en el carácter berlioziano es la defensa de la integridad de las obras musicales, independientemente de su calidad artística, y su ataque a los arreglistas, a quienes considera «mutiladores» (véase al respecto, por ejemplo, el monólogo de Lélio). De entre todas las posibilidades instrumentales que ofrecía la paleta orquestal, va a citar precisamente los tres únicos instrumentos que él había aprendido a tocar en su juventud: flauta, guitarra y flageolet.
[5] Castil-Blaze, autor del pastiche Robin de los bosques. Véase la nota al pie del comienzo de esta cuarta tertulia.